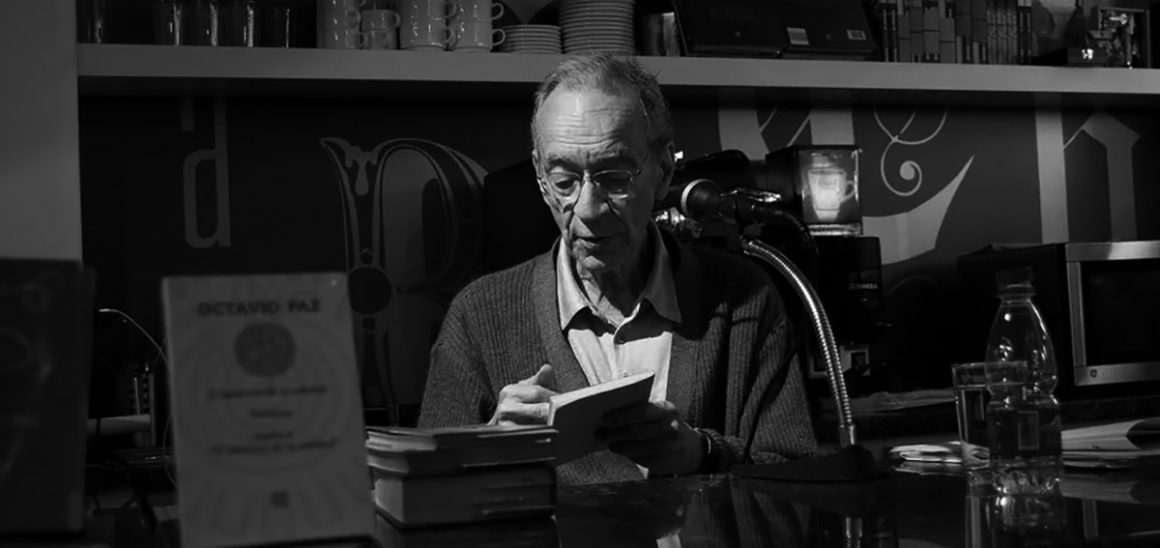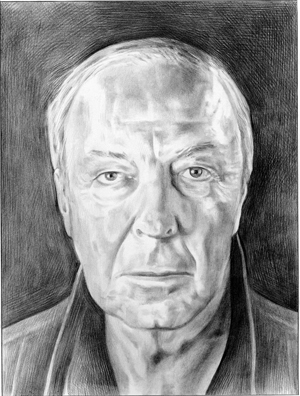La elegancia, en todo, nace del sosiego –que no es solo serenidad y sabemos que admite también las tensiones de la pasión–. La elegancia tiene que ver con el alma y con el alma más que con la inteligencia. Aun brillante, ingeniosa, o astuta, a esta la ronda siempre el peligro al que finalmente parece rendirse: la fascina el “virtuosismo”. Solo que el “virtuosismo” resulta reñido con la elegancia: no pierde ni desperdicia la ocasión de exhibirse e imponerse; con frecuencia, es la virtud desvirtuada o degradada (Jorge Guillén). Cuánta vulgaridad, en efecto, cuánto mezquino cálculo, cuánta mediocridad de sentimientos llega a esconderse en esas inteligencias virtuosas. En nuestro tiempo ya hay “virtuosos” de todo y para todo. Nietzsche nos lo había advertido: no practican o predican el bien, sino para ser recompensados; o no lo hacen bien, sino para ser reconocidos.
El alma, en cambio, puede ser torpe, pero tiene el don de convertir su propia torpeza en una relación –¡y en una revelación!– diáfana o entrañable con el mundo. “Soy esa torpe intensidad que es un alma”, escribía Borges.
No desdeña el brillo, tampoco lo propicia ni se ampara en él; es muy raro que la mueva el prestigio o la figuración: el alma no busca deslumbrar a nadie, aun prefiere pasar bajo la mesa mientras se luce la inteligencia. Que los demás devoren y se entredevoren por ganar su sitio bajo el sol o en la pantalla: nada de eso cuenta para el alma, que se rige, aun en su torpeza, por una sabiduría secreta y, aun oscuramente, conoce la primordial justicia del mundo. No hay alma sin inteligencia; no siempre es posible decir lo contrario.
El odio del alma puede llegar a ser terrible y hasta devastador, pero ya ese exceso mismo nos habla de una fuerza trágica que quizá lo redime. Demasiado deplorable por minucioso, el odio intelectual es como una lenta gangrena: se va nutriendo de vanidades heridas, de ambiciones desviadas, y termina en la obcecación.
“Cuanto más estúpidos son, más duros tienen los dientes”, decía de sus encarnizados críticos Goethe en una de las ficciones de Thomas Mann (Carlota en Weimar). Son de esos seres –seguía explicando– que pasan por el mundo solo buscando a otros que sean peores que ellos. Y se preguntaba: ¿qué sería del verdadero trabajo humano, de la acción y de la poesía, si no viniera en su ayuda cierto entusiasmo creador, ese impulso que no se cuida de la pacatería o de los fáciles y acomodaticios preceptos? También Albert Camus hablará de esas inteligencias pirañas: “tienen toda la cabeza, valga la expresión, en los dientes”.
Para seres así es difícil aceptar lo que proponía el mismo Goethe: “lo que importa no es destruir, sino edificar algo que sea un goce puro para los hombres”. El goce puro del alma, no el goce puritano de las inteligencias desalmadas. ¿Y cómo no recordar ahora –y siempre– uno de los gestos más memorables del ser humano? Johann Sebastian Bach regresa a su casa después de una larga ausencia y se encuentra con que su mujer y dos de sus hijos habían muerto; entonces escribe en su diario: “Dios mío, no dejes que pierda mi alegría.” ~