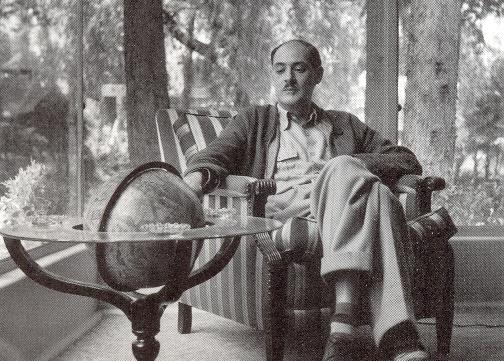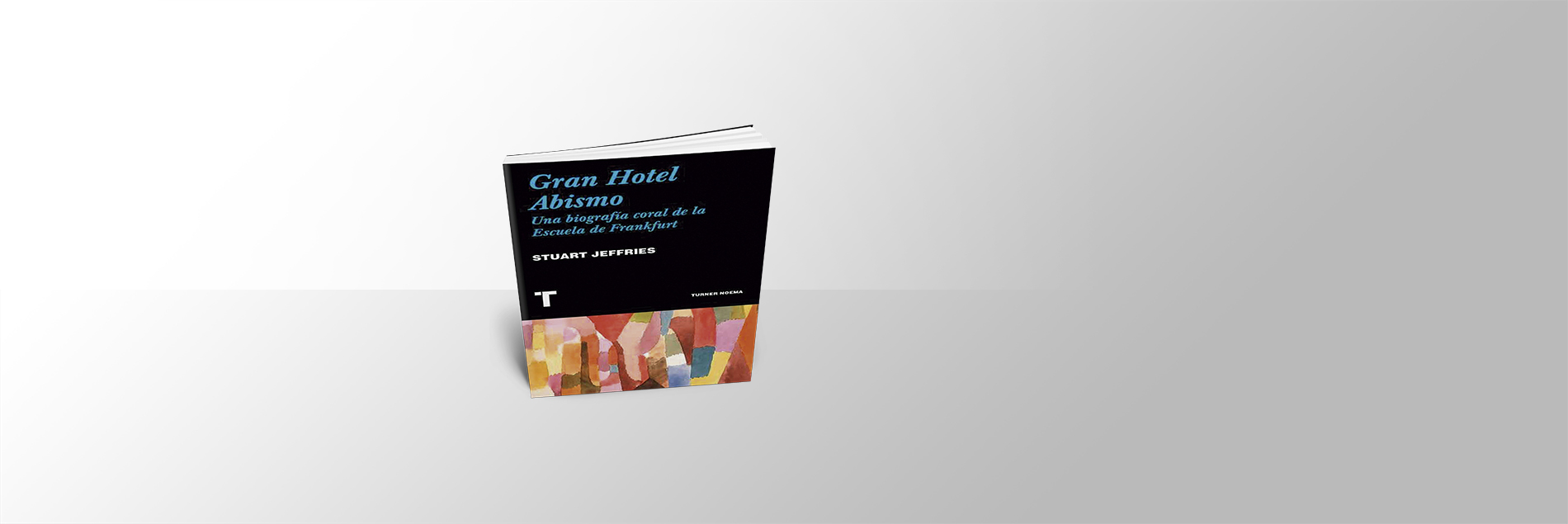Hay una eclosión, en los más diversos niveles, de una curiosidad creciente por la mujer, que se manifiesta en exploraciones del más alto rigor científico, en balbuceos y en estridencias de un feminismo ingenuo o agresivo que genera más ruido que información.
En el mismo propósito de rondar el hecho femenino, esta vez con un interés muy centrado en la creatividad y concretamente en la escritura, se proyectó y realizó en Ottawa, a fines de mayo, una Conferencia Interamericana de Escritoras, a la que asistí no sin cierta reticencia: en este momento tiendo a pensar que la relación con la escritura, como las aventuras del inconsciente y del sueño, no conocen signos masculinos o femeninos.
Aunque la estridencia estuvo prácticamente ausente de esta reunión donde se tuvo cuidado en insistir que se trataba de dilucidar algo acerca de la escritura y no de hacer proselitismo feminista, no faltaron las anécdotas sabrosas protagonizadas por quienes se sentían representantes de una izquierda o de una derecha comprometidas y de quienes reclamaban para el escritor de cualquier sexo el derecho y el deber de comprometerse únicamente con el lenguaje.
Me asomé a la Conferencia en una mesa redonda donde se ponía a discusión la existencia o inexistencia de una voz femenina en la literatura. Escuché a Nicole Brossard afirmar que la realidad no le generaba angustia: que le había entrado en el cuerpo como sale del cuerpo un hijo: que su relación con lo real sí estaba marcada por su condición de individuo femenino y que escribía con el sentimiento de ser contemporánea de todas las demás mujeres. Por boca de France Théoret habló Julia Kristeva: el hombre y la mujer se sitúan de la misma manera frente al lenguaje y el inconsciente no tiene sexo: no se trata del discurso, en plural, de un grupo oprimido: las únicas reivindicaciones válidas se hacen en singular. Yo insistí, llegado el momento, en la naturaleza apasionada de la relación con la palabra y en la prioridad del deseo como fuente de ese movimiento del ser que se escribe escribiendo. Es tal el parentesco entre los procesos que, desde el inconsciente, engendran la obra y aquellos que engendran los sueños que escribir, como todo el mundo lo sabe, es el sueño que articulamos cuando estamos despiertos.
En sesiones sucesivas sobre Clarice Lispector, María Luisa Bombal, Anaïs Nin reanudé viejos lazos de familia con escritoras que de algún modo me han acompañado en mi travesía literaria. Llegué con la curiosidad de averiguar si las inquietudes de otras mujeres enredadas como yo en la maraña de la escritura despejaban de algún modo las incógnitas que mi propia experiencia no ha acabado de poner en claro. Acumulé datos, enriquecí información, pero el binomio mujer-escritura sigue siendo tan enigmático como antes de la Conferencia.
Discurrí, por ejemplo, que las mujeres tenemos “otra manera de estar en el mundo” que, por supuesto, ha de reflejarse en la escritura. La hipótesis quedó en suspenso, porque no supe explicar, ni siquiera, cómo se manifestaba esa “otra manera”, como singularidad, en mi propia modalidad de juntar palabras. Cuando, en alguna ocasión posterior, me vi obligada a ser más concreta, sugerí que las mujeres gozamos del bienaventurado privilegio de mantener más abiertas las compuertas que pueden clausurar o hacer fluida la circulación entre las profundidades del alma y las exteriorizaciones, a flor de piel, de la conducta.
“Lo que marca a algunas mujeres cuando escriben, pienso en Djuna Barnes o en Clarice Lispector, es que hablan desde el fondo de la vida, que es como decir desde el fondo de la noche” –una entrada de mi Diario lo insinuaba insistiendo: “No estamos acostumbrados a una prosa de ese registro. La diferencia entre una prosa ‘masculina’ y una prosa ‘femenina’ ¿será entonces que esa que quiero llamar ‘femenina’ es una escritura que abandona todos los apoyos sólidos para deslizarse hacia zonas prohibidas, hacia ámbitos nocturnos, hacia la experiencia de lo innombrable, hacia la poesía?”
La inquietud ha estado ahí, pues, articulada primero alrededor de curiosidades ajenas y luego de la mía propia y así surgió un proyecto, muchas veces postergado, de rastrear en el esporádico discurso formulado por mujeres a través de los siglos rasgos, tonos, modalidades, signos que pudieran exteriorizar las facetas de una identidad femenina. ¿Hasta dónde sería válido cuando las voces estaban condicionadas por un contexto socio-cultural modelado sobre valores considerados tradicionalmente masculinos? Me formulo la pregunta sin aventurar ninguna respuesta. ¿No es esa, después de todo, una de las constantes del ocioso oficio de escribir? ~
(La Habana, 1932-ciudad de México, 2007) fue narradora, ensayista y traductora. Por su primera novela, Tiene los cabellos rojizos y se llama Sabina (1974), obtuvo el Premio Xavier Villaurrutia.