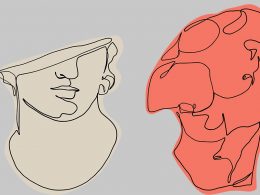El pasado septiembre asistí al Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF). A cinco días de mi regreso a la Ciudad de México ocurrió el devastador terremoto. No necesito explayarme sobre el alcance de la tragedia.
En los días que siguieron al sismo, el TIFF me pareció lejano –el recuerdo de una vida que ya no era la mía–. En menos de una semana pasé de ver cuatro películas diarias a buscar nueva vivienda (una inconveniencia mínima, incomparable con la desgracia de miles). En mis crónicas previas del TIFF he descrito la estructura y relevancia del festival. Ahora aludo a lo personal porque incluyo al cine dentro de ese ámbito: una experiencia transformadora y, en tiempos como estos, una tabla de salvación. Poco a poco, el regusto de las pe- lículas vistas en el TIFF se abrió paso entre la tristeza, no para sustituirla, sino como una posibilidad, al alcance, de habitar otras realidades. Comparto con el lector esa misma alternativa, por lo pronto, a través de una descripción de títulos sobresalientes. La mayoría llegará a carteleras mexicanas a lo largo de 2018, cuando el cine y otras artes sean parte de la reconstrucción anímica del país.
Downsizing, de Alexander Payne. Un descubrimiento científico permite a los humanos convertirse en versiones diminutas de sí mismos y así reducir su huella de carbono. Una premisa con oportunidades bien aprovechadas por Payne en un primer acto, delirante y original. Cuando la utopía revela sus trampas –inequidad y pobreza– el director cae en un retrato del pueblo bueno que roza en el paternalismo. Con todo, la cinta se proclama en contra del altruismo ostentoso y a favor de ocuparse del entorno inmediato.
Loveless, de Andréi Zvyagintsev. En la Rusia contemporánea un matrimonio infeliz se enfrenta a la desaparición de su hijo pequeño. La búsqueda los une, pero no atenúa su amargura, que se extiende a sus nuevas parejas. Más que recurrir al drama, cada escena de Loveless rinde honor a su título y muestra personajes incapaces de sentir. Los apoyos visuales de Zvyagintsev –parajes áridos, paleta fría, lujo vulgar– subrayan el tema de la esterilidad implacable y sin tregua. Fue la película que recibió el Premio del Jurado en Cannes.
Happy end, de Michael Haneke. Secuela indirecta de Amour, muchos la consideran un reciclaje del cine previo del director y un regodeo en sus temas crudos (ennui burgués, autoengaño crónico, introyección de la violencia). Esto no resta potencia a la cinta. Este retrato de una familia atrapada en su disfunción es, sin embargo, irónico. La última secuencia (con un magnífico Jean-Louis Trintignant) es una joya de humor negro: comedia existencial a la altura de Haneke.
The square, de Ruben Östlund. Palma de Oro en el pasado Festival de Cannes, no es tanto una sátira del arte contemporáneo como una exploración de los límites de quienes dicen identificarse con sus subtextos (casi siempre progresistas). Se distingue de otras cintas de tema relacionado por ser empática con su protagonista, el curador de una exhibición. Lejos de caricaturizar la intención de este tipo de arte, plantea una pregunta inquietante: ¿se puede, realmente, comprender la otredad?
El autor, de Manuel Martín Cuenca. Está entre lo mejor de esta edición del festival. Basada en la novela El móvil de Javier Cercas, supera uno de los retos más grandes del cine: hacer verosímiles las frustraciones de un escritor. Mucho se debe al protagonista, Javier Gutiérrez: su transformación de novelista humillado a creador maquiavélico es uno de los mejores trabajos actorales del año. El retrato del artista como alguien a medias entre un dios y un psicópata refresca la cuestión eterna sobre qué límites deben cruzarse en aras de la invención.
Darkest hour, de Joe Wright. Es la otra película que en 2017 abordó la Operación Dínamo, en las costas de Dunkerque, durante la Segunda Guerra Mundial. Antítesis de la versión de Christopher Nolan, esta muestra al espectador las dudas y titubeos que acosaron a Winston Churchill antes de ordenar la evacuación de sus tropas. Característica de Wright, la puesta en escena es teatral. Se agradece de esta versión que muestre la vulnerabilidad del primer ministro, al punto de hacerle pensar que debía pactar con Hitler. Se agradece menos el desenlace con tono triunfalista que –como en Dunkerque– apela al sentimiento simple y cancela la reflexión.
I love you, daddy, de Louis C. K. Sin mencionar nunca su nombre, el ácido comediante explora las aristas éticas del caso Woody Allen: la relación entre obra y vida privada; la intimidad como espectáculo y la madurez que, sin razón, se atribuye a la mayoría de edad. Un screwball existencial en nostálgico blanco negro, la cinta es también un homenaje a la filmografía de Allen. El torpe protagonista (Louis C. K.) y su hija adolescente (Chloë Grace Moretz) se ven divididos por un hombre mayor (John Malkovich, en su punto), seductor de jovencitas. Intencional o no, Moretz evoca a la jovencísima Mariel Hemingway de Manhattan.
Lady bird, de Greta Gerwig. De las pocas películas que generaron buzz, el debut como directora de la actriz es un relato autobiográfico, con episodios amargos que no caen en la autocompasión. Nacida en Sacramento (“la ciudad ‘no cool’ de California”), la protagonista adolescente tiene aspiraciones artísticas muy ambiciosas para su entorno: padres depresivos, recursos limitados y una escuela católica benigna pero aburrida. El mérito de Gerwig es filmar estos obstáculos con calidez y no con sorna –algo poco usual en la era de la autovictimización.
Chappaquiddick, de John Curran. Una pieza filosa del rompecabezas Kennedy (y de las pocas, junto con Jackie, que desmitifican a la dinastía). Aquí el protagonista es Ted, el hermano acomplejado, quien en 1969 fue responsable de un accidente automovilístico en el que murió una secretaria de su campaña presidencial. La cinta lo muestra como un junior cobarde, incapaz de asumir consecuencias y más preocupado por su carrera política que por la vida de su acompañante. En México lo llamaríamos mirrey.
Mother!, de Darren Aronofsky. Fue la película más divisiva del festival –y del año–. La historia de un poeta narcisista y su mujer, hogareña e ingenua, se torna demasiado pronto en una fábula apocalíptica gore. Apenas nos preguntábamos si el absurdo era deliberado, cuando Aronofsky y los actores se dieron a la tarea de explicar que Mother! era una alegoría bíblica. O como dijo Jennifer Lawrence en términos nada bíblicos: “Una representación de cómo violamos a la Madre Tierra.” Hay más humor en esta noción que en la película misma. No llega a ser comedia camp, tampoco cuento de horror.
Zama, de Lucrecia Martel. Por su cronología empalmada, atmósferas alucinantes y puntos de vista que funden realidad y percepción, el cine de la directora argentina es un gusto adquirido. Adaptación de la novela homónima de Antonio di Benedetto, Zama es un vehículo ideal para el estilo onírico de Martel. La historia de un oficial español que, en el siglo XVIII, está varado en el actual Paraguay y espera ser transferido a una ciudad más civilizada es, sobre todo, un atisbo a la desolación. Daniel Giménez Cacho, en el protagónico, entrega una de las mejores actuaciones de su carrera. ~
es crítica de cine. Mantiene en letraslibres.com la videocolumna Cine aparte y conduce el programa Encuadre Iberoamericano. Su libro Misterios de la sala oscura (Taurus) acaba de aparecer en España.