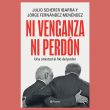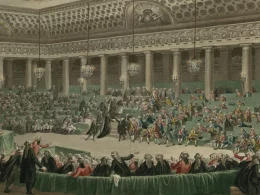Los principales temas en la discusión sobre Teuchitlán han sido, por un lado, la complicidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno con lo que sucedía en el rancho Izaguirre y, por el otro, el manejo comunicativo y político que han hecho la presidenta Sheinbaum, sus funcionarios y voceros. Hay suficientes motivos para ello. A la indignación por el horror de la violencia sin límites ejercida por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se suma la generada por la indiferencia y la participación de quienes están para protegernos, por un gobierno poco o nada empático que ha tratado de minimizar el problema, de responsabilizar al presidente que dejó el poder hacer trece años, y pretendido rectificar con una propuesta sin mucha sustancia.
La indignación es necesaria pero insuficiente. Es necesario ir más allá de ella y profundizar en aspectos poco señalados, pues urge definir estrategias concretas, no solo para atender los reclamos de los familiares de los desparecidos (buscarlos y hacer justicia), sino también para terminar con la pesadilla de que todos los días desaparezcan decenas de personas más.
El debate sobre el Estado
Se han hecho analogías con Ayotzinapa por una razón que, desde mi punto de vista, está en el centro del debate: la politización de la justicia. Esa es la causa central por la cual las investigaciones judiciales se distorsionan y, al quedar sujetas a la lógica política, no concluyen o llegan a resultados sin credibilidad. Detrás de la politización está el tema de la responsabilidad. En el caso de Ayotzinapa, la PGR llegó a su “verdad histórica”: el asesinato de los 43 normalistas se debió a una orden de la organización Guerreros Unidos, que creyó que los estudiantes (o algunos de ellos) pertenecían a una banda rival, los Rojos. El crimen fue cometido por un grupo de sicarios ayudados por los policías municipales de Iguala y otros dos municipios. Estos elementos de la investigación, la participación de una organización criminal y la colusión de policías municipales, no han sido desmentidos por nadie, ni siquiera por la versión de la comisión de la verdad creada por el gobierno de AMLO.
Los padres de los estudiantes, Morena y algunas organizaciones de derechos humanos cuestionaron esa “verdad histórica” con dos argumentos: negaban que los cuerpos hubiesen sido cremados en el río San Juan y aseguraban que el ejército había participado (en algún momento llegaron a afirmar que los estudiantes habían sido llevados a las instalaciones militares y ahí habrían sido retenidos, asesinados y cremados) con el fin de confirmar su noción preconcebida de que “fue el Estado”. Los debates sobre la incineración de los cadáveres y la participación del ejército politizaron el tema a tal extremo que los procesos judiciales se viciaron; el resultado fue la pérdida de credibilidad de los resultados. La justicia se extravió.
Asegurar que había sido “el Estado” encajaba con dos argumentos y posicionamientos de naturaleza estrictamente política y no jurídica. El primero, difundido desde 2007, es que la violencia que vive México la causó la decisión de Felipe Calderón de combatir a las organizaciones criminales para legitimar su gobierno; el segundo, que el ejército viola sistemáticamente los derechos humanos y se dedica fundamentalmente a reprimir al pueblo. La consecuencia es que al señalar únicamente a policías o soldados, se olvida o minimiza que las organizaciones criminales son las perpetradoras directas y responsables de la mayoría de los homicidios y del resto de delitos (secuestros, extorsiones, etc.).
Se incurre además en el error de confundir Estado con gobierno y con ejército. No se trata de negar la participación (por omisión o comisión) de numerosas autoridades en las actividades del crimen organizado. Pero de ello no se desprende que todos los crímenes sean culpa del Estado. El Estado mexicano no es una organización criminal, aunque haya muchos funcionarios, policías y hasta militares involucrados. El enemigo principal de la sociedad es el crimen organizado y por tanto, todas las baterías políticas deben apuntar contra él sin olvidar, por supuesto, a sus redes de protección política y policiaca. Aunque parezcan sutiles, las diferencias son muy relevantes.
El caso de Teuchitlán se politizó en torno a la discusión de si se trata de un campo de entrenamiento, según lo defiende la presidenta Sheinbaum, o si además era un campo de exterminio, como lo apuntan los testimonios de sobrevivientes y los restos encontrados por las madres buscadoras. Al igual que en Ayotzinapa, el problema real de nombrar al rancho Izaguirre es la asignación de responsabilidades. Definir lo ocurrido en Teuchitlán como un campo de exterminio lleva necesariamente al tema de los desaparecidos. En el sexenio pasado ocurrieron más de 50 mil desapariciones, que López Obrador trató de minimizar e incluso ocultar. Además, se reforzaría la crítica al fracaso de la estrategia de los “abrazos y no balazos”, la política de seguridad de López Obrador que fue terriblemente equivocada y tuvo consecuencias gravísimas.
Ni Sheinbaum ni Morena quieren entrar a la discusión en este terreno, pues no tienen cómo defender lo ocurrido durante el gobierno anterior; López Obrador es, hasta el momento, intocable. Por tanto, la FGR hará una investigación cuyo blanco principal será el gobierno de Enrique Alfaro y las omisiones de su fiscalía. La conclusión será: “fue el Estado… pero de Jalisco”.
Ante la innegable captura y reconfiguración de instituciones del Estado por parte del crimen organizado faltan debates y reflexiones más profundos. ¿Cuándo se puede afirmar que hay un crimen de Estado? ¿Cuándo podemos apuntar que hay una gobernanza criminal en una región? ¿Que López Obrador haya mantenido una política favorable para el narcotráfico convierte el Estado mexicano en un narcoestado?
No tengo respuestas claras –creo que es un tema para el debate académico y político–, pero sostengo que en México la discusión se ha utilizado más como instrumento de ataque político que para dar pie a un análisis riguroso de lo que está pasando en materia de seguridad, y que, de esta forma, las investigaciones judiciales –indispensables para hacer valer el estado de derecho y combatir la impunidad– acaban en un callejón sin salida.
Y aquí resurge el tema del desastre que es la procuración de justicia en México y del fracaso de los procesos de “autonomía” de las fiscalías de justicia, tanto de la General de la República como las de los 32 estados, con excepciones. Sin olvidar las enormes carencias con las cuales operan los servicios periciales. Baste un par de datos para dimensionar sus capacidades reales frente al problema de los desaparecidos. Según el censo de servicios periciales de 2024 realizado por el INEGI, a fines de 2023 había en las morgues del país 16 mil cadáveres y 13 mil restos óseos sin identificar ni reclamar, y en todo el país hay solo 68 antropólogos forenses. 19 mil 462 no pudieron ser identificados y a 33 mil 505 no se les pudo determinar la causa de la muerte. De ese tamaño son las limitaciones de los servicios forenses del país.
De manera similar, ya resulta un lugar común afirmar que la tercera parte del territorio nacional se encuentra controlado por las organizaciones criminales. Así lo afirmó un militar estadounidense sin ofrecer ninguna evidencia. ¿Realmente es el 33% y no el 25 o el 50%? ¿Cuáles son los criterios e indicadores para decretar controlado un territorio: que no puedan entrar autoridades, que se cometan robos en las carreteras, que haya cierto nivel de violencia y de extorsión; que los alcaldes hayan sido electos con apoyo del crimen organizado?
El debate sobre el crimen organizado
El debate sobre las responsabilidades del gobierno federal y de Jalisco en el caso Teuchitlán ha dejado completamente fuera de la discusión a las organizaciones criminales, como si la brutalidad con que actúan algunas de ellas fuera ya algo normal. Cuando escribí la Historia del narcotráfico en México, una de las preguntas que intenté responder era por qué, a diferencia del narcotráfico en la mayor parte del mundo donde se trafican y consumen drogas y hay organizaciones criminales, en México son tan violentas. No obstante que el rancho Izaguirre no es el primer campo de exterminio descubierto y que los Zetas introdujeron un nivel de violencia inédito a partir del inicio de este siglo, creo que es pertinente repetir la interrogante.
Son conocidas las grandes tendencias de la estructura criminal del país de 2006 a la fecha: desaparición de algunos cárteles, fragmentación en una miríada de bandas de todos los tamaños y su diversificación hacia otros mercados ilegales como el tráfico de migrantes y el huachicol. Después de la frivolidad del sexenio de Peña Nieto y de “los abrazos” de López Obrador, Sabemos que el narcotráfico es solo uno de los mercados ilegales que controlan, y quizá ya no el más lucrativo.
En términos del tamaño de las organizaciones, Rafael Prieto-Curiel, Alejandro Hope y Gian María Campedelli estimaron que entre 2012 y 2022 las organizaciones delictivas mexicanas pasaron de 115 mil a 175 mil integrantes y que, además del crecimiento, en ese mismo periodo tuvieron que reemplazar a 50 mil miembros que fueron asesinados y a 60 mil detenidos. Esas necesidades de crecimiento y reposición de su personal explican en buena medida la lógica de los métodos masivos de reclutamiento forzado, mediante utilización de redes sociales, que conocimos con Teuchitlán.
Hay varios mapas de la distribución geográfica de los bandas delictivas y cárteles que muestran cómo prácticamente no hay región del país sin presencia criminal. También se ha documentado que la lógica económica (la diversificación mencionada) implica necesariamente la captura de instituciones estatales para garantizar la impunidad y el control territorial.
Sin embargo, eso que sabemos es insuficiente para explicar el tipo de violencia que han ejercido. La teoría y la historia del crimen organizado en todo el mundo señalan que la violencia ha sido consustancial a las organizaciones dedicadas a los mercados ilegales. No lo son la crueldad extrema, la deshumanización de sus integrantes ni de las víctimas; tampoco las desapariciones masivas, la utilización cada vez mayor de niños y adolescentes; ni la ausencia completa de empatía por las víctimas y sus familiares. Esa crueldad en los modos y cantidades de la violencia no tiene aún explicación.
¿Cómo investigar la organización, las relaciones de poder y las prácticas internas de las organizaciones criminales de México para conocer la transformación de delincuentes comunes en sociópatas? ¿Qué relación hay entre integrantes de las organizaciones criminales y violencia familiar, experiencia carcelaria, reincidencia delictiva y consumo de drogas? ¿Las policías, las fiscalías y las cárceles hacen estudios de las características sociales y sicológicas de los detenidos; han aplicado la técnica de investigación conocida como “historias de vida” para identificar los factores que conducen a la sociopatía?
Un especialista en rehabilitación social de pandilleros en Guatemala que llevaba toda su vida dedicada a rescatarlos de la violencia me aseguraba que, de los 80 mil maras que había en su país (eso en 2010), alrededor de 2 mil eran sicópatas o sociópatas que no tenían remedio, por lo que la única manera de impedir que continuaran asesinando era mantenerlos presos de por vida. ¿Cuántos de los 175 mil miembros del crimen organizado en México están en esas condiciones?
Sin respuestas a la creciente desaparición de fronteras entre crimen y Estado, entre crimen y sociedad, difícilmente vamos a diseñar políticas públicas aptas para el tamaño y la naturaleza del abismo de violencia e inseguridad en que vivimos. ~