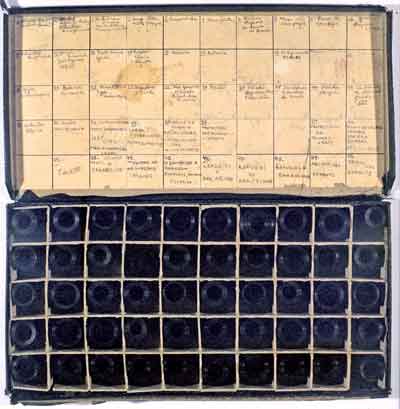¿Ha habido en México gobiernos populistas? El populismo es una adulteración de la democracia. Lo que el populista busca -al menos esa ha sido la experiencia latinoamericana- es establecer un vínculo directo con el pueblo, por encima, al margen o en contra de las instituciones, las libertades y las leyes. La iniciativa no parte del pueblo sino del líder carismático que define a "el pueblo" como una amalgama social opuesta al "no pueblo". El líder es el agente primordial del populismo. No hay populismo sin la figura del personaje providencial que supuestamente resolverá, de una buena vez y para siempre, los problemas del pueblo.
En México la adulteración de la democracia ocurrió por caminos distintos al populismo. "Termina la era de los caudillos, comienza la de las instituciones", había proclamado Calles en 1928. Esas "instituciones" fueron una, el PRI: aunque mantuvo al país en un estado de adolescencia política y bastardeó la práctica de la democracia, impidió los liderazgos populistas. A partir de entonces, tuvimos episodios populistas pero no, propiamente, gobiernos populistas. Cárdenas fue un presidente revolucionario que buscó cumplir al pie de la letra los artículos centrales de la Constitución de 1917. Eso lo convirtió en un presidente popular, no en un populista. Llegado su límite dejó el poder y, a diferencia de los populistas típicos, jamás utilizó la palabra como medio específico de dominación (le apodaban "La esfinge de Jiquilpan"). Luis Echeverría, sin tener dotes mayores (o menores) para el discurso público, intentó concentrar personalmente el poder a la manera del populista, pero cuando quiso crear una base sindical propia por encima de las instituciones vigentes -es decir, del PRI- Fidel Velázquez lo rebasó temporalmente por la izquierda, amagó con la huelga nacional y lo puso en su lugar. López Portillo -él sí, campeón de oratoria- cautivaba a las masas, pero lo hacía más por vanagloria que por ambición. Aunque ambos dieron un uso populista a los recursos públicos y no dejaron de fustigar a enemigos reales o fingidos (al "no pueblo"), su poder era institucional, no personal, y cesaba a los seis años.
Hace poco más de una década, liquidado el sistema que imperó por setenta años, apareció un líder social -Andrés Manuel López Obrador- que, desde el cargo de Jefe de Gobierno del Distrito Federal y más tarde en su campaña presidencial, siguió el libreto populista. De haber triunfado, hubiese sido el primer presidente populista (y aún mesiánico) de la historia mexicana.
Han pasado casi seis años desde aquella elección y López Obrador es, de nueva cuenta, el candidato de la izquierda. Pero algo ha cambiado recientemente en su estilo personal. El tono y la actitud se han suavizado, el mensaje se ha vuelto conciliatorio y -en sus propias palabras- amoroso. Se ha atenuado la belicosa prédica contra el "no pueblo", pero muchos perplejos ciudadanos, legítimamente, se preguntan: ¿Le ha ocurrido una conversión religiosa? ¿Se trata de una táctica electoral? ¿O el cambio obedece a un proyecto político alejado ya del populismo?
López Obrador parece haber experimentado una conversión tolstoyana (en sentido estricto, leyendo a Tolstoy, siguiendo su ejemplo). De allí su renuncia a la confrontación y su cambio diametral de prédica: de la indignación flamígera a la persuasión amorosa. Por otra parte, el viraje tiene un obvio sentido electoral: AMLO sabe bien que sin el apoyo de las clases medias difícilmente alcanzará los votos necesarios para triunfar. Lo que no está claro es la naturaleza política de su cambio. Y no lo está, porque no ha hablado de ella.
Desilusionados de doce años de gestión panista y reacios a restaurar, así sea parcialmente, la hegemonía del PRI, muchos ciudadanos que no votaron por él en 2006 reconocen las virtudes de López Obrador -y sobre todas ellas, su vocación social- pero hubiesen preferido que, en vez de una conversión religiosa (que a fin y al cabo es una iluminación personal), AMLO hubiera hecho pública una reforma intelectual y política que lo apartara explícitamente de los caminos populistas y redentoristas, y alejara su programa del anacrónico nacionalismo revolucionario, aproximándolo no al PRI o al PAN sino al programa de la izquierda democrática latinoamericana (la izquierda de Lula, Lagos, Bachelet, Humala, Rousseff). Esta izquierda ha demostrado con creces que la fórmula triunfadora es la modernización económica y las reformas estructurales que lleven al crecimiento, programas sociales efectivos para atender a vasta población necesitada, y un apego estricto al orden legal e institucional.
AMLO puede ser fuerte en el segundo de esos campos, pero no en los otros dos. Su programa económico no ha cambiado. Y más grave aún es la duda razonable de muchos ciudadanos sobre el carácter de su liderazgo. Para disipar esas dudas, le haría falta una autocrítica razonada de su comportamiento en 2006 (sobre todo después de esas elecciones). Lo cual supone dos actos improbables: estar convencido de que su verdad no es la verdad, y asumir su parte significativa de responsabilidad en el torrente de ira, odio e intolerancia que marcó por años su paso por la política y que ahora se reproduce en las redes sociales.
No es la conversión de AMLO lo que, en caso dado, pedirían los ciudadanos opuestos al populismo que reflexionan el sentido de su voto. Es un acto racional de convencimiento y autocrítica. Y no es amor lo que requiere la vida pública mexicana. Es responsabilidad cívica y tolerancia.
Historiador, ensayista y editor mexicano, director de Letras Libres y de Editorial Clío.