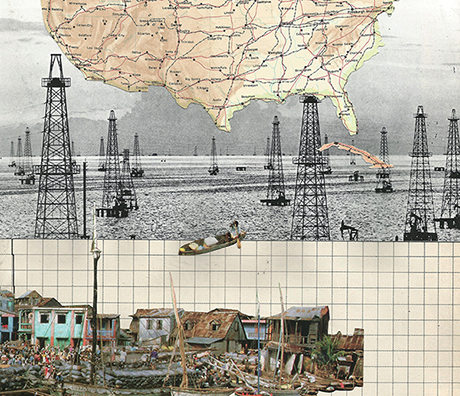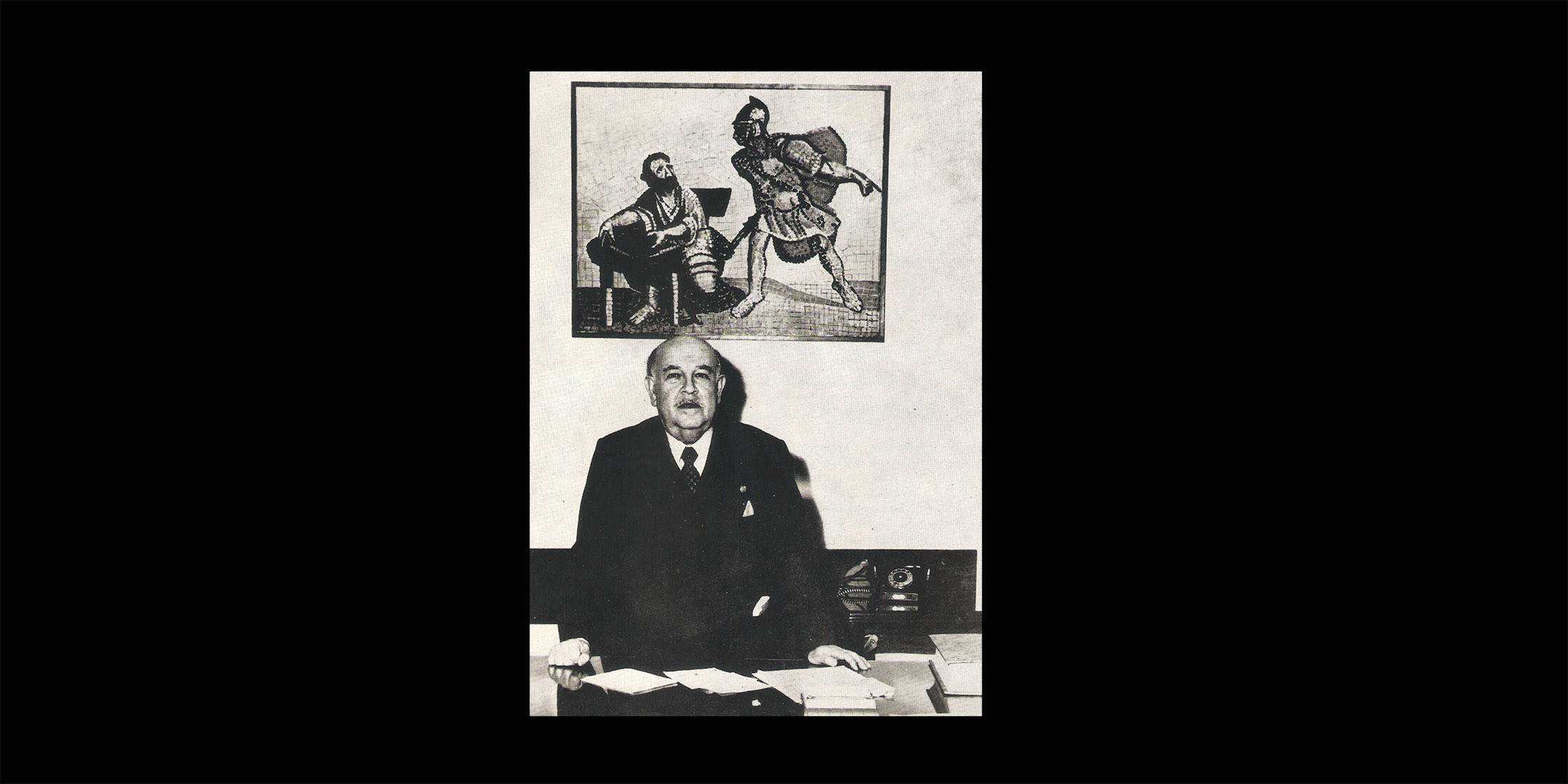Quisiera proponer una idea relativamente nueva sobre el Quijote que puede parecer un desacato, tratándose de un clásico de la literatura universal: que la génesis del libro y su estructura dependen de la improvisación, siendo además la improvisación uno de sus temas esenciales porque está en la base misma de la reflexividad, que es una de las características principales del Quijote y del género novelístico que el libro de Cervantes parece haber iniciado. Por reflexividad me refiero a la historia de cómo se escribió la novela, a la presentación de las varias etapas de su elaboración y a la identidad y función de su autor en el relato. Es fácil olvidar que, aunque encuadernadas en un solo volumen, o en un juego de dos tomos, el Quijote no es una sola sino dos novelas (primera y segunda parte, como se les conoce), por lo que voy a ocuparme de ellas en el orden en que aparecieron –1605 y 1615–, ya que cada una tiene su propia génesis y estructura.
Cervantes no se propuso escribir el Quijote tal y como lo conocemos hoy: una narración relativamente larga, múltiples periplos de los protagonistas y complicadas aventuras que conducen al héroe de retorno a casa y a su muerte. Aunque persisten los debates sobre el tema, a mí y a otros nos parece claro que lo que Cervantes primero redactó fue una novella, un cuento largo o novela breve en el estilo italiano de Boccaccio y Bandello; tenía, suponemos, más o menos la misma longitud que las que publicó en 1613 bajo el título de Novelas ejemplares, y que las que insertó en la primera parte del Quijote, como “El curioso impertinente”. El relato original de lo que llegaría a ser el Quijote versaba sobre un hidalgo provinciano que enloquece por haber leído demasiados libros de caballerías y decide convertirse en caballero andante. Esta primitiva narración abarca lo que serían los primeros cinco o seis capítulos de la primera parte, desde el momento en que Alonso Quijano decide transformarse en don Quijote hasta que es devuelto a su casa por Pedro Alonso, su solícito vecino, aporreado y abatido tras el violento altercado con los criados de los mercaderes de Toledo. La conclusión de este relato primigenio pudo haber sido el escrutinio de los libros del hidalgo que llevan a cabo el cura y el barbero, asistidos con entusiasmo por el ama y la sobrina.
Es posible que en esos capítulos primerizos Cervantes siguiera la trama de una obra teatral muy menor de un acto –un entremés– en la que un individuo pierde la razón y trata de convertirse en uno de los héroes de los romances. Estos poemas, derivados de la épica, como es sabido, eran muy populares en el siglo XVI porque muchos rememoraban las guerras contra los moros, la Reconquista, que era un mito nacional de fundación en ese entonces. Pero algunos críticos han sostenido que la obrita fue escrita después del Quijote, y sería esta, por tanto, la que imita la novela de Cervantes, aunque nunca la menciona. Sea lo que sea, lo que importa es que el modelo que Cervantes siguió cuando concibió el Quijote fue la novela corta o relato largo, centrado en un protagonista único, un hombre maduro no disímil de otros protagonistas viejos como los que aparecen en su entremés “El viejo celoso” y su novela ejemplar “El celoso extremeño”. Los protagonistas viejos no son comunes en la ficción occidental (hay excepciones, como el rey Lear), y una de las características excepcionales del personaje Quijote es precisamente que, a causa de su avanzada edad, está más allá de lo que Freud denominó el “romance familiar”: el lector no llega a saber casi nada sobre los parientes de don Quijote, y muy poco de sus antecedentes –no hay padre ni madre, y solo la hermana, madre de la sobrina que vive con él–. Su personalidad y la decisión de hacerse caballero andante no las determina el pasado; son el resultado de decisiones no gobernadas por la necesidad, lo cual es congruente con el tono de improvisación que parece dominar la génesis y estructura de la novela.
Fue probablemente al tratar de encontrar un final conveniente para su novela corta, y al además darse cuenta de la multitud de posibilidades del personaje que acababa de crear en don Quijote, cuando Cervantes decidió, como su propio protagonista, aventurarse y seguir adelante hacia lo desconocido; proseguir con la narración que había iniciado. Tuvo entonces la feliz idea de incorporar a Sancho Panza al relato, abriendo así una dimensión que le permitió insertar la vida cotidiana y la realidad ordinaria que experimentaba la gente de su propio tiempo y ambiente y, más aún, contraponer a las peligrosas quimeras de don Quijote una dosis de realismo y sentido común. Puede que Cervantes derivase a Sancho de la moda picaresca prevalente en la época, que había comenzado con la publicación de La vida de Lazarillo de Tormes en 1554 y culminado con la Primera parte de la vida del pícaro Guzmán de Alfarache en 1599, o más probablemente del teatro cómico de la época –la commedia dell’arte y los “pasos” de Lope de Rueda, donde personajes rurales hacían las delicias del público urbano.
De ese punto en adelante, es decir, con la segunda salida de don Quijote, Cervantes tuvo que proseguir improvisando porque no había modelo para una narrativa dilatada de dos personajes que se desarrollan en un medio realista, porque la novela, como la conocemos desde el Quijote, no existía todavía. Para un relato largo construido en torno a un héroe estaba el ejemplo del género épico, desde luego, el clásico y el renacentista (Virgilio y Ariosto), así como las novelas de caballerías. Había también lo que han llegado a llamarse novelas picarescas que en el siglo XVI se denominaban “vidas”, no novelas. Estas se adherían al patrón autobiográfico, específicamente la confesión de un criminal arrepentido, o que se dice arrepentido, como en el caso del Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán. Estas son las obras en que el realismo, como lo concebimos hoy, apareció por primera vez en la ficción narrativa occidental. Si nos fijamos en la portada del Quijote de 1605 constatamos que Cervantes no tituló su libro “novela” sino El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Ese título, por razones que pronto expondré, se ajustaba al estilo y compás de los libros de caballerías, tales como El caballero Zifar, Amadís de Gaula y Tirant lo Blanc. Alusivos al héroe protagonista, esos títulos recuerdan los de los poemas épicos, de los que provienen los libros de caballerías –La Eneida, el Cantar de mio Cid y La Chanson de Roland.

Por lo tanto, cuando Cervantes toma la pluma para continuar su atractiva y prometedora historia tiene que improvisar, inventársela sobre la marcha, como hace el hidalgo mismo al transformarse en don Quijote y conducirse según las exigencias de su nueva identidad y vida –encontrar y remozar una vieja armadura, arreglar la celada que ha confeccionado tras haberla destruido de un demoledor golpe de prueba, crearse un nombre y otros para su dama y caballo.
El carácter improvisado de esta continuación figura pronto en el relato mismo de manera autorreflexiva, cuando, al final del capítulo ocho, con don Quijote y el vizcaíno trabados en feroz combate, el narrador de pronto anuncia que se le ha acabado el texto que transcribe y pasa a explicar cómo, por puro azar, da con el resto de la historia:
Estando yo un día en el Alcaná de Toledo, llegó un muchacho a vender unos cartapacios de papeles viejos a un sedero; y como yo soy aficionado a leer aunque sean los papeles rotos de las calles, llevado de esta mi natural inclinación tomé un cartapacio de los que el muchacho vendía y vile con caracteres que conocí ser arábigos. Y puesto que aunque los conocía no los sabía leer, anduve mirando si parecía por allí algún morisco aljamiado que los leyese, y no fue muy dificultoso hallar semejante intérprete, pues aunque le buscara de otra mejor y más antigua lengua le hallara (pp. 85-86).[1]
Este es el principio del relato sobre la génesis y evolución del texto del Quijote, que corre paralelo al argumento de la novela misma, que se supone contiene la traducción que realiza el morisco, con el comentario del “segundo autor”, especie de corrector o editor que narra de nuevo la historia originalmente escrita por el historiador moro Cide Hamete Benengeli. Es un principio en el cual tanto el autor como el lector sufren el desasosiego de esperar a que la historia sea traducida del árabe al castellano. En esta ficción sobre el origen de la obra nos encontramos leyendo un texto que se supone está en proceso de ser escrito casi al mismo tiempo.
La improvisación también gobernará las acciones del protagonista en la novela, será su sistema a medida que intenta seguir el ejemplo de caballeros andantes sobre los que ha leído, deambulando por la planicie castellana, y a veces sus montes, cuya topografía y población no se prestan para aventuras caballerescas, por lo que tiene que transformar y adaptar sus modelos a las circunstancias utilizando su capacidad creadora. En el Quijote, el camino no le sirve tanto a Cervantes para conducir a su protagonista de un lugar a otro como para posibilitar encuentros imprevisibles, y por lo tanto para contribuir a la indeterminación de su argumento, que no obedece a una necesidad narrativa; la pelea con el vizcaíno es un buen ejemplo, pero casi todos los episodios son producto del azar –situaciones y personajes que aparecen sobre la marcha–. Las aventuras prosiguen de forma sucesiva y acumulativa en vez de teleológica, porque la misión misma de don Quijote es imprecisa –deshacer “entuertos”, hacerse digno de Dulcinea, restaurar el mundo caballeresco en el presente–, sin una meta fija que arrastre la acción hacia un final inevitable. No hay Helena de Troya que rescatar, una Ítaca a la cual regresar ni Roma que fundar; ni le espera a don Quijote una visión sublime que culmine un arduo ascenso para alcanzar la dicha amorosa, artística y espiritual. No es don Quijote protagonista de Homero, Virgilio o Dante. Al final de la primera parte el hidalgo será capturado y devuelto a su “lugar de la Mancha”, como si ser “andante” fuese la esencia misma de su locura y por lo tanto la actividad suya que tiene que ser anulada –“andante” es el término correcto para describir a este pretendido caballero nómada sin rumbo determinado o previsible.
No hay pocas repeticiones en la serie de aventuras del caballero y su escudero, que pronto empieza a exhibir un patrón y ritmo predecibles: ven algo (molinos) o a alguien (frailes), don Quijote los confunde con otras cosas o sujetos, Sancho le advierte de su error y le ruega que no haga nada, pero el hidalgo arremete de todos modos con consecuencias desastrosas, después de las cuales se detienen para ponderar lo que ha ocurrido y el caballero culpa a los encantadores de su fracaso. Consciente de la posible monotonía de semejante esquema, y además apurado y sin modelo axiomático que seguir, Cervantes intercaló algunos relatos que alejan la acción de los dos protagonistas y, en un caso, cae totalmente fuera del argumento y ambiente de la novela –la historia del “curioso impertinente”–. Son narraciones extraordinarias, algunas inventadas por los personajes, que se crean a sí mismos nuevos papeles que desempeñar desde dentro de la ficción, haciéndose así cómplices del autor en el proceso de improvisación creadora. Dorotea, por ejemplo, se convierte súbitamente en la princesa Micomicona, y sigue el guion que el cura compone sobre la marcha para hacer frente a una situación engorrosa. Al iniciar su representación y en apuros, a Dorotea se le olvida su nuevo nombre y el cura tiene que servirle de apuntador para que salga airosa del aprieto. Un poco más adelante, cuando relata su supuesto viaje a España para encontrar a don Quijote, afirma que desembarcó en Osuna, que no es puerto de mar, desde luego, lo cual provoca otra intervención oportuna del cura para sacarla del embarazoso trance. Se trata de una dramatización brillante y autoconsciente por parte de Cervantes de las tribulaciones de la improvisación.
El personaje, o metapersonaje de la princesa Micomicona encierra un comentario hilarante e irreverente sobre la doctrina de la mímesis o imitación de modelos clásicos según la preceptiva renacentista (cuyo representante más destacado en España era Alonso López Pinciano), porque su nombre, que enlaza “mico” y su aumentativo “micona” sugiere algo así como “la mona supermona”, la imitadora por excelencia. Los monos en la obra de Cervantes –hay algunos– siempre aluden a la imitación por su proverbial habilidad e inclinación a imitar acciones humanas, lo que les permite inventar, jocosos y burlones, la parodia ad hoc, por así decir: “mono ve, mono hace, lo que se ve no se hace”, decimos. Todo este episodio de Dorotea disfrazada de la princesa Micomicona es una parodia de la improvisación en el Quijote mismo y en la literatura en general, y una crítica característicamente acerba pero a la vez divertida de teorías que algunos han considerado influyentes en la obra de Cervantes.
Ejemplo de ello es el episodio de los rebaños, donde el improvisador es el propio don Quijote. Es uno de esos incidentes que siguen el patrón “ven algo-disputan sobre lo que es-don Quijote arremete-desastre y discusión sobre lo sucedido”. Pero aquí Cervantes se permite uno de esos pasajes de elevación que alababa Longino en su famoso tratado, porque se produce un incremento súbito de la inventiva verbal del protagonista, que alcanza un grado de retozo y comicidad que hoy se nos antojaría “joyceano”.
Aquel caballero que allí ves de las armas jaldes, que trae en el escudo un león coronado, rendido a los pies de una doncella, es el valeroso Laurcalco, señor del Puente de Plata; el otro de las armas de las flores de oro, que trae en el escudo tres coronas de plata en campo azul, es el temido Micocolembo, gran duque de Quirocia; el otro de los miembros giganteos, que está a su derecha mano, es el nunca medroso Brandabarbarán de Boliche, señor de las tres Arabias, que viene armado de aquel cuero de serpiente y tiene por escudo una puerta, que según es fama es una de las del templo que derribó Sansón cuando con su muerte se vengó de sus enemigos. Pero vuelve los ojos a estotra parte y verás delante y en el frente de estotro ejército al siempre vencedor y jamás vencido Timonel de Carcajona, príncipe de la Nueva Vizcaya, que viene armado con las armas partidas a cuarteles, azules, verdes, blancas y amarillas, y trae en el escudo un gato de oro en campo leonado, con una letra que dice “Miau”, que es el principio del nombre de su dama, que, según se dice, es la sin par Miulina, hija del duque Alfeñiquén del Algarbe; el otro que carga y oprime los lomos de aquella poderosa alfana, que trae las armas como nieve blancas y el escudo blanco sin empresa alguna, es un caballero novel, de nación francés, llamado Pierres Papín, señor de las baronías de Utrique; el otro que bate las ijadas con herrados carcaños a aquella pintada y ligera cebra y trae las armas de los veros azules, es el poderoso duque de Nerbia, Espartafilardo del Bosque, que trae por empresa en el escudo una esparraguera, con una letra en castellano que dice así: “Rastrea mi suerte” (pp. 158-59).
No cabe duda de que Cervantes parodia aquí el tópico de la prolija descripción de batallas, con nombres de guerreros, y también de naves dado el caso, que se remonta en la literatura heroica a Homero, y era común también en las novelas de caballerías, pero de todos modos el alto grado de invención lingüística de esta inspirada parrafada del caballero llama la atención por su complejidad y amplitud de referencias y distorsiones.
“Señor del Puente de Plata”, como explica una nota, es una referencia al refrán “a enemigo que huye, puente de plata”, pero otras alusiones son más hilarantes y escabrosas, como “Micocolembo”, donde el sufijo “mico”, como en la princesa Micomicona, recuerda “ratón”. “Alfeñiquén”, por supuesto, es irónico, porque remite a “alfeñique”, alguien débil y enclenque, lo que menos esperamos de un caballero. “Brandabarbarán de Boliche”, aparte de que, según nota, en germanía “boliche” quería decir “garito de juego anexo a un prostíbulo”, es un alarde de maestría acústica, con todas esas bes y erres, sin tomar en cuenta el posible significado de “barbar”. Este tiene que ser uno de los pasajes de mayor brío y bravura en el Quijote, de lo cual Cervantes parece haber sido consciente, y se lo atribuye a la improvisación repentina del caballero: “a todos [los caballeros] les dio sus armas, colores, empresas y motes de improviso [mis cursivas], llevado de la imaginación de su nunca vista locura, y, sin parar, prosiguió…” (p. 159). Muchos han sido los comentarios que el pasaje ha suscitado, y múltiples las explicaciones de los diversos nombres de los caballeros, pero el mejor es el de Edwin Williamson en su breve glosa del texto en el Volumen complementario de la edición del Instituto Cervantes, donde dice: “La descripción de los ejércitos opuestos, a pesar de su intrínseca ridiculez, muestra una indudable fuerza poética (nótese que Sancho queda ‘colgado de sus palabras’). Aquí se manifiesta DQ como un artista desplegando impresionantes poderes de invención” (p. 55). Yo pienso, sin embargo, que la “intrínseca ridiculez” es parte integral de la fibra literaria del fragmento; la creación poética está íntimamente ligada a la locura del caballero en su nivel más profundo o elevado, que no siempre alcanza. Allí la ridiculez pierde su viso negativo al formar parte de la distorsión inherente a lo poético, a lo artístico. De ahí la presencia insistente de lo feo en el Quijote, como se verá más adelante. Este es el genial aporte de Cervantes a la comprensión de la literatura, el estrato más profundo de su estética.
El único argumento global en la primera parte del Quijote es la persecución del caballero y su escudero por la Santa Hermandad (la policía rural creada por los Reyes Católicos), el cura y el barbero. La Hermandad los busca porque don Quijote y Sancho se han convertido en prófugos de la justicia al haber cometido varios delitos, sobre todo haber puesto en libertad a los galeotes (véase mi Amor y ley en Cervantes [Gredos, 2008]). El cura y el barbero se proponen socorrer al hidalgo y, de ser posible, curarlo y llevarlo de vuelta a casa, pero curiosamente desde el interior de su propia locura, que parece ser contagiosa, a juzgar por la conducta de otros personajes que entran en contacto con él. Las aventuras no se eslabonan de forma metódica en el interior de ese argumento omniabarcador de búsqueda y captura. El final de la primera parte resulta ambiguo, inconcluso: don Quijote ha vuelto a casa y está al cuidado del ama y la sobrina, que temen que escape una vez más. El narrador cuenta la imprecisa historia de una tercera salida y menciona un manuscrito en versos castellanos que relata el resto de las hazañas del caballero y su muerte. Se reproducen algunos epitafios que se hallan en su tumba, dejando abierta la posibilidad de que haya habido otras aventuras como las de la primera parte, que habrían ocurrido en el intervalo entre su regreso y su fallecimiento. Esta ambigua conclusión fue lo que le dio a Alonso Fernández de Avellaneda la oportunidad de publicar su segunda parte apócrifa en 1614, lo cual fue el acicate que obligó a Cervantes a terminar la suya al año siguiente.
La improvisación tiene buena y mala fama. La buena porque supone destreza, maña, agilidad y el talento necesario para crear algo en un instante, en cualquier circunstancia y con los materiales a la mano. Cuando resulta exitosa la improvisación es una proeza, un alarde de genio, de capacidad de creación. La mala fama le viene porque sus productos son generalmente chapuceros, imperfectos, reveladores de una confección apresurada y negligente. Hay algo de esto en el Quijote, como se verá, y la novela de Cervantes es la única obra maestra en que sus defectos son motivo de discusión y estudio (aunque ocurre algo parecido en algunas piezas de Shakespeare). Ramón Menéndez Pidal y E. C. Riley, distinguidos críticos que han aludido a los errores cervantinos, atribuyen de pasada la tendencia de Cervantes a la improvisación a la idiosincrasia española. El erudito español ve con ojo crítico y algo de estoicismo la inclinación de su propia cultura al descuido y la ligereza: “Fácilmente se echan de ver en el Quijote varias incongruencias en la sucesión y acoplamiento de los episodios. Esto hace que unos hablen de la genial precipitación de Cervantes en escribir su obra […] Evidentemente hay de todo en las contradicciones observadas: hay descuidos evidentes, hay correcciones a medio hacer, hay desenfadados alardes de incongruencia y despropósito […] Cervantes quiso dejarla con todas las ligeras inconsecuencias de una improvisación muy a la española” (p. 27). El ilustre cervantista británico, con deleite y franco amor por España, ve la improvisación en el Quijote, reflejo de la del protagonista que quiere convertir su vida en arte, como algo afín al toreo y el baile: “Quizá no resulte demasiado caprichoso ver en este esfuerzo por traducir el arte en acción (esfuerzo que puede ser una de las fuerzas motrices del heroísmo mismo) uno de los rasgos distintivos del genio español. Se cumple en dos de las formas más individuales del arte español: el baile y las corridas de toros. En ambas la estilización se combina con la improvisación, y el autor con el actor” (p. 71).
En su edición crítica que conmemora el cuarto centenario de la novela, el distinguido filólogo Francisco Rico asevera que la división en partes del Quijote de 1605, así como los títulos de los capítulos, fueron añadidos de manera fugaz y atropellada cuando la obra estaba ya prácticamente terminada, y añade, en una nota, que: “En el Quijote abundan las repeticiones: hay juegos de palabras reiterados con frecuencia, citas que aparecen hasta tres veces, anécdotas que se cuentan en dos lugares […] Estas insistencias, que hoy se sentirían como descuidos, son sin embargo inseparables del tono de conversación bienhumorada que constituye uno de los mayores atractivos y una de las grandes novedades de la novela cervantina” (p. 280, nota 20). Burlándose de las reverentes interpretaciones del Quijote que proliferaron alrededor del cuatrocientos aniversario del nacimiento de Cervantes, en 1947, Jorge Luis Borges se refirió a la “paradójica gloria del Quijote. Los ministros de la letra lo exaltan; en su discurso negligente ven (han resuelto ver) un dechado de estilo español y un confuso museo de arcaísmos, de idiotismos y de refranes. Nada los regocija como simular que este libro (cuya universalidad no se cansan de publicar) es una especie de secreto español, negado a las naciones de la tierra pero accesible a un grupo selecto de aldeanos” (oc, p. 234).
El concepto de improvisación que maneja Cervantes es algo muy serio y de vastas repercusiones, que está en el mismo fondo del Quijote y de sus ideas sobre la función del autor y de la creación literaria en general. No obedece principalmente a ninguna característica española sino que se desprende de tendencias artísticas e intelectuales europeas del momento. Habiendo escrito lo anterior estoy obligado a mencionar al exuberante Lope de Vega, el maestro universal de la improvisación (tuvo que serlo para producir su voluminosa obra, la cual incluye probablemente setecientas piezas de teatro), quien en su “Soneto de repente” dejó el más famoso alarde de “repentizar” en la literatura occidental. Se trata del conocido poema cuyo tema es su propia composición: “Un soneto me manda hacer Violante, / que en mi vida me he visto en tal aprieto.” Debo además mencionar a los repentistas del Caribe hispánico, que pueden improvisar difíciles espinelas, la muy compleja y rigurosa décima, al vuelo y al compás de sus guitarras. Así que tal vez sí haya cierta tendencia hacia la improvisación en la cultura española después de todo, de la que Cervantes partió y en cierto sentido amplió en muchas de sus facetas, pero impulsado por corrientes estéticas y de pensamiento europeas.
Permítaseme inventariar algunas de las características comúnmente atribuidas a la improvisación. Tiende a no seguir puntualmente modelos previos; se las arregla con lo que haya a mano en el momento; fomenta la ilusión de simultaneidad de concepto y ejecución, ambos ocurren a la misma vez, en el instante en que el espectador o lector los percibe; no se preocupa por el acabado o perfección de sus productos; fomenta la libertad por su poco o ningún respeto al pasado o inquietud por el juicio del futuro. Lo característico de la improvisación es ser del presente, del aquí y ahora, del momento en que acontece. Esta es la razón subyacente por la que suele surgir en forma de diálogo, del toma y daca de más de una voz, una de las características principales del Quijote, que fomenta la ilusión de lo inesperado e imprevisto y empalma con los accidentes del camino que forman la trama de la novela.
Al redactar esta lista de características de la improvisación, parecería que estoy describiendo el famoso prólogo de la primera parte del Quijote. Lo esencial de ese divertido y perturbador documento es que se trata de un texto que da la impresión de concebirse y crearse simultáneamente (como el soneto de Lope), que cobra vida a medida que lo leemos. Es esta una sensación que sigue vigente por muchas veces que leamos ese prólogo. En él Cervantes se retrata angustiado por no saber qué escribir como prólogo al Quijote, preocupado de que el libro que acaba de terminar no encaja en ningún molde literario previo. Cervantes se queja de que no tiene idea de qué aducir para dotarlo de autoridad, legitimarlo describiendo cómo se compuso, revelando sus fuentes y propósitos –preferentemente morales–. Entonces relata la fortuita aparición de un amigo que se ofrece a darle asistencia, y le aconseja que lo invente todo, que dé una lista falsa de fuentes espurias valiéndose de cualquier libro de referencia a la mano. Le dice a Cervantes que no se preocupe por convenciones o expectativas, que siga adelante y termine su libro compilando una bibliografía falsa:
Vengamos ahora a la citación de los autores que los otros libros tienen, que en el vuestro faltan. El remedio que esto tiene es muy fácil, porque no habéis de hacer otra cosa que buscar un libro que los acote todos, desde la A hasta la Z, como vos decís. Pues ese mismo abecedario pondréis vos en vuestro libro; que puesto que [aunque] a la clara se vea la mentira, por la poca necesidad que vos teníades de aprovecharos dellos, no importa nada, y quizá alguno habrá tan simple que crea que de todos os habéis aprovechado en la simple y sencilla historia vuestra; y cuanto no sirva de otra cosa, por lo menos servirá aquel largo catálogo de autores a dar de improviso autoridad al libro. Y más que no habrá ninguno que se ponga a averiguar si los seguistes o no los seguistes, no yéndole nada en ello. Cuanto más que, si bien caigo en la cuenta, este vuestro libro no tiene necesidad de ninguna cosa de aquellas que vos decís que le falta, porque todo él es una invectiva contra los libros de caballerías, de quien nunca se acordó Aristóteles, ni dijo nada San Basilio, ni alcanzó Cicerón (pp. 16-17).
En resumidas cuentas, lo que el “amigo” le recomienda a Cervantes es desentenderse de la tradición, de reglas prescritas, modelos y autoridades, porque nunca se ha escrito antes un libro como el Quijote. Este pretende ser un comienzo en limpio, un arranque a partir de cero, en el aquí y ahora. El prólogo, en el que como acostumbraba Cervantes emplea el diálogo, es un manifiesto en favor de la improvisación que se presenta ante el lector como un acto de improvisación, lo cual comporta dramatizar sus propios titubeos interiores mediante la aparición oportuna de un interlocutor imaginario.
Quisiera concentrarme en el tema de la simultaneidad de idea y realización y en la ausencia de modelos examinando un cuadro que se ha comparado con frecuencia al Quijote, sobre todo desde Las palabras y las cosas de Michel Foucault: Las meninas de Velázquez. Es cierto que esa pintura, de 1656, fue hecha cincuenta años después del Quijote de 1605, pero la historia evolucionaba mucho más lentamente en el siglo XVII que hoy.
En Las meninas Velázquez pinta el acto de pintar, así como Cervantes, en el prólogo de la primera parte del Quijote, escribe sobre el acto de escribir. Las meninas es la más grandiosa representación dinámica del proceso de creación en el arte occidental. Velázquez figura en su cuadro en el momento –y digo un momento específico– en que mira a sus modelos, con el pincel en el aire, verificando con gesto ponderativo que la realidad se corresponde con lo que está pintando. Pero no hay modelos en ambos sentidos, ni prototipos para esta clase de cuadro ni figuras delante del artista. Nosotros, los espectadores, somos los modelos en el instante en que nos paramos delante del lienzo. El modelo, la realidad pintada, es un vacío que ocupamos; el cuadro, suponemos, se inventa de nuevo cada vez que un individuo diferente aparece ante él. Esta es la situación que emerge del acto de ponerse frente al cuadro. La temporalidad, la duración no es solo contingente sino trivial. Las meninas representa un instante intrascendente, en que la niña a la derecha acaba de ponerle el pie encima al perro, y el hombre en el fondo de la habitación, a punto de partir, se ha dado la vuelta para echar una última ojeada a la escena. El cuadro que Velázquez pinta nunca se termina, su realización está pasmada para siempre en Las meninas, un cuadro que es la pintura de un work in progress, de una obra en marcha (la habitación en que transcurre la escena es el taller de Velázquez). La creación artística y el momento en que sucede son una y la misma cosa en Las meninas. Esto es precisamente lo que ocurre –o Cervantes hace que parezca que ocurre– en el Quijote.
La improvisación puede conducir a cometer errores, sin embargo, y no hay pocos en la primera parte del Quijote. Sigo aquí someramente (y agradecido) la lista que ha confeccionado Tom Lathrop de ellos. Hay errores que los personajes cometen que no hay necesariamente que achacárselos a Cervantes, sino a la prisa, descuido o ignorancia de estos dentro de la ficción de la obra –como los que comete Dorotea haciendo el papel de la princesa Micomicona–. Don Quijote mismo comete algunos. En el capítulo cuatro dice que siete por nueve son setenta y tres. Más adelante dice que Sansón fue quien arrancó las puertas del templo, cuando fueron las puertas de la ciudad de Gaza las que Sansón desencajó. Pero hay otros tipos de errores que sí se le pueden atribuir a Cervantes y sus editores, tales como los títulos equivocados de capítulos o su numeración. El título del capítulo diez reza: “De lo que más le avino a don Quijote con el vizcaíno y del peligro en que se vio con una caterva de yangüeses.” Pero el episodio del vizcaíno ya ha concluido y el altercado con los yangüeses no ocurre sino cinco capítulos más tarde, después del incidente de Grisóstomo y Marcela. El capítulo cuarenta y cinco aparece en números romanos como XXXV, y así sucesivamente. Pero el mayor error de todos es el del robo del asno de Sancho. En el capítulo veinticinco el lector se entera no solo de que el asno de Sancho ha desaparecido sino de que ha sido robado. Después de doce capítulos sin una palabra sobre la pérdida o recuperación del asno, este reaparece gradualmente –se mencionan sus aparejos– hasta que en el capítulo cuarenta y seis se halla milagrosamente en el establo de la venta.

Todo esto se encuentra en la primera edición de Juan de la Cuesta, de 1605, la prínceps, pero en la segunda impresión de 1605 (la primera fue, en realidad de fines de 1604), también de Juan de la Cuesta, el robo del asno figura en el capítulo veintitrés y su recuperación en el capítulo treinta. El estilo de los pasajes insertados me parece a mí de Cervantes (aunque no a todos) y la mayoría de los editores posteriores los han incorporado al texto de la novela para suplir las faltas. Lathrop, quien opina que las añadiduras son de los editores, cree que los errores fueron hechos adrede por Cervantes, que no se trata de un caso de descuido de improvisación sino de un plan deliberado para fingirla. A mí me da igual. Voluntarios o no los errores revelan una composición apresurada, chapucera, imperfecta, carente de acabado.
La venta de Juan Palomeque (así se llama el famoso ventero), el “edificio” más importante que aparece en la primera parte, es un emblema interno del descuido en la génesis y estructura del libro. La inestable morada es el único refugio que los protagonistas encuentran en la novela de 1605, pero no hallan entre sus paredes ni amparo ni paz, porque está tan desvencijada que apenas los protege de los elementos y en su interior reina el caos. No constituye la culminación significativa y definitiva de un trayecto, sino una parada recurrente y perturbadora. Sus componentes y habitaciones están en un lamentable estado de deterioro; no empalman armoniosamente unas partes con otras. El “camaranchón” donde ponen la cama de don Quijote “en otros tiempos daba manifiestos indicios de que había servido de pajar muchos años” (p. 138). Sebastián de Covarrubias, en su espléndido Tesoro de la lengua castellana, de 1611, y el Diccionario de la lengua española de la Real Academia definen “camaranchón” –evidentemente derivado del latín camera– en términos despectivos, como el punto más alto de una casa, un ático, desván o buhardilla donde se almacenan trastos, cacharros y cachivaches viejos, en desuso, heterogéneos por su propia naturaleza y paradero. El estado ruinoso del camaranchón permite que se vean las estrellas a través de su agujereado techo, por lo que el narrador se refiere al dormitorio del caballero como “estrellado establo” (p. 141), término de hondas resonancias, como se verá.
Todo lo anterior sugiere que la venta había sido en principio una casa pequeña a la que se le han añadido habitaciones haciéndola así más lucrativa; se ha incorporado el pajar a su espacio habitable para acomodar más clientes. Además, un techo tan plagado de huecos que las estrellas son visibles sugiere de manera cómica que la humilde venta tiene conexiones cósmicas, como las que tenían los templos griegos, romanos y aztecas, y sus equivalentes renacentistas, por estar alineados con los astros. Semejante estrellado techo sería la respuesta natural, o el modelo de los techos labrados sobre los cuales se pintaban a veces los signos del zodíaco, como se puede ver hoy en el de la Grand Central Station de Nueva York. Estas resonancias traen a la mente, por asociación y contraste, a Fray Luis de León y su “dorado techo / se admira fabricado / del sabio Moro en jaspes sustentado” (“Vida retirada”).
Contra el trasfondo de la arquitectura deslavazada de la venta semejantes alusiones son ridículas; recalcan que no se trata de una joya arquitectónica ni mucho menos, que no fue construida según un plano previamente dibujado, atento a modelos –como el Quijote mismo–. En el proceso de su construcción, que fue gradual y gobernado por el azar, todo en ella se fue transformando obedeciendo a la contingencia y sujeto al paso del tiempo (“en otros tiempos… muchos años”). El carácter provisional de su mobiliario, por ejemplo, lo muestra la cama de don Quijote, que “solo contenía cuatro mal lisas tablas sobre dos no muy iguales bancos” (p. 138). En medio de la reyerta provocada por la cita nocturna de Maritornes, el arriero se sube en ella y hace que se desplome: “El lecho, que era un poco endeble y no de firmes fundamentos, no pudiendo sufrir la añadidura del arriero, dio consigo en el suelo” (p. 144). La dispareja construcción de la venta de Juan Palomeque, hecha de residuos y retazos, refleja la estructura del Quijote, con sus historias intercaladas, los notorios errores de Cervantes, y la costumbre del hidalgo de dejar que los caprichos de Rocinante dicten el rumbo de su viaje.
En consonancia con el aire de impromptu que tiene la historia de don Quijote, Cervantes convierte el asunto de la laxa estructura de la novela y su dudoso origen en tema de debate entre los personajes hacia el final de la primera parte, cuando el canónigo de Toledo se encuentra con los protagonistas mientras llevan al caballero de vuelta a su casa en una jaula. El canónigo resulta ser otro lector más de libros de caballerías –como el cura, el barbero, Dorotea y el ventero–, además de perito en literatura en general, inclusive de teoría poética, que en el siglo XVI derivaba principalmente de Aristóteles y Horacio. Su presencia es una especie de broma privada por parte de Cervantes, porque el puesto de canónigo exigía únicamente leer derecho canónico, por lo que estos tenían fama de holgazanes, por su vida regalada, y hasta existía la frase “llevar vida de canónigo”. El canónigo de Toledo es, y aquí está el chiste a mi parecer, el “desocupado lector” a quien se dirige Cervantes en el famoso prólogo de 1605 comentado antes. El canónigo es un lector ideal, por así decir, bien leído, de gusto refinado y con tiempo libre. Dice, en efecto, que se dedicó a leer libros de caballerías “llevado de un ocioso y falso gusto” (p. 489).
Como otras figuras de autoridad y autoría a lo largo de la obra de Cervantes, el canónigo es un tipo ridículo por su pedantería y tendencia a caer en contradicciones –tales personajes, entre ellos el cura mismo, no son de una pieza–. El canónigo critica los libros de caballerías valiéndose de los conocidos argumentos de la época sobre su falta de similitud y dudosa moral, pero también hace una elocuente defensa de ellos con lo que al lector podría parecerle una descripción del Quijote mismo. Al enterarse del escrutinio al que fue sometida la biblioteca del hidalgo, cuando tantos libros de caballerías fueron condenados a las llamas,
de que no poco se rio el canónigo, y dijo que, con todo cuanto mal había dicho de tales libros, hallaba en ellos una cosa buena, que era el sujeto que ofrecían para que un buen entendimiento pudiese mostrarse en ellos, porque daban largo y espacioso campo por donde sin empacho alguno pudiese correr la pluma, describiendo naufragios, tormentas, rencuentros y batallas, pintando un capitán valeroso con todas las partes que para ser tal se requieren, mostrándose prudente previniendo las astucias de sus enemigos y elocuente orador persuadiendo o disuadiendo a sus soldados, maduro en el consejo, presto en lo determinado, tan valiente en el esperar como en el acometer; pintando ora un lamentable y trágico suceso, ahora un no pensado acontecimiento […] Y siendo esto hecho con apacibilidad de estilo y con ingeniosa invención, que tire lo más que fuere posible a la verdad, sin duda compondrá una tela de varios y hermosos lizos tejida, que después de acabada tal perfección y hermosura muestre, que consiga el fin mejor que se pretende en los escritos, que es enseñar y deleitar juntamente, como ya tengo dicho. Porque la escritura desatada de estos libros da lugar a que el autor pueda mostrarse épico, lírico, trágico, cómico, con todas aquellas partes que encierran en sí las dulcísimas y agradables ciencias de la poesía y de la oratoria: que la épica tan bien puede escribirse en prosa como en verso (pp. 491-92).
Lo que al canónigo le gusta de los libros de caballerías, aparte de la referencia a Horacio y su dulce et utile, es la libertad que le dan al escritor, la ausencia de restricciones de estilo y tema, la potencialidad de “ingeniosa invención”, y la posibilidad si no ya la necesidad de improvisar. “Ingeniosa” tiene aquí el mismo significado que “ingenioso” en el título del Quijote: imaginativo, creador, inspirado casi hasta el punto de la locura que Platón les atribuía preocupado a los poetas. Llama la atención también en las palabras del canónigo, que se me antoja son las del propio Cervantes, el concepto de “escritura desatada”, que me parece una definición justa de la improvisación en el Quijote –y hasta una manera de describir la venta de Juan Palomeque.
El canónigo se declara tan entusiasmado con el modelo de la novela de caballerías que confiesa haber intentado escribir una: “Yo, a lo menos –replicó el canónigo–, he tenido cierta tentación de hacer un libro de caballerías, guardando en él todos los puntos que he significado; y si he de confesar la verdad, tengo escritas más de cien hojas…” (p. 493). Sin embargo “no he proseguido adelante, así por parecerme que hago cosa ajena de mi profesión” (ibídem). Puede añadirse que el manuscrito incompleto del canónigo se corresponde con su práctica de la lectura de los libros de caballerías, porque antes ha mencionado que si bien “he leído […] casi el principio de todos los más que hay impresos, jamás me he podido acomodar a leer ninguno del principio al cabo, porque me parece que, cual más cual menos, todos ellos son una misma cosa, y no tiene más este que aquel, ni estotro que el otro” (p. 489).
Se me ocurre que no es difícil ver también en el canónigo un autorretrato burlón de Cervantes, y en la poética del mismo una revelación velada (valga el oxímoron) del “método” que siguió en la redacción del Quijote. La novela se atiene, de forma libre (“desatada”) a la estructura de las novelas de caballerías, porque toda parodia comienza como copia del objeto que quiere criticar. Cervantes deja correr libremente la pluma, guiado solo por su ingenio e inventiva, no por las reglas propuestas por los sumisos seguidores de los preceptistas, como Alonso López Pinciano, que no eran, de todos modos, escritores sino teóricos. La falta de acabado, en ambos sentidos de la palabra –falta de remate y pulimento–, es característica fundamental del inconcluso manuscrito del canónigo y de la novela de Cervantes –lo cual, como veremos, animó a un imitador a terminarla con su propia segunda parte–. La inacabada novela de caballerías del canónigo y su incapacidad de leer novelas de caballerías hasta el final también recuerdan otras obras incompletas mencionadas en la primera parte: la truncada obra de Grisóstomo, la autobiografía picaresca de Ginés de Pasamonte y el volumen de poemas de Cardenio. La imposibilidad de concluir esas obras pone de manifiesto las ansiedades de Cervantes sobre cómo terminar su propia novela, y una dificultad teórica que lo asedió a lo largo de toda su obra: cómo concebir una narrativa finita en un universo que ahora sabe, tras la revolución copernicana y los experimentos de Galileo, es infinito. Regresaré a este tema hacia el final del ensayo, que ya debe parecerle infinito al paciente y sin duda no desocupado lector.
El canónigo es como Ginés de Pasamonte y otros autores internos de la primera parte del Quijote que no pueden dar fin a sus argumentos ni conclusión satisfactoria a sus planes: no alcanzan a ponerlos en acción, completarlos como ficciones o llevarlos a un fin feliz. En la segunda parte esto cambia. Para empezar, hay variante en el título mismo del nuevo libro, en que don Quijote es ahora llamado “caballero”, no “hidalgo” como en la primera. El nuevo título indica que don Quijote ya ha alcanzado la identidad literaria que anhelaba, pero se trata también de una reacción contra el Quijote apócrifo de Avellaneda, en el que todavía es “hidalgo” en la portada. Este libro, con el que Cervantes ahora compite ansioso, ha adquirido vida propia y lo hostiga con su presencia. Su publicación no solo apuró a Cervantes a escribir y terminar su propia segunda parte, sino que lo forzó a hacer cambios en esta, en la que trabajaba entonces, respondiendo a esta contingencia con un precipitadamente concebido viaje del caballero a Barcelona, la incorporación de uno de los personajes de Avellaneda a su propia narrativa, y la elaboración de un final “definitivo” que desanimara a futuros continuadores. Su sofisticada y efectiva respuesta a Avellaneda fue, como dijera de manera brillante Stephen Gilman, “enredarlo en una red de ironías”. Pero a fin de lograrlo tuvo que reaccionar rápidamente, para poder remendar el tejido de su libro cuando ya se aproximaba al final, mediante una apresurada improvisación.
En la segunda parte la improvisación se dramatiza mediante la presencia de varios autores –todos improvisadores– que inventan historias, bromas y relatos que, por cierto, se malogran de una manera u otra. La misma idea de una tercera salida la concibe el bachiller Sansón Carrasco, el más importante de estos autores internos, se supone que para curar a don Quijote, pero también para divertirse interpretando la primera parte “en vivo”, por así decir. La segunda parte es una copia improvisada de la primera, que es ahora el modelo, heredando ese papel de los libros de caballerías, realizada por Sansón. Por lo tanto, la segunda parte es una copia imperfecta de una copia también imperfecta de las novelas de caballerías, el Quijote de 1605, una obra “desatada”, como la venta. La segunda parte es una metanovela de caballerías, un Quijote a la segunda o tercera potencia compuesto por un autor, Carrasco, desde dentro de la ficción. Sansón es como el canónigo, solo que él logra poner a prueba sus teorías y planes.
Al principio de la segunda parte, el lector se entera de los designios de Sansón Carrasco de organizar una tercera salida de don Quijote por sus conversaciones con el caballero, el cura y el barbero. Estos son planes repentinos, que va a tener que rehacer en el curso de la acción, porque las cosas no salen como él las había planeado. Por ejemplo, don Quijote derrota a Sansón en su primer combate, donde aparece disfrazado como el Caballero de los Espejos, un atuendo aparatoso que es una imagen contrahecha del de don Quijote. El bachiller hace el papel de don Quijote enfundado en una armadura cubierta de espejos, como para subrayar que es una copia del caballero, para ponerle delante al hidalgo un reflejo propio que lo haga tener un destello de reconocimiento de sí mismo, y además para subrayar que la historia que elabora sobre la marcha sigue la de la primera parte. Muchos de los episodios del Quijote de 1615 son, en efecto, burdas o exageradas repeticiones de otros del de 1605, en la medida en que los duques y sus vasallos instigan al caballero a que haga su papel tal y como ellos lo recuerdan de sus lecturas de la primera parte. Por ejemplo, el desfile en el bosque puede verse como una ampliación del episodio de los batanes o el del cuerpo muerto; las bodas de Camacho son una retocada repetición del episodio de Grisóstomo y Marcela; la situación de la hija de Dueña Rodríguez es como la de Dorotea; la serie de aventuras en la casa de los duques son como transformaciones de las malaventuras en la venta de Juan Palomeque.

En la segunda parte el número de los autores internos aumenta. Además de Sansón están Sancho, que monta el episodio de la Dulcinea encantada y sus secuelas, el duque y su mayordomo, que organizan todas las burlas en la casa de recreo de los aristócratas y sus predios, y el gran titiritero Ginés de Pasamonte, convertido en Maese Pedro, que se ha transformado de autobiógrafo picaresco en dramaturgo en miniatura, autor de una minicomedia que provoca un desastroso incidente en la venta. (Antes era una sátira de Mateo Alemán, ahora de Lope de Vega.) En la primera parte las obras de los autores internos quedaban inconclusas, ninguna fue leída o interpretada (excepto la “Canción desesperada” de Grisóstomo y el relato del “curioso impertinente”, cuyo autor no se identifica). En la segunda parte esto cambia, pero los relatos dentro del argumento principal inventados por los nuevos autores, aunque representados, no resultan como los habían planeado y no terminan según sus intenciones.
Ya he mencionado la derrota de Sansón a manos de don Quijote en su primer encuentro. Los otros planes no salen mucho mejor. La Dulcinea creada por Sancho repentinamente presionado por las circunstancias resulta ser una labradora, con la que se topan por casualidad, que apesta a ajos crudos y es zafia en su comportamiento. Para encubrir la mentira que había dicho en la primera parte sobre su viaje al Toboso, Sancho afirma que la aldeana que tienen delante es Dulcinea, solo que encantada, lo cual explica su repulsiva apariencia. Pero la renuente damisela se niega tajantemente a hacer el papel que Sancho le ha asignado. Le reprocha ásperamente a este, su “creador”, haberla hecho sufrir una burla típica de caballeros a expensas de una pobre campesina. Ni siquiera convence a don Quijote, ansioso como está de dar con su dama. Por lo tanto, esta mujer, que probablemente se parecía a Aldonza Lorenzo, la “verdadera” Dulcinea, resulta un fiasco como ficción del escudero. Peor aún, la figura de la Dulcinea encantada va a hostigar a Sancho, multiplicándose y ampliando sus efectos de formas insospechadas y perversas. Va a reaparecer en la historia que cuenta don Quijote después de su descenso a la Cueva de Montesinos, y también en el desfile del bosque organizado por los duques, donde su papel lo hace un paje disfrazado de mujer. Su “encantamiento” conduce a la cruel burla por la que se determina que Dulcinea solo regresará a su condición “original” si Sancho se propina a sí mismo 3.300 azotes en su trasero desnudo. Sancho resulta ser un autor desafortunado, cuya creación adquiere vida propia y lo reta constantemente. Su invención se convierte en una realidad amenazadora que no pudo anticipar al crearla respondiendo a una situación comprometedora resultado de otra ficción suya, el embuste de su nunca realizado viaje al Toboso.
Aparte de Sansón Carrasco, el más ambicioso y activo de los autores internos de la segunda parte es el mayordomo de los duques, que es responsable de varios espectáculos: la procesión nocturna en el bosque, el gobierno de Sancho en la ínsula de Barataria, el vuelo de Clavileño, y otras complicadas bromas. En el aparatoso desfile, tomado de los cantos 28 a 30 del Infierno de Dante, el papel de la bellísima figura de Dulcinea lo desempeña, como ya dije, un hermoso paje, cuyo único defecto es tener una voz “no muy adamada” (p. 825), testimonio de su abundante testosterona y de lo precario de la improvisación. ¿Qué se va a hacer? Nadie es perfecto, según la famosa frase final de la película Con faldas y a lo loco. La creación del mayordomo falla en algo fundamental, el sexo aparente de su personaje, pero nadie parece percatarse. Su triunfo más grande es Barataria, a la vez que su más espectacular fracaso. El plan de hacer de Sancho un rey tonto le sale al revés, porque el escudero resulta ser un gobernante sabio y benévolo. El propio mayordomo le confiesa a Sancho con resignación:
Dice tanto vuestra merced, señor gobernador –dijo el mayordomo–, que estoy admirado de ver que un hombre tan sin letras como vuestra merced, que a lo que creo no tiene ninguna, diga tales y tantas cosas llenas de sentencias y de avisos, tan fuera de todo aquello que del ingenio de vuestra merced esperaban los que nos enviaron y los que aquí venimos. Cada día se ven cosas nuevas en el mundo: las burlas se vuelven veras y los burladores se hallan burlados (p. 919).
En el episodio de Maese Pedro y su retablo, una especie de Las meninas avant la lettre y en miniatura, Ginés monta un precario teatro de marionetas en la venta. Se trata de un artefacto cuyo tosco artificio se revela desde dentro, por así decir, donde el titiritero –Ginés/Maese Pedro–, oculto, manipula por debajo las figurinas sobre el escenario, mientras que un muchacho, que hace de narrador, indica la identidad de los personajes y explica la trama. Lo comparo con Las meninas por la intrincada exhibición de los bastidores de la creación, de sus soportes y tramoya, y su repartición de la autoría, con la voz desplazada del escondido Maese Pedro, que su asistente articula, excepto cuando aquel habla para responder a protestas del público, todo lo cual parece anticipar mucha teoría crítica actual, como es bien sabido que hace el cuadro de Velázquez. La pieza representada no llega a concluirse porque don Quijote interviene en el conflicto sobre el escenario, ignorando la diferencia de tamaño entre él y la improvisada tarima, difícil de confundir con la realidad, excepto desde la perspectiva de un loco. Las acciones de don Quijote son como si, parados ante Las meninas, decidiéramos dar unos pasos hacia adelante para echarle un vistazo a lo que está pintando Velázquez y hacerle algunas preguntas. La defectuosa historia de la comedia que Maese Pedro escenifica, que es una torpe mezcolanza de romances que don Quijote corrige más de una vez desde su puesto en el público, queda inconclusa al desarmarse su ficción, como en el caso de Barataria. Acaba literalmente hecha trizas. Ginés hace que el caballero le pague por los títeres rotos, tasado cada uno según su rango en la acción de la obra –giro genial cervantino si los hay, porque las jerarquías ficticias se hacen valederas en la realidad–. Como los argumentos de las obras de los demás autores internos de la segunda parte, el de la pieza de Maese Pedro es imperfecto y queda trunco. Su función ante el público de la venta es teatro dentro del teatro, juego de ilusiones reflejas, como en Hamlet; es una obra montada ante el público en el momento en que se representa, con catastróficos resultados cuando se borran las fronteras entre escena y realidad.
Las estructuras arquitectónicas en la segunda parte son complicadas, como la venta de Juan Palomeque, pero de manera diferente, en consonancia con el patrón más complejo, barroco, del Quijote de 1615. Ahora son construidas de forma más artística y artificial, poniendo de manifiesto su fragilidad y carácter provisional –como si el proceso mediante el cual la venta alcanzó su provisoria y precaria constitución se estuviera dramatizando–. Ejemplos de ello son la bóveda de ramas construida para cubrir la ceremonia de las bodas de Camacho y el techo de luces sobre el velorio fingido de Altisidora. Cuando don Quijote y Sancho llegan al claro donde se va a festejar el desposorio del rico Camacho y la bella joven Quiteria, notan que se ha confeccionado una cúpula enramada para techar el área: “En efecto, el tal Camacho es liberal [generoso] y hásele antojado de enramar y cubrir todo el prado por arriba, de tal suerte, que el sol se ha de ver en trabajo si quiere entrar a visitar las yerbas verdes de que está cubierto el suelo” (p. 690). Algo similar ocurre en la casa de los duques hacia el final de la segunda parte, cuando capturan a don Quijote y Sancho y los devuelven a esta auténtica mansión de farsas y bromas, donde se les hace presenciar el velorio simulado de Altisidora, falsa enamorada del caballero que se supone ha muerto de amor por él. Al llegar, “los entraron en el patio, alrededor del cual ardían casi cien hachas, puestas en sus blandones, y por los corredores del patio, más de quinientas luminarias; de modo que a pesar de la noche, que se mostraba algo escura, no se echaba de ver la falta del día” (p. 1069). Aquí tenemos el opuesto correlativo de la bóveda vegetal que oscurece el espacio exterior que se convierte en interior: es un día artificial creado en medio de la noche oscura por un edificio luminoso artificial. Estos techos simulados son un eco del “estrellado establo” en la venta de la primera parte. Dado el carácter repetitivo de la segunda, que reduplica episodios de la anterior, pueden verse como su expansión o como un comentario del mismo.
La improvisación en el Quijote es una exhibición dinámica de cómo el arte está sometido a la fuerza corrosiva del tiempo, y de su dependencia en lo contingente que surge en un tiempo y espacio infinitos, y en los reducidos poderes de los artistas, que ya no tienen una idea clara de los límites, pero sí una viva conciencia de sus propias limitaciones. La improvisación es la respuesta a la vez restrictiva y liberadora a esta circunstancia que es en esencia un pacto entre el lastre del pasado y la levedad del futuro, entre modelos rígidos y su adaptabilidad a las condiciones del creador. Las novelas serán de ahora en adelante el producto de ese acomodo. Siempre llevarán la marca de su temporal y maculada concepción, de la cual las deficiencias son su mejor testimonio, expresado mediante la ironía a la que se somete el novelista. Esto es lo que Sterne y otros como Joyce y Proust recogieron a lo largo de la historia del género; incluso Flaubert, ese perfeccionista neurótico que sufrió duramente por ello.
La clave es el “estrellado establo” porque se abre al infinito, infinito que no puede ser contenido por el averiado techo, o fijado por la cosmología ptolemaica, la cual todavía se dibujaba sobre los dorados techos de palacios renacentistas; son los límites del cosmos dantesco, que ofrecía un orden reconfortante ya periclitado. (La aliteración y rima interna que Cervantes despliega con su epíteto, se me antoja, revela lo mucho que significó ese agujero para él.) Hay que imaginar las estáticas representaciones del zodíaco sobre las bóvedas palaciegas contra el fluir incesante de las estrellas vistas a través del orificio en el techo de la venta. La perturbadora presencia del infinito es lo que le da a Cervantes una sensación de libertad que conduce a la improvisación; los instantes son dispersos e innumerables, el cosmos ilimitado y con una forma todavía por descubrir, si es que alguna tiene. Es la pequeñez del individuo expuesto a esas inmensidades siderales lo que provocó la ironía de Montaigne, lo que a su vez provocó la de Cervantes, y lo que también nos condujo a todos a ese famoso taller donde Velázquez siempre seguirá ponderando la próxima pincelada. ~
[1] Cito por la edición del IV Centenario de la Real Academia Española (Madrid, 2004) coordinada y anotada por Francisco Rico.
(Sagua la Grande, Cuba, 1943) es Sterling Professor de literatura hispanoamericana y comparada en la Universidad de Yale.