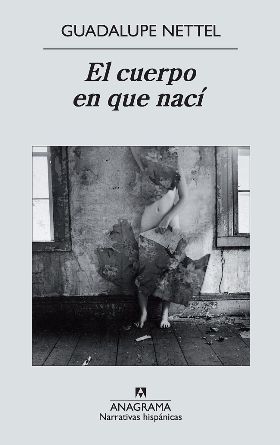Con miles de opciones a la carta, ahí nomás, a tiro de piedra, se necesita estar un poco loco para asistir en Nueva York, mi Gran y Venerable Manzana Podrida, a un concierto de Caifanes. Pero también es cierto que uno comete locuras todos los días del año –hasta dormido, vaya–. También es cierto que a mí me pueden hablar y tratar de convencer –con tal de ganarme una oportunidad de contrariar a gusto soy capaz de escuchar por horas– con argumentos en pro de la mística que traen consigo las grandes reuniones de bandas históricas: que si The Who, que si Led Zeppelin, que si Acrassicauda (me dicen que son o eran la leyenda en exilio gracias al régimen criminal del déspota iraquí) reunidos en 2007 en el Prudential Center de Newark, New Jersey, ese estado de la Unión americana que es recomendable solamente conocer por las novelas de Philip Roth. De The Rolling Stones ni hablar porque, después de su legendario pacto con el diablo, ya se sabe que son inmortales.
El problema, en sí, no es la locura, de la cual se puede hacer, Erasmo dixit, hasta un elogio, sino la franca idiotez, peor aún si es estupidez organizada. No me refiero al olvidable hecho de haber conocido The Hammerstein Ballroom, un vasto cuchitril cuya acústica puede, en efecto, amartillar los curtidos tímpanos del más melancólico de los elefantes en cautiverio del zoológico del Bronx.
No.
Me refiero al desfachatado cinismo o la más pura idiotez de quienes premeditadamente –perdón, pero aquí no hay magia ni momento ni el mínimo chispazo de Arte– disparan hacia el público tres ominosas y por ende cobardes balas de salva.
La primera: reunir a la raza en una apócrifa intimidad utilizando un tramposísimo uso del singular –“sí, yeah, tú, raza, que estás aquí rompiéndote la madre, que contribuyes a la economía de este pinche país”, peroraba el vocalista caifán a la masa, obviando el hecho de que “yeah, tú, raza, qué bien que de paso contribuyes con tus dolaritos y tu vida escindida en mil pedazos a mi propia economía”– y llevar a cabo un tedioso acto patriotero, despliegue de bandera incluido, que el cónsul más modesto de Eagle Pass, Texas, realiza sin tanta alharaca cada 5 de mayo y 15 de septiembre.
Segundo y peor aún: literalmente partir en dos a la raza singularizada y segregarla socialmente según el precio del boleto que pagaron: “Yeah, tú, raza, la que está sentada arriba (es decir los de abajo que pagaron entradas más baratas), eres tan importante como la que está acá abajo (precio por boleto, al doble).”Sí sé que estos tipos son una leyenda –yo los recuerdo porque se peinaban y pintaban como The Cure y tocaban unas como cumbias en clave rock, nunca las desamparadas canciones de Robert Smith que a los quince años te dejaban la sangre helada– pero los Caifanes de entonces y de ahora siguen llevando su clasemedierismo tatuado en el seso. Así no se le habla a un paisano: lo dice quien trabajó y trabó amistades con la mera raza, pero compuesta por individuos, durante cuatro años en la despiadada ciudad de Chicago.
Tercera y última cobardía, peor todavía que la anterior –así que como dice Hitchens: suficiente, now into more pressing business–: la incapacidad y falta de imaginación de estos tipos para siquiera intentar la mínima reinvención de su propia música y optar por la fórmula resuelta y repetida a la hora de la ansiada reunión. De hecho, esto le pasa a cualquier banda en gira, reunida o no; lo que cambia es la autenticidad, la fina y mágica fibra del Arte. Traigo a cuento la respuesta que le dieron los integrantes de Arcade Fire, Will Butler y Richard Parry –29 y 34 años respectivamente–, al director de cine Terry Gilliam al inicio de una tournée con la que la banda le daría seis o siete vueltas al planeta: “¿Qué hacen cuándo se aburren de tocar las mismas canciones?” "Hacemos cambios, ajustes, improvisamos: nos divertimos.” Por mí y la humanidad, si se reúnen los Beach Boys, qué mejor, pero no para presentar un acto de zoquetes tratando de pasar por alegres y patrióticos zombis, incapaces siquiera de imaginar un acorde distinto, una mínima variación en las percusiones o los teclados –cuando la música es en sí un acto único e irrepetible, semejante al teatro o al acto de leer. En suma: repetirse como los loros cincuentones que son y, encima de ello, dizque conectar con los paisanos al grito de “¡Que viva México!” –por cierto su único y originalísimo desplante de banda rockera en el trance de su gran reunión. ~
(Montreal, 1970) es escritor y periodista. En 2010 publicó 'Robinson ante el abismo: recuento de islas' (DGE Equilibrista/UNAM). 'Noviembre' (Ditoria, 2011) es su libro más reciente.