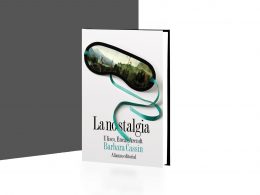El liberalismo no puede entenderse sin los medios de comunicación. El disenso, médula del liberalismo, encuentra su coraza de protección en un conjunto de derechos que en no pocas ocasiones se concretan a través de los medios. Las libertades de expresión, de pensamiento e imprenta están atadas por un hilo común: evitar la perniciosa fusión entre verdad y poder. Abrir espacios para el libre ejercicio de la crítica y la duda. Establecer las condiciones para un variopinto mosaico de visiones del mundo. Impulsar la verdad como fruto de un perenne peloteo entre una pluralidad de posturas y el escrutinio a estas, en vez de un dictado desde el pulpito, el trono o la plaza pública. Por definición, los medios han sido el recipiente –al principio con pasquines colgados en los cafés, luego periódicos y revistas, después radio y televisión, ahora con Internet y redes sociales– de ese caldo de disímiles opiniones, intereses e información que es la opinión pública.
La estampa clásica liberal, en este sentido, ubica a los medios como paladines de la libertad que estoicamente se resisten a los tentáculos del Estado que busca obstaculizar ciertos discursos. Aun con sus significativas diferencias, en sus inicios los diversos linajes de la familia liberal tenían un punto en común: los medios de comunicación, concebidos tan solo a partir de la prensa escrita, tenían la heroica misión de asegurar que no se silenciase ninguna expresión. Durante un amplísimo arco de tiempo, su enemigo fue tan solo el Estado y su arma de defensa los periódicos.
Sin embargo, con el paso del tiempo esa estampa, atinada sobre todo cuando el liberalismo sorteaba el reto de fisurar el absolutismo moral, religioso o político, ha ido desdibujándose. Las condiciones que le eran subyacentes se transformaron al punto de, salvo por notables excepciones, volverse inimaginables. El escenario mediático cambió. Las tecnologías de la comunicación evolucionaron hasta casi diluir la línea entre espacio público e intimidad; la imagen se consolidó, junto con la palabra escrita y hablada, como un lenguaje por demás persuasivo para construir realidades; la información empezó a dejar ser un bien público para convertirse en un lucrativo negocio; y se conoció el lado oscuro de la autonomía de los medios como palanca de excesos de poder.
Esto no significa que los medios de comunicación hayan dejado de ser pieza clave del edificio liberal y, por tanto, de las democracias modernas. Son, al día de hoy, una arena insustituible para la libre circulación de ideas e información; una indispensable lámpara para alumbrar el ejercicio del poder público. Lo cierto, no obstante, es que ha quedado en evidencia la naturaleza compleja y contradictoria de los medios: espacios clave para una sociedad democrática pero que, al mismo tiempo, pueden erigirse en férreos enemigos de esta. Si se deposita en una institución como los medios un poder de tal calibre para contrarrestar al Estado, no se puede ignorar que ese mismo poder puede descarrilarse y ocasionar severos abusos.
Mas el liberalismo no estaba preparado para este nuevo reto: ¿cómo asir los excesos del poder mediático, sin mermar los aspectos positivos de su libertad? Es cierto, algunos liberales tuvieron intuiciones geniales y, sin cursilerías, fueron capaces de detectar estos peligros intrínsecos a la naturaleza mediática. Alexis de Tocqueville, probablemente el liberal clásico que mejor entendió a los medios de comunicación en el siglo XIX, ubicó las perniciosas consecuencias de la concentración mediática y entendió su antídoto: “el único medio de neutralizar los efectos de los periódicos es el de multiplicar su número”.[1] Comprendió a su vez que aun con una propiedad mediática fragmentada, los medios conservaban un fino poder capaz de maquillar realidades, así como de condicionar la circulación de noticias a criterios no informativos –más bien, económicos y políticos. “Confieso que no profeso a la libertad de prensa ese amor completo e instantáneo que se otorga a las cosas soberanamente buenas por su naturaleza. La quiero por consideración a los males que impide, más que los bienes que realiza.”[2]
Puede que uno u otro pensador liberal haya comprendido esta contradicción ubicada en el corazón de la libertad mediática. Pero, en general, el liberalismo no ha sabido concebir nuevos arreglos institucionales para sortear semejante riesgo. Basta con revisar la experiencia histórica reciente: a partir de la segunda mitad del siglo pasado, existe una clara tendencia hacia la concentración de la propiedad de los medios, una diversificación de sus intereses económicos que nubla su ojo crítico y que facilita un pernicioso maridaje con la clase política, sin olvidar la creciente impunidad que vulnera derechos de los ciudadanos en su rutina informativa. Y esto es preocupante no solo por su influencia negativa en la dinámica política de la democracia sino también por atentar contra un valor fundamental del liberalismo económico: la competencia.
El escritor italiano Roberto Calasso, en su libro La ruina de Kasch, ha planteado la ineludible elección política de hoy: ¿ser gobernados por el dinero o por los informadores? Paradójicamente, no es posible encontrar mayor unión entre estas dos opciones que en los medios modernos. Y esa es, en breve, una de las asignaturas pendientes de la tradición liberal: encarar la acumulación de poder privado, que no por privado deja de ser poder, y por tanto susceptible de cometer abusos y constituirse como una potencial amenaza para la libertad. Históricamente, como ya apuntamos, el pensamiento liberal supo contrarrestar las amenazas que el ogro estatal representa a la libertad de expresión. Pero hoy ha de ser capaz, además, de resolver el otro lado de esa ecuación: de qué manera regular el poder de los medios de comunicación situados no dentro del terreno del Estado sino en el de la sociedad civil.
La solución a esta dificultad no es sencilla. Para empezar existe un pleito de familia en el liberalismo sobre sí estamos ante un verdadero acertijo y, en su caso, a cuál es la manera de enfrentarlo. En el fondo, detrás de estos temas se encuentran viejas discusiones dentro de la propia tradición liberal: ¿Cuáles son los ingredientes que fertilizan el jardín de la libertad? ¿Una sociedad civil sin ataduras estatales? ¿O un Estado que combate cualquier asimetría de poder? La peor manera de abordar estos y otros problemas es con respuestas de chicotazo, ancladas en lugares comunes y que consideran que basta rascar en el bagaje liberal para encontrar la solución a cualquier problema. No: el gran valor del liberalismo, lo que lo distingue de otras culturas políticas, no es que tenga una respuesta prefabricada para cada incógnita. Su principal cualidad consiste, más bien, en su enorme agilidad para observar nuevas circunstancias, esquivar dogmas e imaginar soluciones. Y esto es gracias a su aguijón crítico.
Como apuntó Octavio Paz, “la crítica es el aprendizaje de la imaginación en su segunda vuelta, la imaginación curada de fantasía y decidida a afrontar la realidad del mundo. La crítica nos dice que debemos aprender a disolver los ídolos: aprender a disolverlos dentro de nosotros mismos”.[3] De modo que, si queremos encontrar una respuesta liberal que realmente reconozca el creciente desafío que representa el poder de los medios, hay que evitar que el liberalismo se nos vuelva cantaleta, fe, ídolo. Más que persignarnos con las viejas recetas de la tradición, al enfrentar el reto de la concentración mediática debemos someter el liberalismo a un genuino proceso de autocrítica. Aprender de nuestros errores, omisiones e ingenuidades. Aprender, incluso, a burlarnos de nosotros mismos. Solo así lograremos desentumecer el músculo liberaly hacernos cargo de los complejos retos que se vislumbran en los albores del siglo XXI.
[1]Alexis de Tocqueville, La democracia en América, México, FCE, 1957 (primera edición en francés 1835), p. 202.
[2]Ídem., p. 198.
[3]Octavio Paz, El peregrino en su patria. Historia y política de México, México, FCE, 1993, Obras completas 8, p. 324. El énfasis en itálicas es mío.
es abogado y consultor.