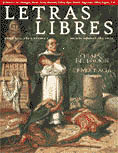En la entrada del jardín de la casa de don Salvador Elizondo, en el barrio de Santa Catarina, hay un sobrecido plumbago blanco que, aunque crece adentro, desparrama sus flores y sus hojas hacia afuera: quien entienda este emblema entenderá el tránsito vital de la escritura de Elizondo. Me figuro que el plumbago blanco queda como un emblema de lo determinado y de lo indeterminado, de la inteligencia y del azar, de lo natural y lo artificial; ¿cómo va a ser blanca una planta que, como su nombre lo indica, es azul?
Aún creo que un libro es la palabra de alguien que sabe algo que vale la pena contarle a sus semejantes. Porque “es en el libro donde se realizan o por el que se realizan las más importantes operaciones del espíritu. El libro es a la vez una máquina, un instrumento y una forma; conlleva la posibilidad de una operación, de una función y de un significado”. En los libros de Salvador Elizondo (ciudad de México, 1932) estas características que él mismo precisa son a mi entender admirables. “El enigma crítico no se resuelve en una certidumbre absoluta, si la duda está intacta es porque encierra un misterio: el de la Poesía”, escribió Salvador Elizondo acerca de Juan Rulfo; una “figura simbólica y retórica: la de un escritor que sobrevive en la tentativa siempre frustrada de superar su primer libro”. Elizondo, al contrario de Rulfo, sí logró remontar su primera novela: y esto lo digo porque Farabeuf o la crónica de un instante (1965) es una obra difícil y portentosa; es una obra maestra. La diferencia, notable sólo al transcurrir el tiempo, es que Elizondo en ella “no gastó todo”: ha reservado alguna de sus “columnarias” o de sus “luises” para libros posteriores. Esta reserva y esta seriedad del pintor que fue hasta que comprendió que nunca pintaría como Rafael, es la que lo ha hecho intentar y abandonar el ser cineasta, editor, sinólogo (como Paul Valéry), naturalista; para concentrarse en ser escritor y traductor, y maestro, labor ésta que nunca ha abandonado.
La disección, es decir “la descarnadura y abertura que se hace del cuerpo a fin de considerar sus partes interiores y su compostura” (Covarrubias), podría caracterizar los primeros libros de Salvador Elizondo, autor de más de una docena de volúmenes, grafier que ha combinado en su escritura el sutil seccionar de la cirugía con el misterio vago e indeterminado de las palabras; como dijo Valéry, “las obras del espíritu, poemas u otras, sólo se relacionan con lo que hace nacer lo que las hizo nacer, y absolutamente nada más”.
La obra de Salvador Elizondo es, me parece, como ese beatífico cuento chino en el cual los infantes nacían viejos y, a medida que pasaba el tiempo, iban volviéndose maduros, luego más jóvenes y, por último, en los postreros años de sus vidas, niños, en una negación radical de nuestra propia manera de venir al mundo. De Farabeuf o la crónica de un instante a Elsinore se advierte esta anábasis, esta marcha constante hacia el estado de la infancia desde un origen más antiguo. En el proceso, la escritura de Elizondo, afilada siempre, se ha vuelto entrañable, de la misma manera que la bandera de fray Servando, la pintura de García Guerrero o la poesía de Amado Nervo; es decir, se ha ido convirtiendo en un símbolo, no por secreto menos grande, de nuestra nación.
Sí, secreto y oscuro como un lago al pie de una montaña, fue el doctor Farabeuf; dentro de cuartos y de cajas en donde apenas la luz indagadora de cirujano le permitía atisbar los horrores y alegrías temporales que llamamos vida o que llamamos deseo o muerte. El enigma de las relaciones técnicas pero también metafísicas, entre la naturalidad del habla y la artificialidad de la escritura está en la raíz de su obra, obra summa que se resuelve en la búsqueda de un método de perfección. Poco a poco, con la minuciosa paciencia de un fotógrafo, Elizondo ha ido abriendo el diafragma de la lúcida cámara, y su estilo, perfecto, se ha translucido en uno más humano, permitiendo la entrada renovadora de luz y de recuerdos; es cada vez más puro, como su maestro Valéry, pero también más amplia su mirada.
Si en un principio el estudio de la anatomía y de la geometría y su posible expresión cifrada en la escritura fueron los puntales en los que fundó el edificio de su obra, y esto puede advertirlo hasta el más zafio tanto en Farabeuf o la crónica de un instante como en El hipogeo secreto, creo yo que a partir de Camera lucida, y sin descuidar la precisión matemática de sus haberes, un nuevo elemento entra con fuerza vivificante e iluminada a su obra: llámese el amor o la nostalgia, hay, tanto en Camera lucida como en Elsinore, un cambio en la escritura elizondiana, cambio que da fe de la radical novedad, entonces y ahora, de su obra. Pero sería triste que su novedad nos hiciese olvidar otro aspecto que debe resaltarse: Elizondo es parte de la tradición mexicana, está inmerso en nuestro paisaje, real y literario, con una fuerza que muchos escritores que queman sus cohetes en malabarismos dizque nacionales no tienen. Elizondo ha sabido crear una obra mexicana a partir de la creación de personajes universales.
En su obra el mundo se despliega en personajes fantásticos: el ya mentado doctor Farabeuf; el doctor Moriarty, autor de prodigiosas invenciones como el cronostatoscopio, que muriera, no en las peñas de un acantilado sino apenas ahora terminando el siglo XX; un Sherlock Holmes desconcertado por el “corazón azteca” que frente a su mirada y la de Watson se consume en una combustión espontánea; un chino que muere en el mismo instante en que se toma la fotografía de su cuerpo abierto por el Leng Tche en un hexagrama patético; el profesor Aubanel que dedica sus desvelos a la búsqueda de la energía contenida en los versos de Mallarmé; o “el oficial encargado de la oficina de reclutamiento de la Prefectura del Puerto de Marsella, el cigarrillo medio consumido pendiente del labio inferior…”; o Sergio Kirov, el escolar soviético cuya Heldenleben se desarrolla en el Colegio Alemán de Tacubaya en 1939 primero, como amigo su régimen del régimen nazi, y luego en 1941 invadido ya el suelo ruso por los mismos que apenas unos años antes les profesaran “amistad”.
El tiempo, también, se ha desplegado con mayor profundidad en los hasta ahora últimos libros de don Salvador; de la narración de una vida en un instante a su expansión en horas, días, semanas, meses, años. Elsinore me ha hecho acordar de un ensayo de don Salvador, “Invocación y evocación de la infancia”. En este ensayo se propuso “tratar la obra de dos autores que significativamente han hecho de la infancia el punto de partida de sus obras maestras. Es con atención a este criterio con el que éste ha sido pensado: ‘Proust y Joyce. ¡Qué fácil sería la vida si en el proferimiento de sólo estos dos nombres, que en cierto modo abarcan los límites extremos de nuestra literatura, pudiéramos encontrar la clave mediante la cual descifrar ese lenguaje y ese mundo misterioso que es la infancia!… Sin embargo sufrí un desengaño. Al repasar las páginas de estos autores que tratan de la niñez, me percaté de que, en cierto modo, resultaba imposible decir ‘Proust y Joyce, y que lo que había que decir era más bien ‘¡Proust versus Joyce!, porque estos nombres, que a primera vista sugerían posibilidades de exégesis excelentes, de hecho representan una antítesis; las que parecían ser vías paralelas en la historia de la literatura no significaban sino un match, como un match de boxeo, del espíritu”. No creo necesario el pedir perdón por citar extensamente a Elizondo, porque, amén de que algún lector pueda interesarse por tan magnífico ensayo al grado de leerlo en el Cuaderno de escritura (1969), queda aquí en la descripción de este match algo de lo que he querido sugerir acerca de dos maneras de escribir de don Salvador: la invocación de Farabeuf y la evocación de Elsinore. Este cuaderno azul cuyo título alude a un castillo en Dinamarca pero que es en realidad el nombre de una escuela militar cercana a Los Ángeles está poblado también de situaciones y de personajes entrañables. Aquí por fin el recuerdo del mundo perdido de la infancia está contenido, mientras el protagonista narra el tiempo del “juego de la guerra” con el presentimiento de que nunca habrá un tiempo mejor. Elsinore es un libro perdurable acerca del tiempo ido, emparentado tal vez con El imperio del sol de J.G. Ballard, o con Un niño en la Revolución mexicana de Andrés Iduarte, sólo que mucho mejor escrito.
Elizondo es, además, un traductor eximio en un país de grandes traductores: suya es la versión en castellano de Monsieur Teste y de La isla de Xiphos de Paul Valéry, suya es la versión de La rebelión de los tártaros de Thomas de Quincey, traducción que refleja inmejorablemente el inglés usado por de Quincey para narrar este viaje enloquecido a través de la estepa, un episodio del siglo XVIII, ocurrido cuando un grupo de tártaros calmucos decidió abandonar su lealtad para con los zares y retornar al Imperio de Enmedio,1 suya es la versión de las difíciles estrofas de El naufragio del Deutschland de Gerard Manley Hopkins S.J.; suya la traducción de “La caza del jabalí” de Ernst Jünger, por citar, entre otras, aquellas que más me han impresionado.
A los treinta años Elizondo publicó una Autobiografía que concluye con uno de los párrafos más hermosos que se han escrito acerca de los lienzos de los nenúfares de Monet; hoy continúa, en la venerada tradición de Gorostiza (“Onorate laltissimo poeta…”), su búsqueda de palabras y de instantes como aquel “momento justo, no más en que todo el filo del sol se abate allí, sobre el perfil exacto de la palabra estípite”. El sentido exacto de una sílaba a la que no acompañe ningún gesto y que deslumbre con toda la fuerza y la energía que emanan de la correspondencia absoluta con el objeto o el ser que nombra.
Si, en medio de los volcanes donde intuye mucha gente que una catástrofe se aproxima, esto en verdad ocurriese, podría consolarnos saber que en todo naufragio quedan siempre restos y, entre lo que podría restar para enseñanza de generaciones futuras, bien estaría nuestra nación representada si sobreviviesen fragmentos de la obra de Salvador Elizondo, a quien espero no ofender si públicamente escribo que lo considero mi maestro, tal vez el único que he tenido.
No estaría completo esto que escribo si no mencionase a qué altas cumbres arriba y con qué fácil esfuerzo es don Salvador un maestro de la conversación: yo en particular recuerdo sus narraciones, “entre cigarrillo y cigarrillo”, como escribió Mallarmé, acerca de Slocum, el gran navegante solitario; acerca del sharawadgi, la belleza de lo irregular y la estudiada excentricidad de los jardines chinos; sobre el millonario yachtman Bérard y sus teorías sobre la Odisea, ese disfrazado manual de navegación; acerca de su admirado “Kid” Azteca o la época de oro del cine mexicano o de Juventino Rosas y el vals insuperable, “Über die Wellen”.
La influencia de Elizondo es creciente y se debe tanto a su obra escrita, iluminada por exactísimos descubrimientos como la “Teoría del disfraz” o las proposiciones contenidas en “Ambystoma trigrinium” que trascienden la escritura de la que tanto desconfiara Valéry, como a que ha sabido siempre cultivar el arte de la amistad. La casa de don Salvador y doña Paulina ha estado abierta, durante muchos años, a sus amigos. Pienso aquí en los más jóvenes: Juan García de Oteyza, Dan Russek, Carlos Cuarón, Javier García-Galiano, Armando Hartzacorzian, Francisco E. González y José Manuel de Rivas, que en paz descanse; tan abierta es su casa, y esto no es una metáfora, que hasta un halcón peregrino herido halló en ella refugio y, si su obra en un principio pudiera parecer cerrada, como el nenúfar, una vez que sale del agua y se abre, resplandece en colores vívidos, e inolvidables.
Tlalpan, Distrito Federal, día de San Andrés de 1998.
_____
1 Fue Chien Lung (imperabat 1735-1796) quien dio asilo "a los ya quebrantados fugitivos calmucos turgotes en 1771, disipándose de este modo el último aguaje del nomadismo auroasiático", a decir de Toynbee.
(México, 1965) es editor, escritor y guionista de cine. Entre sus libros recientes se encuentran La soldadesca ebria del emperador (Jus, 2010) y El reloj de Moctezuma (Aldus, 2010).