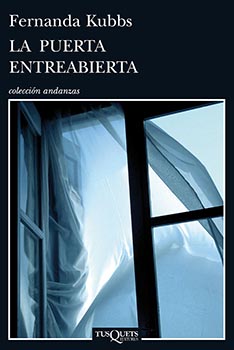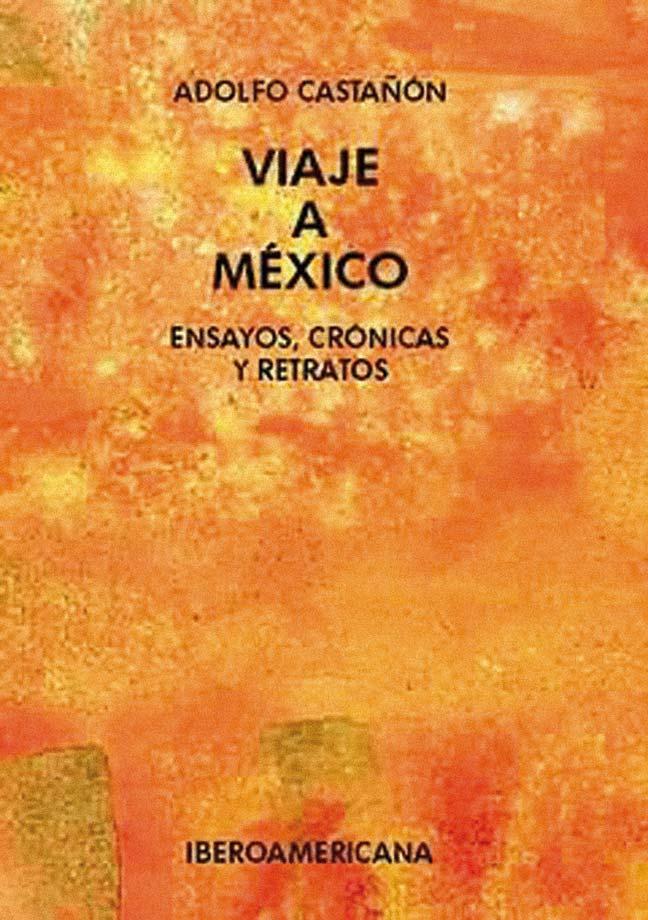La medicina es, más que oficio o profesión, misión y vocación. Lo es más en las tierras de las Américas, donde adquiere un carácter como de sacerdocio llamado a cuidar la salud de la ciudad. Al igual que el profesor o el abogado, al igual que el sacerdote o el escritor, el médico corre el riesgo de enfrentar y confrontar a los poderes de hecho o de solaparlos. En esas circunstancias, el juramento hipocrático se puede transformar en un juramento civil, y el médico corre el riesgo de ser visto como un conjurado o un ser subversivo capaz de atraer sobre sí las iras de los poderosos. A la caridad cívica y social del médico de esa condoliente índole la pueden envolver, desde luego, la envidia y la furia. De ahí entonces que no sea extraño que un “memorial sin agravios”, como el testimonio autobiográfico firmado por Héctor Abad Faciolince (Medellín, 1958) sobre su socrático padre, el médico y militante de los derechos humanos Héctor Abad Gómez, sea capaz de evocar la ferocidad vandálica de los primeros tiempos cristianos, en los cuales confesar la fe era sinónimo de dar testimonio para el martirio y donde –como decía San Jerónimo– “de todo esto que he dicho es peligroso hablar, peligroso es aun oírlo. Ni siquiera nuestros gemidos son ya libres. No queremos o, más bien, no nos atrevemos a llorar sobre nuestras dolorosas desdichas”.
En El olvido que seremos el novelista colombiano y antioqueño Héctor Abad Faciolince –conocido por obras como Malos pensamientos (1991), Asuntos de un hidalgo disoluto (1994), Fragmentos de amor furtivo (1998), Basura (2000), Oriente empieza en El Cairo (2001), Tratado de culinaria para mujeres tristes (2002), Palabras sueltas (2002) y Angosta (2003)– presenta un “memorial sin agravios” sobre el asesinato a la luz pública de su padre, ocurrido la tarde del 25 de agosto de 1987 en el espacio público donde se estaba velando el cuerpo de otro luchador social en aquella Colombia sacudida por la violencia de los paramilitares, militares, guerrilleros, narcomercaderes, políticos y gente de esa ralea temible que ha ido haciendo el desierto en el otrora dorado y donde, para citar a un orador clásico, “callan las leyes en medio de las armas”.
La frase que da título al libro proviene de un soneto, “Epitafio”, de Jorge Luis Borges, que el mismo Abad Gómez al parecer copió de su puño y letra la tarde misma de su muerte y que llevaba en el bolsillo junto con la lista de personas amenazadas de muerte, entre las que se encontraba él, lista que le fue hecha llegar por la mañana de ese mismo día. Aquí también hay un misterio pues el soneto “Epitafio” no se encuentra incluido en las obras de Borges: ¿será que este sigue escribiendo después de muerto?
La obra puede leerse como una novela o aun como un poema trágico en el que la muerte se anuncia, sigilosa, casi desde las primeras páginas para irrumpir definitivamente con la enfermedad y la muerte de la hermana Martha Cecilia por obra de un corrosivo cáncer de piel, unos cuantos años antes.
El género al que pertenece el libro, según su autor, es el del “memorial”. La expresión “memorial sin agravios” es una alusión directa al “memorial de agravios”, pliego crítico y analítico escrito en 1809 por el prócer y mártir de la Independencia colombiana Camilo Torres Tenorio, y publicado póstumamente en 1832, dieciséis años después de su muerte. La voz tiene en castellano cuatro acepciones principales: la de libro o cuaderno en que se anota algo para un fin; la de papel o escrito en que se pide gracia o merced; la de boletín oficial de algunas colectividades y, en fin, la de apuntamiento en que se hacen constar los hechos de un alegato o causa forense. Hay también una resonancia inglesa de recordación fúnebre en honor de los caídos, como en la fórmula Memorial Day.
Cuentan las páginas aéreas de este pliego de absoluciones la vida de un padre, médico, maestro, profesor, bon vivant, abogado espontáneo pero militante de los derechos humanos, disidente de la academia (una suerte de –guardando las proporciones– R.D. Laing o Iván Illich criollo), que fue también un hombre idealista, bueno, incómodo, amante de la buena lectura y de la buena música que eligió, en cada recodo y giro de su vida, hacerse responsable de la virtud y la justicia en su orbe, es decir, en Colombia y en particular en Medellín. Esta persona, que se va haciendo personaje ante los ojos mismos del lector –una de las virtudes estrictamente literarias del libro de Abad Faciolince–, no podía dejar de suscitar heladas reacciones entre los frígidos poderosos ni de despertar envidias corrosivas y odios solapados en un país como la República de Colombia del siglo XX, heredera de un siglo XIX aficionado a la decapitación y dominado, como otros países de herencia carpetovetónica y ultraibérica, por la intransigencia, enfermo de una violencia brutal y exterminadora tanto dentro como fuera del Estado.
Para el médico de cuerpos, almas y ciudad, la búsqueda de la salud y del bienestar colectivo pasaba por un combate más ubicuo: la lucha por el derecho. Esta es la clave virtuosa de esta vida bien vivida, encarnada en las ideas y organizada en las creencias, vida alimentada por la luz de la inteligencia, vida de Héctor Abad Gómez, limpiamente escrita y recreada por Abad Faciolince, quien, a través de sus páginas, se torna en cierto modo en el autor del autor de sus días y alcanza en ellas esa plenitud varonil que recorre las letras españolas y que, de Jorge Manrique a Jaime Sabines –paralelo ya señalado por Juan Villoro en su saludo a este libro– y de Jorge Luis Borges a Alfonso Reyes y Octavio Paz despunta en el orbe hispánico como un brote de esperanza inteligente.
Tiene la figura del padre en la letra castellana dos polos. Uno, el patriarca ominoso que, como un Saturno o un Ugolino hambriento y furioso, devora a su prole y vuelve yermo o páramo el solar nativo –tal es el caso del oscuro Pedro de Juan Rulfo–; o bien, el padre bueno y patriarca auspicioso que ayuda a su retoño a crecer y lo ampara con su sombra protectora –como sería el caso del padre emigrante en el poema de Vicente Gerbasi, un gran árbol de sombra, o del general Bernardo Reyes, padre de don Alfonso, con cuya gesta sacrificial y perfil mítico y político tiene ciertas aristas en común el doctor Abad Gómez, “sanador de la Polis”, como se decía a sí mismo.
Con sus 42 capítulos distribuidos en dos series de veintiuno, y tensamente ensamblados en un inexorable y musical crescendo, como una cantata bien edificada –según apuntó Jesús Silva-Herzog Márquez en su reseña–, esta obra aspira a cumplir un oficio de piedad filial; va cincelando en la piedra pómez del olvido y la indiferencia de que está hecha la vida no sólo la sonrisa de ese varón admirable y temido por la fuerza de su virtud –como consta en los discretos repudios y extrañamientos, figuradas patadas bajo la mesa, velados exilios, obligados destierros, jubilación prematura que la nomenclatura académica y política le impuso en vida– sino también (y acaso esta es la nota más significativa) el lúgubre y mezquino paisaje del ex imperio español, que le parece al lector uno de los territorios más sangrientos de la ecúmene hispánica.
La historia o vida de este justo sacrificado por discretas indicaciones de aquellos a quienes incomodaba –militares, paramilitares, estancieros poderosos–, pues venía denunciándolos y señalándolos por sus despojos y crímenes desde hacía años, se habrá oído y leído muchas veces (pues El olvido que seremos podría ser un libro clásico, es decir, ajustarse a un modelo intelectual y afectivo). Pero no por eso el libro deja de interpelar al lector, pues detrás del fantasma ensangrentado pero cabal de Abad Gómez se estremecen entre líneas los espectros de Hamlet y del Cid, de Antígona y de José y sus hermanos y, más modernamente, de ese otro obstinado, Hans Kohlhase, el padre del Michael Kohlhaas de Heinrich von Kleist, cuya historia, a su vez, le sucedió en la Antigua China a un personaje llamado Wang Ge, según recuerda John Page…
Este “memorial sin agravios” no es, no podría ser, únicamente un libro oscuro: su valor estriba precisamente en su sed de luz y en su hambre de formas nítidas y evocaciones amenas y risueñas, felices, invariablemente venturosas, pues no hay otra forma de compartir el duelo que recordar los buenos tiempos en la hora de la miseria. Es un libro que huele a felicidad y a fragancia de rosas, como las que cultivaba en su finca al final de sus días ese avatar socrático que fue el doctor Abad Gómez, quien encuentra en las 274 páginas de este intenso memorial una urna a la medida de su estatura moral. ~
(ciudad de México, 1952) es poeta, traductor y ensayista, creador emérito, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y del Sistema Nacional de Creadores de Arte.