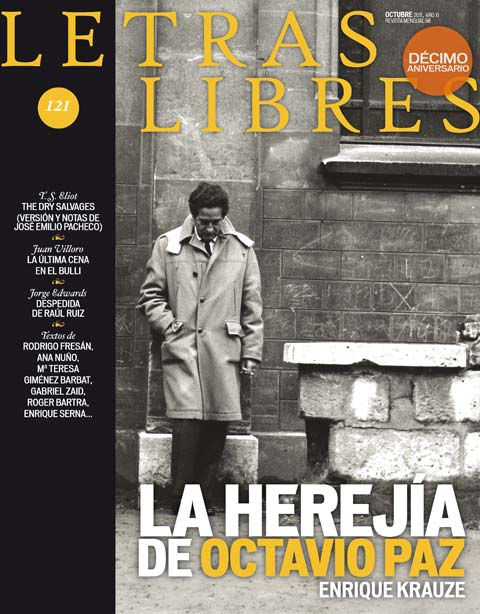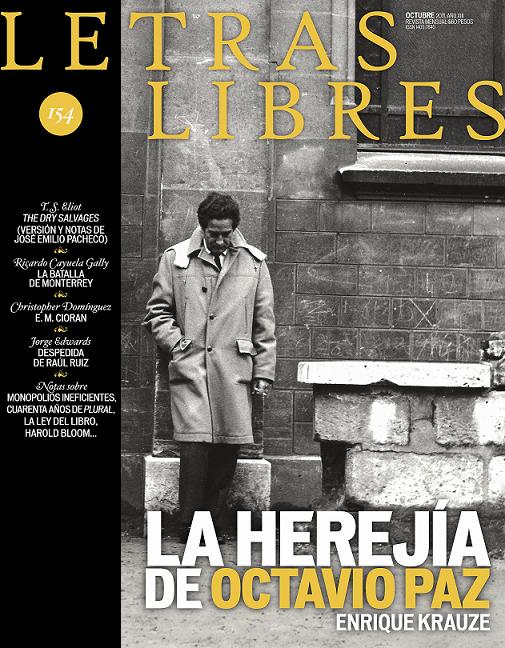El lector común cree que la literatura puede ayudarle a entender mejor el mundo en que vive, las épocas de la historia en que hubiera querido vivir, los misterios del amor, las tortuosas leyes del trato social, los pantanos de la política y los vericuetos infinitos de la condición humana. En resumen, el lector común todavía cree que los libros le pueden decir algo interesante sobre la vida. El lector erudito ya no busca iluminaciones, y solo aprecia en una obra su andamiaje intertextual, es decir, su relación con otras obras y autores, tanto del pasado como del futuro. Cuanto más lee, más afina su apreciación literaria, pero esa virtud engendra un vicio: el incesante cotejo de lecturas que nos remite de un libro a otro, de un título prestigioso a otro más raro y sofisticado aún, sin tomar en cuenta que la literatura pierde sustancia y valor cuando el hombre de letras pretende sustituir los hallazgos de la intuición por un laberinto bibliográfico. La mejor literatura busca persuadir, convencer o asombrar: la mala erudición solo sabe imponer su autoridad a la fuerza. Y a veces lo consigue, pues entre el lector común y el erudito hay una especie intermedia, el lector esnob, que al toparse con un libro raro o difícil acude al juicio de los entendidos para saber si eso “debe gustarle”.
Pero la cultura enciclopédica y el apego a los modelos prestigiosos también perjudican a los escritores cuando la saturación de ideas ajenas inhibe las propias. Las grandes figuras del Renacimiento italiano, Petrarca y Boccaccio, asimilaron creativamente la herencia grecolatina con una originalidad que los apartaba de sus modelos. No querían construir una nueva preceptiva sobre las ruinas de la antigua, sino emprender vuelos más altos con el impulso liberador de los visionarios. Pero la mayoría de los humanistas, anclados en los hábitos mentales de la escolástica, creían que los clásicos griegos y latinos eran insuperables y, por lo tanto, el mérito literario consistía en repetir sus hallazgos al pie de la letra. El historiador J. A. Symonds describió los estragos causados por el culto a Cicerón entre los eruditos del Renacimiento: “Cicerón había dicho que no había nada, por feo o vulgar que fuese, a lo que no pudiera prestar encanto la retórica. Esta desdichada sentencia sedujo y descarrió a los italianos. No les preocupaba más que formar libros con frases tomadas de las Tusculanas y las Oraciones, seleccionar algunos temas manidos para desarrollarlos y hacer verdaderos alardes de palabrería” (El Renacimiento en Italia, México, Fondo de Cultura Económica, 2005). En esos torneos de erudición estéril destacó el latinista Pietro Bembo, uno de los intelectuales más influyentes de su tiempo, a quien Erasmo de Rotterdam llamaba “simio ciceroniano”. Otro insigne primate, el humanista Sperone Speroni, creyó haber hallado un método infalible para alcanzar la inmortalidad: memorizar y calcar a la perfección los versos de Petrarca y de Boccaccio, “para que de este modo, no saliese de mi pluma un solo vocablo ni de mi caletre un solo pensamiento que no tuviese precedente en los sonetos o en las narraciones de tan preclaros ingenios”.
Por desgracia para Bembo, Speroni y demás precursores de Pierre Menard, a partir del Romanticismo la originalidad se convirtió en el supremo valor literario y sus proezas miméticas quedaron sepultadas en las bibliotecas de los claustros. La sobrestimación de lo nuevo en el arte y la literatura también puede conducir a extremos aberrantes, pero a pesar del terreno ganado por las vanguardias, en los círculos intelectuales contemporáneos, la preceptiva renacentista sigue teniendo importantes adeptos. De hecho, algunos narradores y poetas intentan avalar con argumentos de autoridad una moda que consiste en combinar citas de manera inusitada, o en escribir autobiografías que en realidad son crónicas de lecturas (Pitol y Vila-Matas brillan en este género), con lo cual confirman la sentencia de Victor Hugo: “Cuando la impotencia escribe, firma sabiduría.” En el mejor de los casos, el lector de memorias librescas experimenta la satisfacción de pertenecer a una aristocracia cuando ha leído a los mismos autores comentados por el autor. Pero cualquier esbozo novelesco o autobiográfico coloca en primer plano la aventura existencial, aunque el autor quiera soterrarla, y por lo tanto, su ausencia decepciona al lector que busca en vano la vida escamoteada por los alardes de sabiduría.
La intuición es la materia prima del talento, no las lecturas, y el lector común, en el fondo, es más exigente que el lector esnob, pues aprecia por encima de todo la creatividad en estado puro o la reflexión lúcida sobre la experiencia vivida. No pretendo, por supuesto, que el escritor sea un demiurgo ignorante, porque la ignorancia tampoco fecunda el talento. Lo ideal sería olvidar las lecturas en el momento de escribir narrativa o poesía, como el recién nacido olvida el útero materno, para conservar de ellas las esencias fertilizantes. Quien de veras tiene algo que contar no necesita invocar todo el tiempo una tradición literaria que de cualquier manera ya forma parte de nuestra sangre. ~
(ciudad de México, 1959) es narrador y ensayista. Alfaguara acaba de publicar su novela más reciente, El vendedor de silencio.