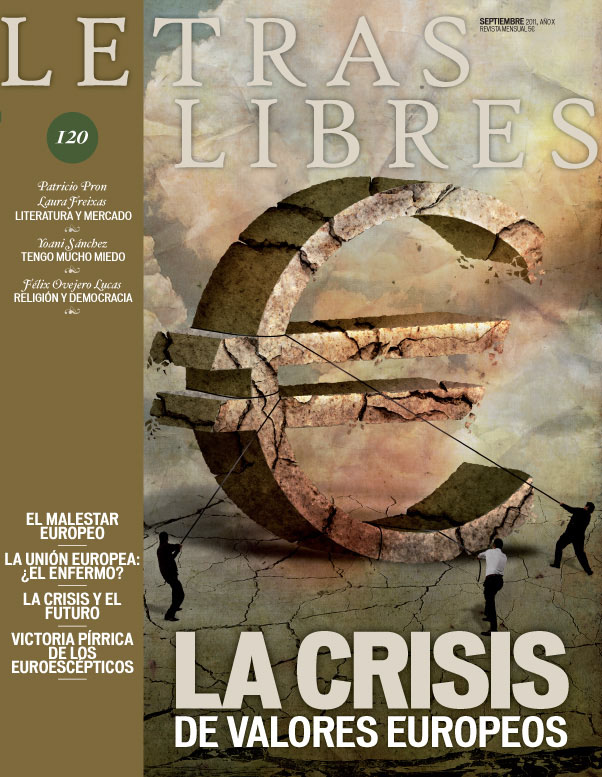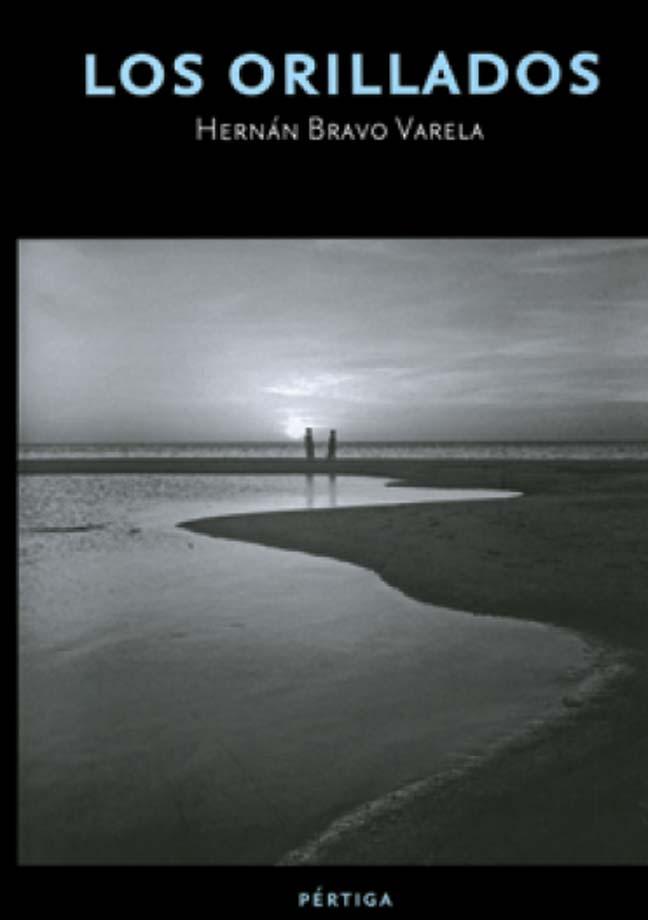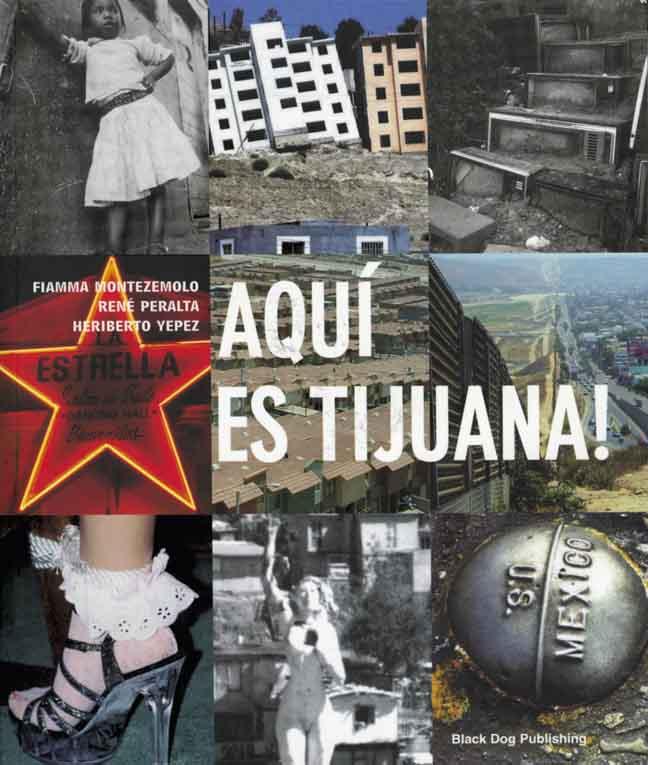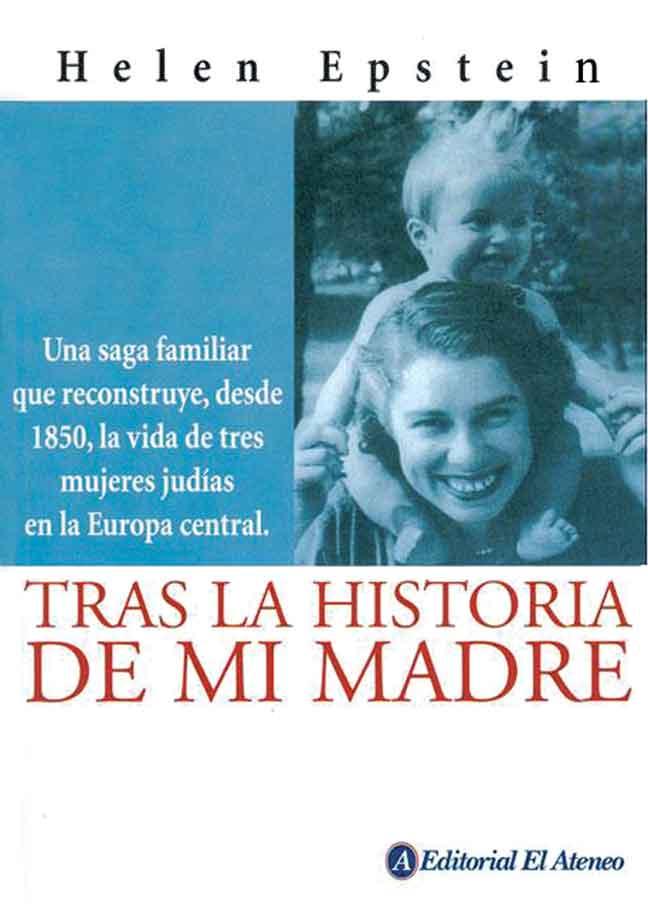Jorge Edwards
La muerte de Montaigne
México, Tusquets, 2011, 289 pp.
Montaigne –no seré el primero que lo diga– es un autor para la madurez. Está bien que se cuente entre las primeras lecturas, irse familiarizando con él, pero no creo que pueda empezar a comprendérsele realmente sino hasta cierta edad (situémosla, no tan arbitrariamente, alrededor de la mitad de la vida propuesta por el Salmista y Dante, y recordemos que el Señor de la Montaña tenía treinta y ocho años cuando decidió retirarse a sus dominios y comenzó a planear los Ensayos). Es un autor que más que lecturas (que no están de más, sobre todo clásicas, pues de lo contrario se corre el riesgo de desconcertarse a cada paso entre tanto Séneca, Plutarco o Virgilio), exige sobre todo experiencia, y remito al último y acaso más magistral de los Ensayos, que lleva justamente este título. El verdadero lector de Montaigne se reconoce a sí mismo en sus páginas, advierte que no tiene entre sus manos un libro sino un espejo (lo supo ver bien Pascal, su gran adversario, cuando escribió: “No es en Montaigne, sino en mí, que encuentro todo lo que en él veo”).
Jorge Edwards, que ha escrito este libro sobre el autor de los Ensayos, es uno de esos lectores. A los ochenta años se encuentra en una posición inmejorable para hacer el balance de un trato y, diría yo, de una amistad que ha cubierto toda una vida (pues otro rasgo del buen lector de Montaigne es sentirse su amigo, algo que no necesariamente pasa con todos los escritores que admiramos, claro está). Lo ha hecho en esta obra, mezcla afortunada de novela y ensayo, en la que palpita, pues está viva, la sabiduría de la Montaña. Al lector que apenas conoce a Montaigne podrá servirle de estímulo para adentrarse en él, mientras que el viejo conocedor encontrará seguramente una serie de felices coincidencias (los lectores del ensayista, los que verdaderamente lo han incorporado a su ser, forman una cofradía, suerte de happy few, y se reconocen unos a otros, pues Montaigne, en definitiva, no es un mero escritor: es una forma de ver y estar en el mundo). La trama novelesca gira en torno a la relación del maestro con Marie de Gournay, exaltada admiradora que surgió al final de su vida y a la postre editora de los Ensayos, y con Enrique III de Navarra, futuro rey de Francia; la ensayística, que personalmente me ha gustado más, gira alrededor de la relación personal de Edwards con Montaigne, aunque ambas están lo bastante imbricadas como para separarlas.
La muerte es uno de los grandes temas de los Ensayosy evidentemente de este libro, pero hay que tener cuidado, pues no hay autor menos fúnebre y más amante de la vida que Montaigne, y si se ocupó tanto de ella no fue para regodearse en tétricas cavilaciones y lamentos, sino para afrontarla y aceptarla. Cuando se habla de la muerte en los Ensayos, siempre se remite (automática y erróneamente) al famoso “Que filosofar es aprender a morir”, uno de los primeros ensayos y la primera embestida al tema. Pero quien solo leyera eso se quedaría con una imagen muy equivocada de la actitud final del autor. Allí, en medio de una serie de tópicos del estoicismo, Montaigne urge a pensar en la muerte a cada instante, a tenerla siempre presente para que no nos tome por sorpresa; a hacer de la vida, pues, una continua reflexión de la muerte. Conforme pase el tiempo se irá alejando de esa rigidez estoica y al final se burlará abiertamente de ella: “Perturbamos la vida con el cuidado de la muerte y la muerte con el cuidado de la vida” (libro XII, capítulo 3). Hay que tomar conciencia de la fragilidad de la vida y de la inevitabilidad de la muerte, claro, pero una vez hecho esto, vivir con alegría y gozar con todas nuestras fuerzas nuestro ser y el presente. Nada detestaba más Montaigne que los caracteres profesionalmente sombríos: “Odio el espíritu hosco y triste que pasa por encima de los placeres de la vida y se aferra a las desgracias, y se nutre con ellas” (libro V, capítulo 3).
Jorge Edwards posee un temperamento montañesco, reflexivo y jovial, ese que permite disfrutar sabiamente del vivir. Así, tras una visita a la famosa torre donde se escribieron los Ensayos(peregrinación que todo devoto de la Montaña debería hacer por lo menos una vez en la vida), escribe: “Leer a un autor predilecto, griego, latino, italiano, francés, en el encierro de estas torres dispersas en el paisaje, escribir, beber de cuando en cuando un vino de la región, eran de las cosas mejores que podían suceder en este mundo, en esta corta vida, en esta vida para la muerte, pero que no tenía por qué pasarse mirando a la muerte a la cara.”
Al término de la obra, Edwards confiesa: “Si pudiera adquirir el sentido natural de la muerte que adquirió Montaigne en sus años finales, hasta me alegraría.” Sobra decirlo, ya lo ha hecho, pero ha adquirido algo más importante que el sentido de la muerte del Señor de la Montaña: ha adquirido y puesto en práctica su sentido de la vida. Este libro es la prueba. ¿La muerte de Montaigne? En realidad, no: la vida, siempre la vida, de Montaigne. ~