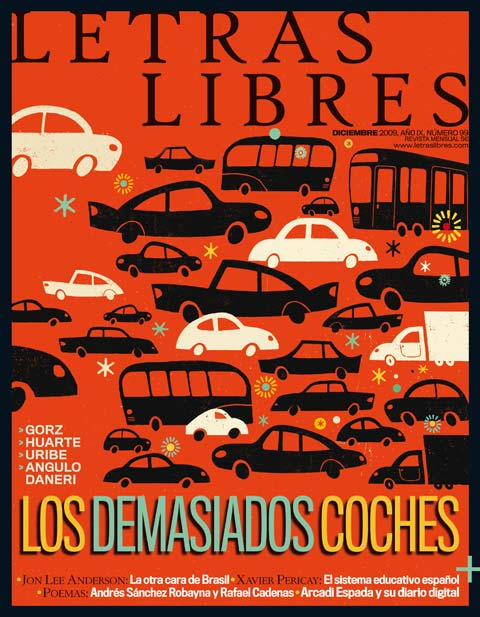1908. El cronista y narrador Schnitzler, autor de esa hipnotizante pieza dramática llamada La ronda (1903), radiografía en En busca de horizontes la sociedad vienesa y su corte de diletantes, marginados, dandys de cartón piedra, rebeldes con causa, poetas de opereta y burgueses de largos habanos y sarmentosas manos puestas en trémulos y jóvenes muslos. Tres años antes Gustav Klimt acosaba a la neurótica Gretl Wittgenstein mientras pintaba su retrato, un poco después de que Schnitzler compartiera escuela con Hugo von Hoffmansthal y con el patriarca Karl Wittgenstein, y mucho antes de que Ludwig, el hijo filósofo de éste, y Adolf Hitler, fueran condiscípulos en Linz. Schnitzler era un Kaffeehausliteraten, un observador crítico de la sociedad burguesa farisea y de un imperio austro-húngaro que se hunde como un paquebote cargado de magnates y de cabareteras, retratados una y otro en un álbum de tipos sociales que el autor vienés fue componiendo en cafés como el Central de la calle Herrengasse, mientras Freud daba alas a La interpretación de los sueños, que había publicado en 1900, y Mahler y Bruckner componían sacándole la lengua a Richard Wagner, y mientras triunfaban el fauvismo de Derain y Vlaminck y el expresionismo del grupo Die Brücke, tempranos síntomas, en un cielo cultural aún en calma –como el propio intento de alejamiento, por parte de Schnitzler, de la mímesis del naturalismo, y como sus ensayos pioneros, anteriores a Joyce, del monólogo interior de Dujardin–, de la tempestad que llegaría con la plenitud de las vanguardias históricas, obsesionadas con iluminar el anodino cielo burgués con relámpagos de furibundo genio artístico y de una iracunda denuncia social: del inconformismo al informalismo media muy escasa distancia.
El caso es que las veleidades médicas de Schnitzler, que le vienen de familia, y los ejercicios de introspección y de análisis psicológico de sus personajes que de ellas derivan, le proporcionan a la prosa del autor vienés un estilo vestido aún con la meticulosidad realista, pero orientado a la etología, a la realidad interior del sueño, la intuición y el discernimiento, al comportamiento humano diseccionado como en una autopsia emocional y a la vez sintetizado en conceptos de corte aforístico o amplificado en digresiones en torno a la razón, el judaísmo, el arte, sintiéndose el autor ante sus criaturas como el doctor Caligari en su gabinete ante sus observados pacientes: “Georg encendió la lámpara de su escritorio, tomó papel pautado y se puso a escribir. No era el scherzo que se le había ocurrido cuando hacía tres horas descendía veloz bajo las negras copas de los árboles a través de la noche; tampoco era la melancólica canción popular del restaurante, sino un motivo nuevo que, como desde las profundidades de su alma, surgía lenta e inconteniblemente. A Georg le pareció como si ahora tuviera que dar entrada a un elemento incomprensible”; “Pensó en las conversaciones que debía mantener, en la casa que ya existía en alguna parte del mundo y que ahora se imaginaba como la casa de una caja de juguetes, de un color verde claro, con un tejado rojo chillón y una chimenea negra. Y como el cuadro de una linterna mágica proyectada sobre una pantalla blanca veía su propia silueta. Se veía sentado en un balcón, en una soledad dichosa, con una mesa abarrotada de partituras, ramas se inclinaban hacia los barrotes de la reja; un cielo sereno se cernía sobre su cabeza y allá abajo, a sus pies y de un azul exagerado y de ensueño, el mar”. El narrador sitúa el timón de su omnisciencia rumbo a los matices de la percepción, al abanico de las sensaciones intantáneas, a las metáforas y las sinestesias que encarnan la felicidad. Estaba por venir la tormentosa deshumanización del arte –el ludismo dadaísta y la descomposición cubista, la tecnofilia futurista y el absurdo inconsciente surrealista–, y Schitzler enarbolaba todavía las razones de la razón humana junto a las del sueño, escrutando al individuo a través de su onirismo, que ya se ha ganado el permiso de pasar a formar parte de la realidad, para entenderlo mejor, “¿Qué había sido aquel sueño tan confuso? Las gaviotas blancas fueron lo primero que le vino a la cabeza. ¿Significarían algo?”, y acercándose a su mente por medio de las erotesis y del estilo indirecto libre: “¿Es posible, pensó Georg, que en pocas semanas Anna esté sentada ahí como si no hubiera pasado nada?, ¿qué ella asuma toda su vida penosa de nuevo como si no se hubiera modificado nada? No, ella no debería volver nunca más a los suyos, eso sería absurdo”.
Y, gran narrador, junto a reflexiones de alta intensidad dramática, deliciosos, triviales y plásticos párrafos de estampa de época: “Iba caminando a lo largo de los arbustos de lilas ya marchitas, cortó algunas hojas, las frotó en la mano y las tiró al suelo”, o bucólicas pero sumamente irónicas descripciones de postal, se diría que espigadas de un cuaderno de escritor de taller que se afana por resultar brillante sin reparar en que su precisión de naturalista acaba resultando realmente pictórica, visual, entrañable… pero con un punto caricaturesco: “Un contorno difuminado de montañas se dibujaba en la lejanía y desaparecía de nuevo cuando la carretera, que seguía ascendiendo, pasaba por un bosque más espeso. Árboles de hojas caducas y coníferas crecían mezclados y a través de los colores más tranquilos de los abetos brillaba el follaje teñido de
otoño de las hayas y los abedules […]; de vez en cuando, en una gratificante velocidad, los ciclistas se lanzaban cuesta abajo”. Adelantándose a las convicciones de la Woolf y de otros vanguardistas, Schnitzler no se concentra en la representación del objeto en sí, sino que atiende a las reacciones del sujeto frente al objeto, estudia, y con un tono cientifista en ocasiones no del todo disimulado, las sensaciones que objetos, comportamientos y situaciones provocan en el individuo; analiza los procesos psíquicos de sus protagonistas, tanto los que dan lugar a la argumentación fruto de la lógica y del conocimiento sapiencial como los que nacen de la intuición. En busca de horizontes es mucho más que un estudio de los pormenores sociales, y sobre todo psicológicos, de la Viena de 1900 que aguardaba desprevenida la llegada inminente de las dos guerras, la militar de Alemania contra Europa y la artística de las vanguardias contra el orden establecido del arte figurativo. Es un prodigio de matices y de detalles, el paseo virtual por un tiempo feliz que desapareció sepultado por su propia complacencia, un tiempo en el que un pisapapeles de malaquita o un frac dejado en un sofá de orejeras, un paseo matutino por Taormina en primavera o una discusión de café acerca del sionismo, significaban más que el lloro de un niño o que el poder de una ideología capaz, como lo fueron el nazismo o el comunismo, de llevar a la muerte a miles de hombres, un tiempo en el que un personaje puede decir todavía, ajustándose el nudo de la corbata:
Créame, Georg, que hay momentos en los que envidio a las personas con la llamada ideología. Personalmente, si quiero tener un mundo bien ordenado, siempre tengo que creármelo yo mismo. Eso es agotador para alguien que no tiene el amor de Dios.
Schnitzler químicamente puro. Un laboratorio humano en forma de relato, un prodigio de sutileza. Todo un placer. ~
(Barcelona, 1964) es crítico literario y profesor de la Universidad Pompeu Fabra.