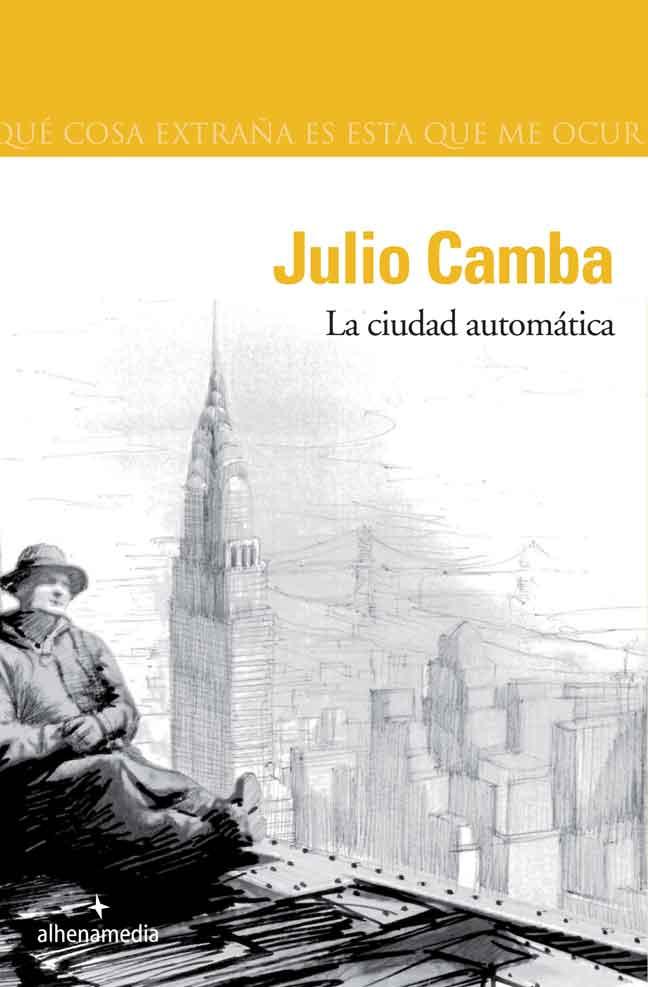Fue César González Ruano quien dijo que Julio Camba (Vilanova de Arousa, 1884-Madrid, 1962) tenía la capacidad de convertir la anécdota en categoría filosófica. En una época en que ser periodista era poca cosa desde el punto de vista de los literatos, el también magnífico periodista y escritor tal vez consideró necesario ponderar la originalidad de esa escritura amiga que se resistía a quedar encajonada tanto en los ecos del pasado noventayochista como en los aires de renovación modernistas que atravesaban las letras españolas. Mantuvo relación con los grandes de su época, desde Rubén Darío hasta Valle Inclán, y Unamuno afirmó que no había entre los escritores españoles del momento quien emplease con más precisión y gracia la lengua de Cervantes, pero Julio Camba quiso ser periodista, sólo periodista y nada más que periodista. En el presente, a décadas de distancia del momento de su concepción, no se hace necesaria la adjetivación de González Ruano, porque, si bien el contenido de algunos de sus artículos desentona en los bienpensantes y políticamente correctos oídos postmodernos, el estilo y la literatura de Julio Camba han conseguido superar la prueba de la edad. ¡Y de qué modo!
Julio Camba escribió el relato de viajes El destierro, se adentró en el género novelístico con El matrimonio Restrepo y hasta escribió panfletos anarquistas y revolucionarios, de los que nunca se arrepintió, pero donde alcanzó el esplendor fue con sus artículos de prensa y, en especial, con sus crónicas de corresponsal en el extranjero, iniciadas a partir del día en que, al regreso de su estancia en Argentina, al encontrarse por Madrid con Leopoldo Romero, director del diario La Correspondencia de España, éste le propuso ir como corresponsal a Constantinopla y Julio Camba no dudó ni un instante y allí que se fue. De Estambul a Madrid y, a partir de 1916, como colaborador del ABC, de Madrid a Alemania, París y Londres, desde donde informó sobre el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Y a Nueva York y a Madrid de nuevo, en donde, después de la proclamación de la República, escribió unos artículos, recogidos en el libro Haciendo República, no menos sorprendentes que los de sus estancias en el extranjero. Un sin parar que hizo de la suya una escritura original y asombrada ante la alteridad.
El periodista Julio Camba lo deja bien claro en las primeras líneas de La ciudad automática, el libro donde recoge sus crónicas neoyorquinas de los años treinta: Nueva York es una ciudad que le irrita, pero que le atrae de un modo irresistible. Y cuanto más le atrae, más le irrita esta ciudad que sólo vive para un presente desconectado del pasado y del porvenir, una urbe automática y, contra lo que cabe esperar después de la declaración, la ciudad romántica por excelencia, “por su brutalidad y su codicia, por su estridencia, por su violencia, por su culto de las catástrofes, por su sacrificio constante del pasado y del porvenir al momento presente, por la organización comercial de sus crímenes y la organización criminal de sus negocios, por su clima contradictorio, desmesurado e incontrolable; por su afán de escalar el cielo haciendo cada año un edificio más alto que los demás, y, en suma, por su ilimitación” y porque nada puede ser más romántico que el prohibir las bebidas alcohólicas para elevar a la categoría de delito el acto de tomarse un aperitivo.
La Nueva York de Julio Camba no es la de los versos vanguardistas de Lorca, a quien las estrellas le habían parecido anuncios luminosos, sino un lugar en plena Depresión en cuyas calles pululan desempleados que venden manzanas (unemployed: buy apples), pero que se crece ante los retos y las catástrofes; una ciudad en la que no hay cambios climáticos porque refrigeradores y calefacciones compensan las inclemencias naturales y en la que los inmigrantes, procedentes de Europa e Iberoamérica, se metamorfosean de forma acelerada y gradual; una urbe artificial donde, en oposición explícita a la visión lorquiana, los anuncios luminosos han sustituido a las estrellas.
Por más que, siguiendo la estela de lo asentado por algunos de sus contemporáneos, haya sido considerada por la crítica como una obra maestra, lo cierto es que la calidad de los artículos reunidos en La ciudad automática no es homogénea. ¿Podría serlo, dada la premura a la que obliga una corresponsalía? Los llamémoslos étnicos, dedicados al barrio de Harlem o al mundo judío han perdido la capacidad de asombrar, así como los que conforman la segunda parte del libro, en donde se abordan asuntos sobre los Estados Unidos en general: el pistolerismo, el arte, la literatura, la sastrería y la construcción en serie; en definitiva, la automatización, que es la principal crítica de Julio Camba a la cultura norteamericana. Aunque traspasados por el suave y fino humor del autor, apenas una leve ironía que no busca el sarcasmo ni la carcajada sino la sonrisa leonardesca y la complicidad del lector, no consiguen la nobleza de los memorables. Entre ellos, el que da título al libro, “Un automático”, sobre los autoservicios, o el hilarante sobre la ley seca “La ciudad del buen vino”, en el que, después de darle la vuelta a la tortilla, concluye que gracias a la ley de Prohibición, América puede llegar a convertirse en el único lugar del mundo donde pueda beberse un verdadero vaso de buen vino. En todos Julio Camba se convierte en los ojos del lector, se distancia de lo observado y encauza su escritura por los caminos de la perplejidad, una de las más atrevidas formas de inteligencia. ~
(Barcelona, 1969) es escritora. En 2011 publicó Enterrado mi corazón (Betania).