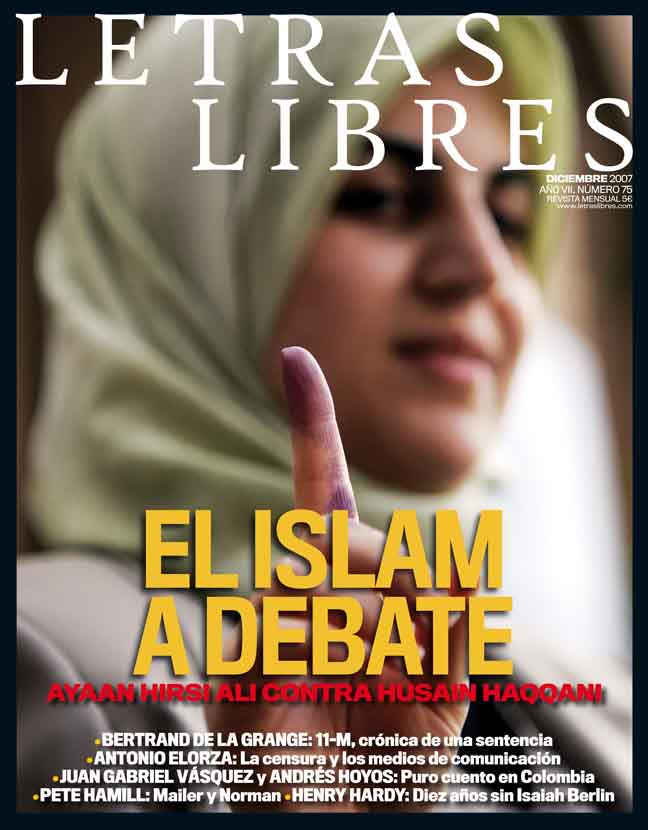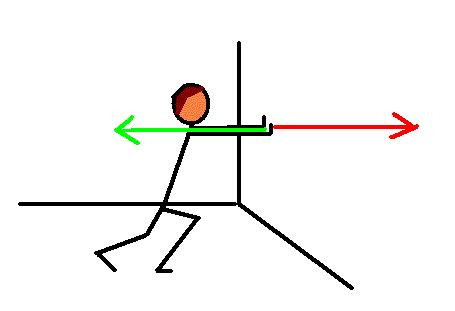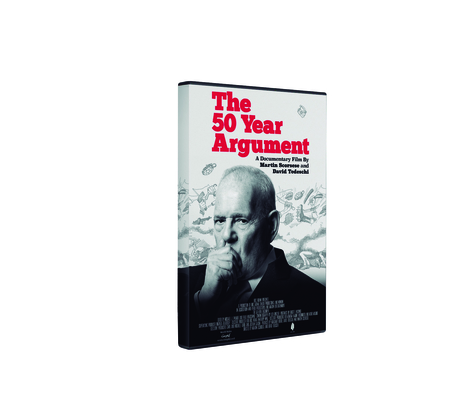Poco tiempo después de ser nombrada secretaria de Educación, Josefina Vázquez Mota fue invitada a comer a la Universidad Nacional por el rector, Juan Ramón de la Fuente. A la hora de los postres, el rector le comentó que ella tenía, no sólo el puesto de José Vasconcelos, sino su escritorio, propiedad de la UNAM.
No se sabe qué respondió la agasajada al anfitrión, pero sí lo que dijo posteriormente en una ceremonia, a la que fue invitada de nuevo por el rector (Reforma, “Disputan escritorio la UNAM y la SEP”, 2 de febrero del 2007):
“Mi amigo el rector De la Fuente, al finalizar una comida que recientemente me convidó en esta casa de estudios, de manera siempre elegante, me sugirió que el escritorio y la mesa de trabajo del maestro Vasconcelos –que llevó consigo en 1921 a la Secretaría de Educación Pública, una vez concluido su trabajo de rector en esta máxima casa de estudios– están inventariados en los activos de la UNAM. Estoy segura de que nuestro rector aceptará con gusto y beneplácito que ahí permanezcan, para no olvidar jamás que el espíritu mismo de la Secretaría de Educación Pública está inspirado en el aliento y el propósito de esta casa de estudios.”
“En su turno al micrófono, De la Fuente contestó a Vázquez Mota: Por supuesto que los universitarios vemos con la mayor simpatía el que la mesa y el escritorio de don José Vasconcelos permanezcan en la Secretaría de Educación Pública, para que no se olvide que la Secretaría se concibió, se creó y se diseñó desde la Universidad.”
No hay que ser psiquiatras, como el rector, para observar su extraña cortesía. No es una simple impertinencia. Tampoco uno de esos bajones (burdos o sutiles) con que los machos de las trasnacionales ponen en su lugar a las ejecutivas que han subido demasiado. Ni despecho de un político en campaña, que coloca su foto o su nombre en los periódicos una o dos veces por semana, sin que le den algo mejor. El exabrupto tiene algo de goya universitaria. Es una afirmación de superioridad de esa raza por la cual habla la porra, cuando no los porros. Revela una historia olvidada que hay detrás de los celos de la UNAM a la SEP, cabeza del sector educativo. No es que el rector se sienta despojado de un escritorio que le pertenece o de una posición que se merece. Es que, históricamente, la Universidad fue despojada de ser la Secretaría.
La Independencia de México surgió con un profundo desacuerdo sobre el régimen que convenía al país. El Estado inestable desembocó en una guerra civil, casi religiosa, entre católicos liberales y católicos conservadores. Prefirieron matarse que escucharse, y ese temple autoritario prevaleció en los vencedores. Paradójicamente (porque eran liberales), hicieron lo mismo que hubieran hecho los conservadores: expulsar del debate a los vencidos, desterrar a muchos líderes de opinión, exterminar al Partido Conservador e imponer el liberalismo como pensamiento único. Algo muy poco liberal.
El general Porfirio Díaz (liberal) sofocó por la fuerza las discusiones remanentes entre liberales y conservadores, bajo un principio conservador: “poca política y mucha administración”. Vio con simpatía el positivismo, una doctrina que superaba “científicamente” los debates a balazos y proponía “orden y progreso”. Encontró en los Científicos, especialmente en Justo Sierra, a los intelectuales orgánicos de la superación. Lo hizo diputado suplente (1880), diputado (1884), magistrado de la Suprema Corte (1894), subsecretario de Justicia e Instrucción Pública (1901) y, finalmente, secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes (1905-1911). Con este título, fue de hecho el primer secretario de educación pública.
Justo Sierra veía la contradicción de los liberales en el poder: “impulsaron en nombre de la libertad absoluta un movimiento que sólo pudieron hacer fecundo (sublimes inconsecuentes) violando una a una todas las manifestaciones de la libertad”. Nosotros, “para paliar procedimientos perfectamente antiliberales”… (carta a Ignacio Manuel Altamirano del 9 de octubre de 1880, Obras completas XIV).
Se trataba, en efecto, de “paliar”, y nada más. La superación del dogmatismo no consistió en promover la discusión civilizada, para llegar al acuerdo que no se había logrado desde la Independencia, sino en imponer desde el Estado un liberalismo moderado por la ciencia, como “religión de la patria”.
En su Ensayo de un sistema de política positiva (edición de Raúl Cardiel Reyes, pp. 67 y 73), Augusto Comte elogió del cristianismo “la creación de un poder espiritual” que se “debe conservar como algo precioso”. Claro que “En el sistema que hay que constituir, el poder espiritual estará en manos de los sabios”, no del clero. Gabino Barreda se inspiró en sus ideas para crear la Escuela Nacional Preparatoria (1868), que inspiró la reforma educativa al ex alumno Justo Sierra.
La educación estuvo sujeta a las autoridades religiosas hasta la Reforma. Durante más de un siglo, liberales, positivistas y “gobiernos emanados de la Revolución” coincidieron en sacar al clero del poder educativo. Todavía en 1992, el artículo 3º, fracción IV, de la Constitución decía: “las corporaciones religiosas” y “los ministros de los cultos” “no intervendrán en forma alguna en planteles en que se imparta educación primaria, secundaria y normal”. Pero los positivistas no consideraban suficiente la exclusión: había que sustituir la enseñanza religiosa con algo equivalente. Comte deseaba una “religión de la humanidad” en el poder, y Justo Sierra un Estado que asumiera funciones pastorales en las aulas. Su proyecto centralista se impuso en el Porfiriato, fue rechazado por la Constitución de 1917 y restaurado por Vasconcelos en 1921. Sigue vigente en los grandes monopolios educativos: la SEP, la UNAM y sus respectivos sindicatos (el SNTE, con más de un millón de agremiados, es quizá el sindicato más grande del planeta: de escala sólo comparable con los que hubo en la Unión Soviética).
El centralismo se apoyó en la validez de los estudios, como puede verse en el documento que don Justo envió a don Porfirio el 16 de agosto de 1902 (Obras completas xv, primer anexo): La instrucción primaria en las escuelas particulares puede ser válida, siempre y cuando se sujete a los programas y la inspección oficiales; pero la enseñanza preparatoria, normalista y profesional impartida en escuelas particulares no es válida.
Ramón López Velarde, en un artículo del 6 de octubre de 1909 titulado “Don Injusto”, lo acusa de “tiranía escolar”: quiere adueñarse “de las conciencias de niños y jóvenes” (Obras, segunda edición, pp. 580-581). Sierra hubiese añadido: por su propio bien. Era autoritario, como los aguerridos liberales y conservadores; y, desde luego, como la dictadura de la cual formaba parte: “Consta en nuestras leyes el acuerdo entre el pueblo y el gobierno [sic] para reservar a éste cuanto a la primera educación se refiere. Este acuerdo es indiscutido [sic], y nosotros los mexicanos lo consideramos indiscutible; pertenece al orden político; consiste en que, penetrados hondamente del deber indeclinable de transformar la población mexicana en un pueblo […] levantando una lengua nacional sobre el polvo de todos los idiomas de cepa indígena, creando así el elemento primordial del alma de la nación; esta escuela [la primaria] que prepara sistemáticamente en el niño al ciudadano, iniciándolo en la religión de la patria […] es el Estado mismo en función del porvenir” (discurso en la inauguración de la Universidad Nacional, 22 de septiembre de 1910, Obras completas V, p. 457).
El 7 de julio de 1910, invitó a Miguel de Unamuno, rector de la Universidad de Salamanca, para que apadrinara la inauguración: “Tratamos de organizar aquí un núcleo de poder espiritual condicionado por el poder político con el nombre de Universidad Nacional” (Obras completas XIV, p. 500). Don Miguel, que leyendo México a través de los siglos (su padre fue panadero en Tepic) soñó en aprender náhuatl, no concurrió a la coronación del Porfiriato sobre el polvo del náhuatl.
Javier Garciadiego (Rudos contra científicos: La Universidad Nacional durante la Revolución mexicana) ha señalado que la creación de la Universidad Nacional fue más bien simbólica. Ya existían las escuelas que se agruparon bajo ese membrete centralizador. Lo nuevo fue “una pequeña oficina encabezada por un rector”, que “no podía gobernar libremente tales escuelas, pues ni él ni ellas eran independientes de la Secretaría de Instrucción Pública”. Era “una oficina intermediaria entre el gobierno y las escuelas”.
Es obvio que la “creación” de la Universidad Nacional formaba parte de los actos alegóricos de las fiestas del Centenario, que celebraban el progreso de México, bajo la sabia conducción de don Porfirio. El discurso de inauguración termina exaltándolo: “La Universidad Nacional es vuestra obra […] Habéis sido el principal obrero de la paz; la habéis hecho en el campo, en la ciudad y en las conciencias […] habéis incesantemente impulsado y fomentado un vasto sistema de educación nacional, matriz fecunda de las democracias vivas, y este sistema queda teóricamente coronado hoy”.
También es obvio que el saber coronado por “un núcleo de poder espiritual” consolidaba la hegemonía del secretario de Instrucción Pública. Menos obvio, pero también importante, es que la llamativa ceremonia tenía algo de pre-emptive strike en defensa del monopolio.
En el discurso, llama la atención algo contradictorio. Dedicó casi diez minutos (unas 900 palabras, leídas oratoriamente) a manifestar su desprecio por algo que, según él, no tenía importancia. La Real y Pontificia Universidad de México “no había tenido ni una sola idea propia, ni realizado un solo acto trascendental a la vida del intelecto mexicano […] durante 300 años”. Fue, simplemente, una “parlante casa de estudios”, en cuyas puertas “hubiera debido inscribirse la exclamación de Hamlet: Palabras, palabras, palabras”. Ya “en el siglo XVII, galvanizar aquel cadáver” era imposible. Aquel “organismo se convirtió en un caso de vida vegetativa y después en un ejemplar del reino mineral: era la losa de una tumba”.
Tan feroz ignorancia recuerda la desmesura con que, tres años antes, los cachorros del sistema (luego llamados Ateneístas) arremetieron contra la segunda Revista Azul. Era una revista mediocre (hay edición facsímil, escondida como apéndice de un libro de Fernando Curiel, Tarda necrofilia). Fue publicada en 1907 por Manuel Caballero, antiguo colaborador de la Revista Azul y amigo de sus directores, Manuel Gutiérrez Nájera y Carlos Díaz Dufoo, con permiso del segundo (la revista cerró en 1896, al año siguiente de la muerte de Gutiérrez Nájera). Pero fue recibida con un volante brutal contra el “anciano reportero”: “¡Momias a vuestros sepulcros!” Como si fuera poco, 400 estudiantes (acompañados por la Banda de Zapadores) tomaron las calles en una manifestación de protesta, que terminó en la Alameda, donde quemaron material impreso del editor. Aterrorizado, cerró inmediatamente la revista (duró mes y medio). Sabía cómo funcionaba la dictadura y quién estaba detrás del linchamiento: Justo Sierra. ¿Por qué? Porque no hay enemigo pequeño para un monopolio, menos aún cuando la despreciable competencia toma una bandera que hay que arrebatarle. El “referido sujeto no sólo no es capaz de continuar la obra del ‘Duque Job’ sino ni siquiera de entenderla; protestamos porque esa obra tuvo y sigue teniendo brillantes continuadores”. No hace falta decir quiénes eran.
La Real y Pontificia Universidad de México fue clausurada repetidamente por los liberales: Valentín Gómez Farías en 1833, Ignacio Comonfort en 1857, Benito Juárez en 1861 y Maximiliano en 1865 (Carlos Alvear Acevedo, La educación y la ley: La legislación en materia educativa en el México independiente; Alfonso de Maria y Campos, Estudio histórico-jurídico de la Universidad Nacional 1881-1929). Tanto la ley de la primera clausura (anulada por Santa-Anna el año siguiente) como el decreto de la última (que resultó definitiva) no dicen Real y Pontificia, sino Universidad de México, simplemente. El decreto irritó a los conservadores que trajeron al emperador. Años después, Justo Sierra tuvo una experiencia recíproca: la hostilidad liberal aplastó sus proyectos de Universidad Nacional en 1881. Sonaba a Universidad de México, sonaba a restaurar algo conservador.
La inauguración de la Pontificia Universidad Mexicana en 1896 no pudo hacerle gracia. Ni remotamente se trataba de una gran institución (carecía de recursos para serlo: la Iglesia, arruinada por la Reforma, quería formar en México profesores de seminario, porque ya no podía pagar el gasto de formarlos en Roma; y de Roma vino la clausura en 1931, porque la Pontificia no alcanzó un buen nivel). Sus títulos profesionales no podían competir en el mercado (no eran válidos), ni lo intentaban (orientados al derecho canónico y la teología, no a las profesiones civiles). Pero bastaba el nombre de la Universidad Mexicana y el que fuera Pontificia para que sonara a restauración de la Universidad de México, con tres siglos y medio de legitimidad histórica y sin otra institución (como su soñada Universidad Nacional) que le arrebatara esa bandera. Peor aún: doña Carmelita, esposa del presidente Díaz, la había legitimado políticamente, asistiendo a la inauguración (Emeterio Valverde y Téllez, Apuntaciones históricas sobre la filosofía en México, 1896, p. 23; citado por Manuel Olimón Nolasco, “La Universidad Pontificia de México y la tradición universitaria mexicana”, revista de la UPM Efemérides Mexicana 1, 1983, pp. 11-26). No hay enemigo pequeño. Si la Universidad Mexicana prosperaba, bien podía extenderse a la enseñanza civil; crear, por ejemplo, una Escuela Libre de Derecho, como la fundada en 1912, frente al monopolio de la Universidad Nacional.
El pre-emptive strike, no sólo explica la contradicción interna del discurso de Sierra (una larga perorata contra la nada), sino también la contradicción de nombrar como primer rector a un connotado católico, colaborador de Maximiliano: Joaquín Eguía Lis, al que unos meses después envía afectuosamente “un cuadrito que representa el prado de la antigua Universidad de México” (Obras completas XIV, p. 563). Claro que don Joaquín, a sus 77 años, no parecía un peligro; y, menos aún, metiéndole la cuña de Antonio Caso (27) como secretario y Pedro Henríquez Ureña (26) como oficial mayor, fundadores de la Sociedad de Conferencias, convertida unos años después en Ateneo de la Juventud (también para las fiestas del Centenario).
La Constitución del 5 de febrero de 1917 destruyó el centralismo de la educación en México. En el artículo 73, fracción XXVII, sacó al ejecutivo federal de la educación. El congreso y los gobiernos locales pueden autorizar centros educativos y culturales sostenidos “por la iniciativa de los particulares” cuyos títulos “surtirán efectos en toda la república”. En congruencia con esto, el artículo transitorio 14 suprimió la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. Esto dejó al garete sus dependencias, personal, edificios, muebles y archivos. Para remediarlo, el decreto del 14 de abril de 1917 (sobre la estructura del gabinete presidencial) estableció, al lado del Departamento de Salubridad Pública (hoy Secretaría de Salud), un “Departamento Universitario y de Bellas Artes” que “se denominará Universidad Nacional y estará bajo el rector de la institución”. “El encargado del despacho de [la secretaría de] Instrucción Pública mandará entregar al rector de la Universidad Nacional el archivo, edificio y muebles que han correspondido a esa secretaría y que pasan a depender de la Universidad Nacional.”
Al desaparecer la Secretaría de Instrucción Pública y transferir sus dependencias (las primarias a los ayuntamientos, la Preparatoria al Distrito Federal, las escuelas prácticas agrícolas a la Secretaría de Fomento, etcétera), la Universidad Nacional (como Departamento Universitario) subió de hecho al rango secretarial: dependía del presidente de la república, no de un secretario de Estado. Esta situación duró más de tres años. Haberla perdido, quedar de nuevo sectorizada (hoy bajo la SEP), después de haber llegado a ser prácticamente una secretaría, parece haber dejado una herida que todavía no cicatriza. Así se explica la reclamación del escritorio.
Todas las burocracias aspiran a la autonomía. Pémex quisiera manejarse como una trasnacional autónoma; pero, mientras tanto, grilla al secretario de Energía (cabeza del sector) y organiza campañas de prensa para sacudirse el control financiero de la Secretaría de Hacienda. Así también el subsecretario de Instrucción Pública Justo Sierra grillaba al secretario para sacar asuntos directamente con Porfirio Díaz, como puede verse en las cartas que le dirigía (Obras completas xv). Finalmente, lo convenció de liberarlo de su jefe inmediato: transformar la subsecretaría en secretaría.
La Secretaría de Instrucción Pública no fue creada desde la Universidad, sino al revés. Desde la secretaría, Sierra aprovechó el Centenario para venderle a Díaz la creación de la Universidad como celebración de su gloria. Tampoco la Secretaría de Educación Pública “se concibió, se creó y se diseñó desde la Universidad”. En El desastre (“La ley de educación”), cuenta Vasconcelos: “Nunca he tenido fe en la acción de asambleas y cuerpos colegiados […] convoqué al Consejo [Universitario] y lo puse a discutir […] Pero yo ya tenía mi ley en la imaginación. La tenía en la cabeza desde mi destierro de Los Ángeles, antes de que soñara volver a ser ministro de educación, y mientras leía lo que en Rusia estaba haciendo Lunacharsky […] Lo redacté en unas horas”.
José Vasconcelos fue secretario de Instrucción Pública en el gabinete del presidente Eulalio Gutiérrez (de la Convención Revolucionaria) del 4 de diciembre de 1914 al 16 de enero de 1915. Después de 1917 (cuando la secretaría se redujo de hecho a la educación superior) fue jefe del Departamento Universitario y de Bellas Artes en el gabinete del presidente Adolfo de la Huerta del 9 de junio al 30 de noviembre de 1920. En este período, no esperó a que se aprobara la ley para empezar a crear o recuperar escuelas primarias (según lo cuenta en el mismo capítulo), con el apoyo del presidente De la Huerta, que dejó a “nuestra Universidad con un presupuesto de cerca de dieciocho millones y con facultades y acción como de ministerio”. Conservó esta situación bajo el presidente Álvaro Obregón hasta el 12 de octubre de 1921, cuando cambió su nombramiento a secretario de Educación Pública. Renunció el 30 de junio de 1924.
En cuanto al escritorio, la grotesca reclamación tuvo el final feliz publicado en la prensa, que parece un convenio verbal de comodato (no menos grotesco) ante los reporteros. Pudiera formalizarse como un cese de hostilidades entre grandes potencias educativas, para dar por terminada la Guerra del Escritorio. Entre los monopolios, como entre los pueblos, el respeto al derecho ajeno es la paz.
Pero documentar la propiedad de la UNAM (que es el origen del conflicto) no será fácil. Sería bueno saber desde cuándo se abrió el registro en el inventario, por órdenes de quién y con qué documentación. Vasconcelos cuenta que los muebles no los compraba, los mandaba a hacer en los talleres de la dependencia. Además, no “llevó consigo” el escritorio de un edificio a otro, al ser nombrado secretario: se quedó donde estaba. El cambio fue legal, y la disputa (que pudiera extenderse al edificio, los murales y todo el mobiliario, no sólo ese escritorio) consistiría en definir si la SEP o la UNAM son lo que fue el Departamento Universitario y de Bellas Artes, y por lo tanto dueños de sus bienes (si no hubo disposición legal explícita); o en qué parte, y a partir de qué momento. Sería una disputa ontológica.
Conservar celosamente entre las cuentas de la UNAM (en vez de dar de baja) un escritorio de propiedad dudosa, de hace más de ochenta años, parece fetichismo. La clave está en la frase del rector: “para que no se olvide”… Lo inventariado (para que no se olvide) es una cuenta por cobrar, un agravio ontológico guardado contra la SEP, con la tristeza de haber sido y el dolor de ya no ser. ~
(Monterrey, 1934) es poeta y ensayista.