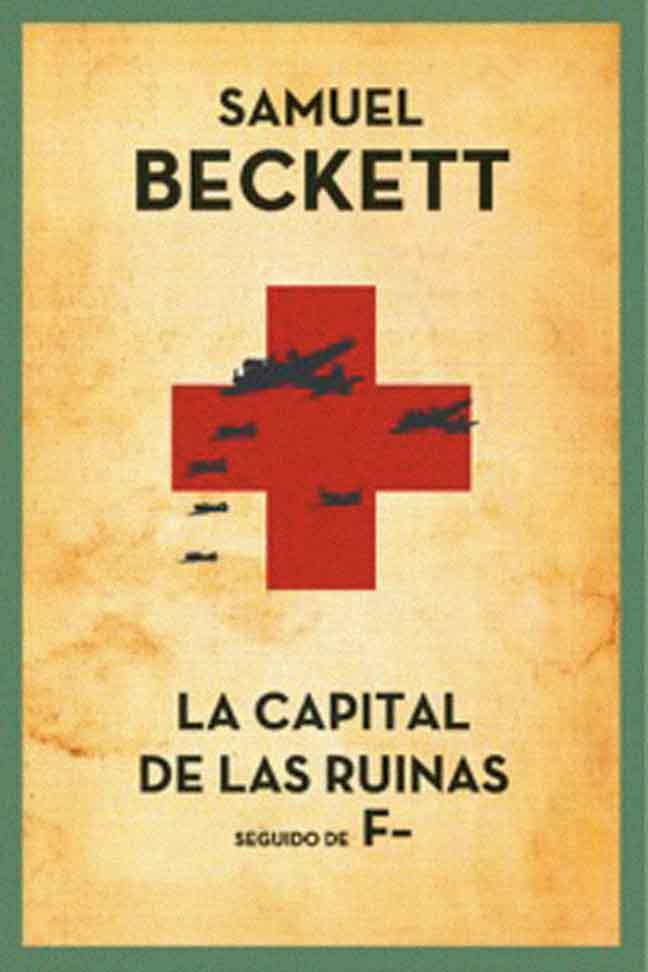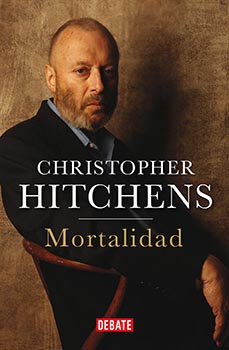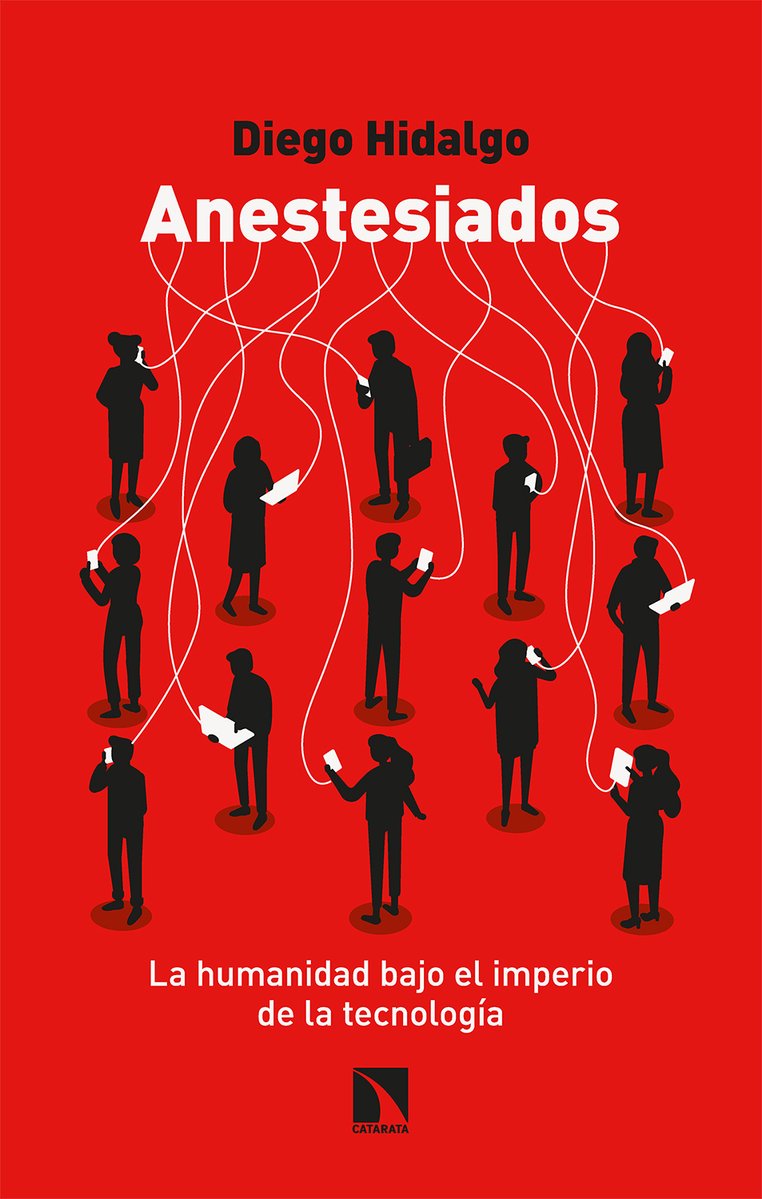Dos veces Beckett. La primera, en París, durante la Ocupación, en 1941. Beckett tiene entonces 35 años y participa, pese a su natural apatía, en la Resistencia Francesa. Su célula, compuesta esencialmente por intelectuales; su oficio, traductor y mensajero. La segunda, cinco años más tarde, concluida ya la guerra. Beckett no está en París sino en Saint-Lô, una pequeña ciudad al norte de Francia. Es 1945 y todo –incluso Saint-Lô, sobre todo Saint-Lô– está devastado. La ciudad, aseguran los nativos, es la “capital de las ruinas”: en una sola noche –la víspera del Día D– las bombas de las fuerzas aliadas redujeron el lugar a cenizas. Ahora, un grupo de irlandeses se fatiga construyendo un hospital y atendiendo precariamente a los enfermos. Beckett, entre ellos, traduce, conduce una ambulancia, extermina ratas.
Entre una experiencia y otra, un paréntesis decisivo. Antes de viajar a Saint-Lô, Beckett vuelve unos días a Dublín. El motivo, una visita a su madre; el resultado, la célebre revelación que terminará por transformar su obra. Se ha contado muchas veces: Beckett está en la habitación de su madre y de pronto comprende que la oscuridad es su mejor… ¿aliado? Al parecer, perturbado porque descansa a la sombra de James Joyce, Beckett entiende que justo eso, la sombra, es su ventaja. Antes que remedar al maestro, debe marchar de otro modo: no verticalmente, hacia la luz, sino en círculos, girando “a vueltas quietas” en la oscuridad. En vez de avanzar, caer, para fracasar cada vez más radicalmente. Mascullar, tal vez, sin esperanza. Si la revelación es un enigma, lo que sigue está documentado: Beckett, ya en París, ya en francés, ya agotado el activismo de su “periodo heroico”, se encierra a escribir, en uno de los arrebatos más felices de la literatura, sus obras capitales.
¿Revelación? Acaso algo menos esotérico: experiencia. Leemos a Beckett casi religiosamente, como si todo en su obra fuera universalidad, metafísica y gracia. Al menos para divertirnos, podríamos hacer lo contrario: fechar el genio y leerlo históricamente. Decir: su obra está marcada por la experiencia de la guerra y alude continua, neciamente a ella. Afirmar, como Theodor Adorno, que la fijación de Beckett con la carroña no es ajena a Auschwitz. Advertir, con Hugh Kenner, que Esperando a Godot (1952) refiere una experiencia típica de la Resistencia: la espera, muchas veces inútil, de un rebelde cuya identidad, por razones de seguridad, se desconoce. ¿Revelación? No enteramente. El incidente de Beckett en el cuarto de su madre no ocurre en el vacío sino entre dos experiencias críticas, la guerra y las ruinas. Lo que sea que haya intuido en 1945 es, por fuerza, histórico: nace entre el horror de la Segunda Guerra Mundial, se afina mientras contempla los escombros de Saint-Lô.
Para fechar con precisión a Beckett es necesario leer La capital de las ruinas, el diminuto tomo que la admirable editorial La Uña Rota imprimió recientemente. El libro contiene, en principio, tres poemas ya conocidos e íntimamente vinculados con la estancia de Beckett en la ciudad normanda: “Saint-Lô”, “Muerte de A. D.” e “Indigestión”. Contiene, más importante, dos textos hasta ahora inéditos en castellano: un reportaje escrito por Beckett para la radio pública de Irlanda, “La capital de las ruinas”, y un relato, “F-”, al parecer inconcluso. El reportaje, fechado el 10 de junio de 1946 y jamás emitido, es un texto apenas beckettiano: redactado antes que escrito, sigue una fórmula periodística para describir, lerdamente, la construcción del Hospital Irlandés.
“F-” es, por lo menos, dos cosas: un relato mayor y un misterio menor. El misterio: publicado en enero de 1949 en la revista Transition, el cuento no está firmado por Beckett sino por su mujer, Suzanne Dumesnil. Se conjetura que Beckett, no del todo satisfecho con el relato, retiró su nombre en el último momento. Se aventura que, habiendo publicado ya bastantes textos en la revista, coló uno más engañando alevosamente al editor. Ambas artimañas parecen impropias del irlandés; el cuento, por el contrario, es puro Beckett: los seres cascados y delirantes, la bamboleante caminata hacia ninguna parte, la prosa descompuesta, el humor físico, el hedor.
Ahora podemos imaginar a Beckett en Saint-Lô con mayor claridad. Podemos imaginarlo, cosa rara, satisfecho. Al tiempo que contempla las ruinas, intuye ya su triunfo. Días antes, en la habitación de su madre, ha decidido reducir la literatura a escombros y eso es precisamente lo que admira: dramáticas pilas de cascajo. Desde hace años ha ido esculpiendo en su imaginación una primitiva tropa de mendigos y ahora todo parece estar atestado de ellos: seres enfermos y hambrientos reptan –los zapatos rotos, la voluntad mermada, la razón perdida– entre ruinas. Cuando Beckett intenta describir todo ello convencionalmente, echando mano de un estilo periodístico, no consigue apenas nada, sólo un reportaje radial, justamente olvidado. Cuando narra por el contrario ruinosamente, haciendo de la oscuridad su más querido aliado, todo termina por encenderse. Tres ejemplos: “El expulsado”, “El calmante” y “El final”, los cuentos que escribe en 1946, inmediatamente después de Saint-Lô, capaces de alumbrar la torpe errancia de aquellos seres expulsados de su hogar. Otro caso: un fragmento de “F-”. Éste: cuando uno de los personajes desea volver sobre sus pasos, el otro ya responde que eso es imposible, todo “está demasiado oscuro”. Justo eso: Beckett no desea volver atrás para reconstruir, cándidamente, la literatura anterior al Holocausto. Más bien: trabaja resignada, elocuentemente entre las ruinas. Se sabe un damnificado y escribe como uno. Después de Auschwitz, no crea poesía. Tampoco calla. Balbucea. O casi. ~
es escritor y crítico literario. En 2008 publicó 'Informe' (Tusquets) y 'Contra la vida activa' (Tumbona).