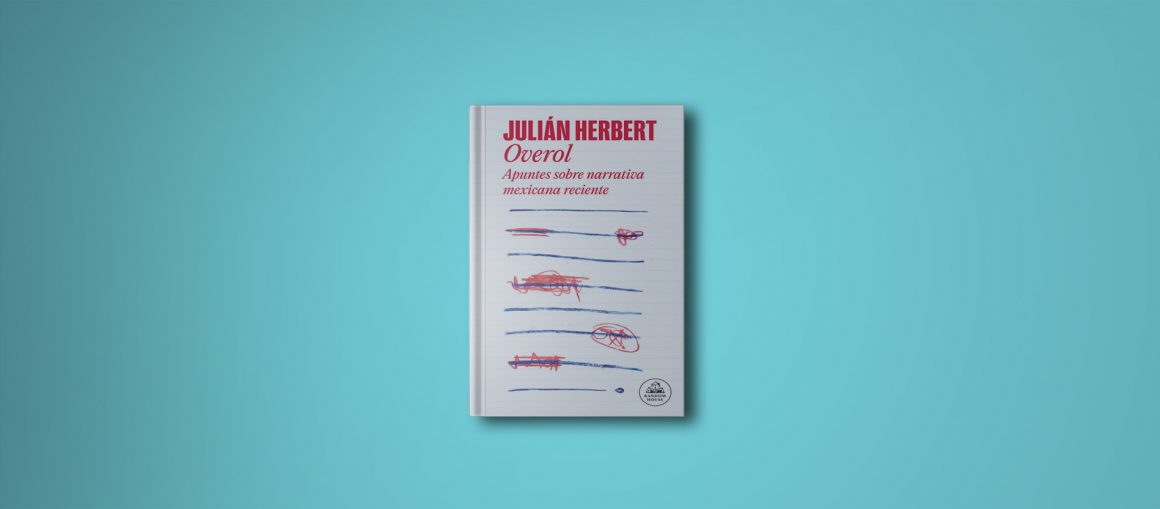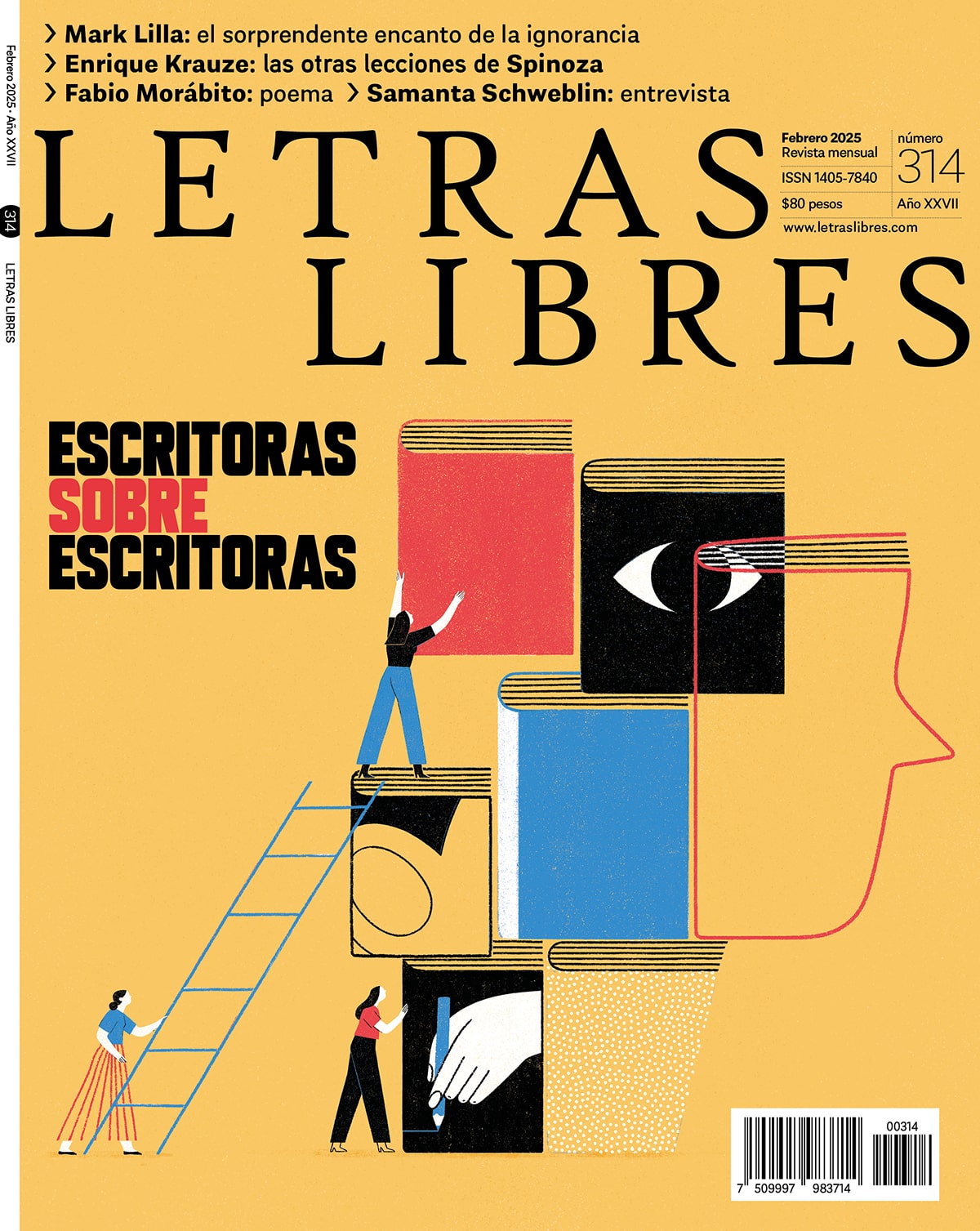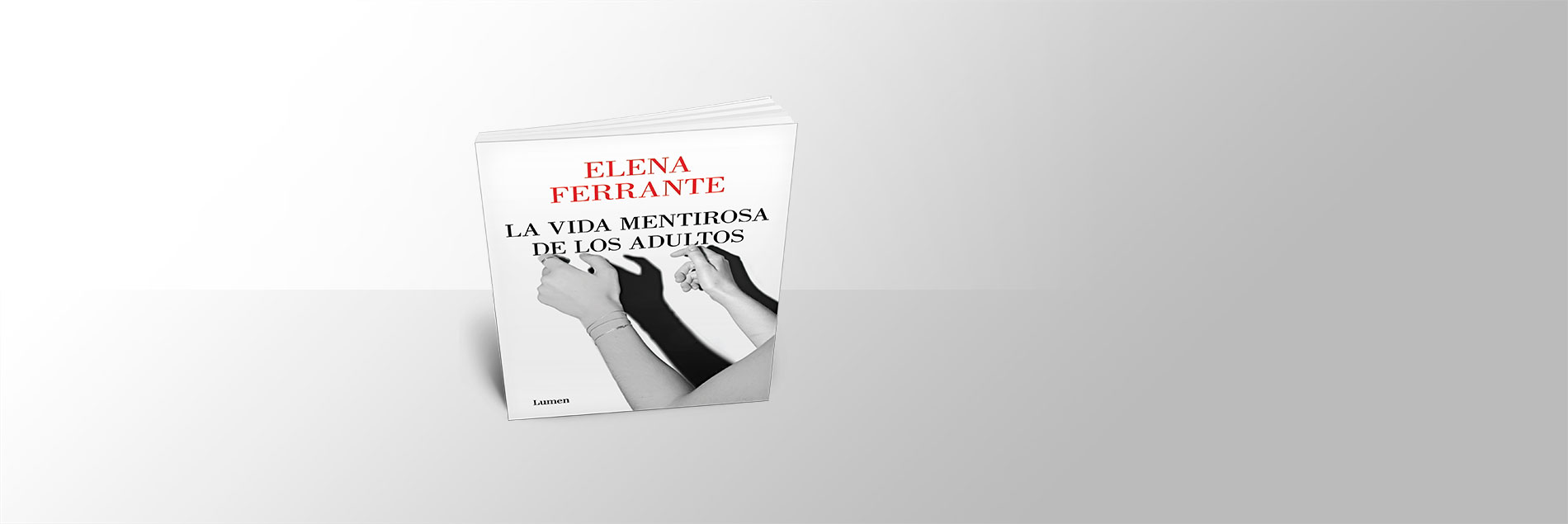Entre mis historias favoritas de las Mil y una noches hay una en la que el sultán se viste como ciudadano de a pie para perderse en las calles y conocer el verdadero estado de las cosas, enterarse de los chismes que la gente cuenta sobre él y ver con sus propios ojos la realidad del pueblo. Un juego de máscaras parecido es el que Julián Herbert (Acapulco, 1971) propone en estos Apuntes sobre narrativa mexicana reciente, como reza el subtítulo de Overol, una colección de ensayos donde el autor cambia de roles con el crítico literario, como si jugara a dejar de lado el papel de autor para ponerse el traje de quien repara, desarma, desatornilla y analiza los mecanismos narrativos de un conjunto de obras elegidas por él de manera un tanto arbitraria: a partir de su gusto, su curiosidad y el hallazgo de conexiones que va tejiendo entre diferentes temas, estrategias narrativas y puntos de vista.
En un ejercicio paralelo a Overol, Herbert había publicado Caníbal. Apuntes sobre poesía mexicana reciente (2010), donde aporta un panorama de la labor poética de ese momento, a través de una mirada quizá más afilada y confrontativa. A mi ver, las reflexiones de este nuevo libro no parten de la tensión sino del diálogo de entrecruzamientos entre las diferentes obras a las que se aproxima, al tiempo que muestra la diversidad de propuestas literarias de los autores y autoras que convoca.
Tal como refiere la nota introductoria, tanto la escritura de Overol, como la de Caníbal, responde, sí, a la evidente falta de textos críticos que vayan más allá de la reseña o del comentario casual en redes, pero hace mayor hincapié en la necesidad de encontrar lectores que busquen recrear y nutrir su propio ejercicio a partir de la lectura de opiniones críticas que procuren una mayor profundidad, del empleo de herramientas teóricas y del análisis acucioso de los mecanismos que sostienen la propuesta literaria en cuestión.
Si tomamos en cuenta el espíritu lúdico de Julián Herbert, su práctica crítica es una invitación al juego, a sacudirse un poco la pasividad lectora y reaccionar al texto, sin que eso suponga ponerlo en una estéril competencia cualitativa. Es por eso que Overol, en lugar de establecer confrontaciones, echa mano de las técnicas comparativas de los estudios literarios, que suponen contrastar los diferentes recursos y estrategias narrativas con que dos o más textos abordan un mismo tema o aspecto, a fin de tejer redes conceptuales entre ellos.
El índice, que por cierto sí se echa un poco en falta en la edición, consta de tres apartados. El primero incluye cuatro textos extensos: uno que analiza el punto de vista coral en novelas que “intentan acercarse al tropo dar voz a las víctimas mediante la alternancia” de voces narrativas: Las tierras arrasadas, de Emiliano Monge, Toda la soledad del centro de la Tierra, de Luis Jorge Boone, “Tiburón”, cuento de Antonio Ortuño incluido en Esbirros, Laberinto, de Eduardo Antonio Parra, Páradais, de Fernanda Melchor y Desierto sonoro, de Valeria Luiselli, donde se valida la literatura de ficción para dar cuenta de fenómenos históricos y sociales en tanto que “sus herramientas cognitivas y estéticas generan una revelación más íntima y más íntegra”; otro texto, el segundo, compara los relatos documentales La casa del dolor ajeno, del propio Herbert, El incendio de la mina El Bordo, de Yuri Herrera, La compañía, de Verónica Gerber, y Autobiografía del algodón, de Cristina Rivera Garza, a partir de un marco teórico híbrido y flexible, así como del diálogo directo con los autores, con el objetivo de mostrar de primera mano las estrategias para maniobrar entre el archivo y la fabulación; el tercer texto crítico reflexiona a partir del contrapunto entre la obra de Fernanda Melchor y Valeria Luiselli, a fin de mostrar la manera en que ambas autoras interpelan el sentido ético de los lectores con textos que generan incomodidad.
El último texto de este apartado, “La angustia de las legitimidades”, pasa de analizar y comparar obras literarias a centrarse en fenómenos extraliterarios que son consecuencia del vértigo mediático, las tendencias del mercado editorial, la corrección política, la autocensura y el papel que en todo esto desempeñan la crítica literaria y los mecanismos del canon. La premisa se apuntala en el concepto que desarrolla Harold Bloom en La angustia de la influencia (1973), que Herbert toma como referencia para superponer su propia versión de angustia de acuerdo con los fenómenos extraliterarios que observa en el presente. Este ensayo, dividido en siete “estampas sobre narrativas y sociología de la literatura”, es el que a mi ver tiene mayor capacidad de crear controversia, al mostrar la mirada escéptica y suspicaz del autor frente a ideas como el “sufrimiento digital”, la solemnidad que “mina la habilidad retórica de internalizar el humor”, la angustia de los escritores por “generar engagement”, el uso en ocasiones prescriptivo de conceptos que provienen de los estudios culturales y que devienen “retórica trendy”, tales como “Necroescrituras, Literatura Extractivista, Literaturas Geológicas, Escritura Forense”, etcétera. La angustia a la que se refiere Herbert, en paralelo a la que describe Bloom, parte de darse cuenta de la existencia de ciertos cánones de legitimación, continúa con el deseo de imitar y encajar en dichos cánones, y arroja como resultado obras literarias que obedecen a la retórica prescrita, se deduce que en perjuicio de la diversidad del ecosistema literario.
El segundo apartado consta de textos mucho más breves, que se centran en un autor y en su obra como punto de partida para la reflexión crítica. De este modo, realiza una lectura social de la obra de Luis Humberto Crosthwaite, reconoce el humor irreverente de Esbirros, de Antonio Ortuño, vuelve sobre sus pasos para profundizar en el análisis de la ya referida novela de Boone, compara los recursos narrativos y estilísticos de Salvar el fuego, de Guillermo Arriaga, con Libertad, de Jonathan Franzen y La muerte de Artemio Cruz; reseña el ingenioso ejercicio ensayístico de Margo Glantz en Y por mirarlo todo, nada veía, y analiza los cuentos completos de Álvaro Uribe, El pasado anda atrás de nosotros, de Juan Pablo Villalobos y Casas vacías, de Brenda Navarro. Al final de esta sección, bajo el título de “Breves estaciones” se reúnen los comentarios sucintos y certeros de algunas obras de autores quizá más noveles o menos taquilleros, que Herbert debió leer por encargo o “por vocación pedagógica”. Se encuentran aquí, entre otras, Especies tan lejanas, de Nayeli García, Autofagia, de Alaíde Ventura, y Todo pueblo es cicatriz, de Hiram Ruvalcaba.
Por último, bajo el título de “Relecturas” se incluyen tres ensayos sobre libros publicados en décadas anteriores: El vampiro de la colonia Roma, de Luis Zapata, El rock de la cárcel, de José Agustín y la antología Jaula de palabras, que coordinó Gustavo Sainz. Además de hacer una lectura de los vasos comunicantes que dichas obras establecen con la literatura del pasado y del presente, entiendo la presencia de estas relecturas como una suerte de piedra basal sobre la cual el autor ha colocado sus fundamentos como lector, y contrapone la virtud atemporal de estas obras frente a la novedad de los libros a los que dedica los dos apartados anteriores, como si planteara a estos últimos el desafío de la vigencia y la permanencia que aquellas siguen mostrando.
La propuesta de Overol es un ir y venir entre temporalidades y ámbitos diversos de la literatura, entre los territorios narrativos del centro y algunas periferias, fluye entre el rigor crítico y la espontaneidad del autor que observa el estado de la cuestión y escribe con generosidad acerca de sus coetáneos, sin negar la malicia que hay en enmascararse de crítico para leer, por supuesto, con ojo de escritor. ~