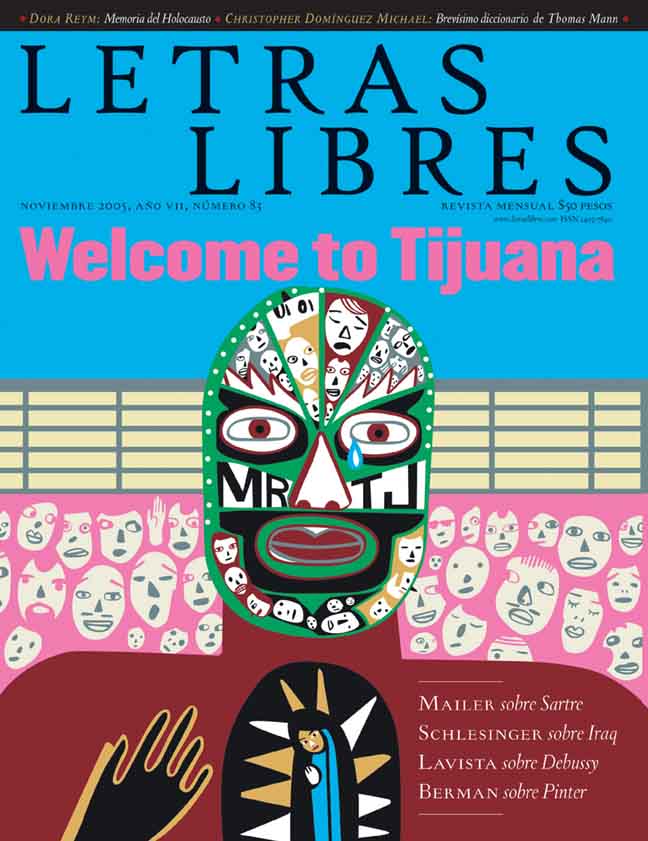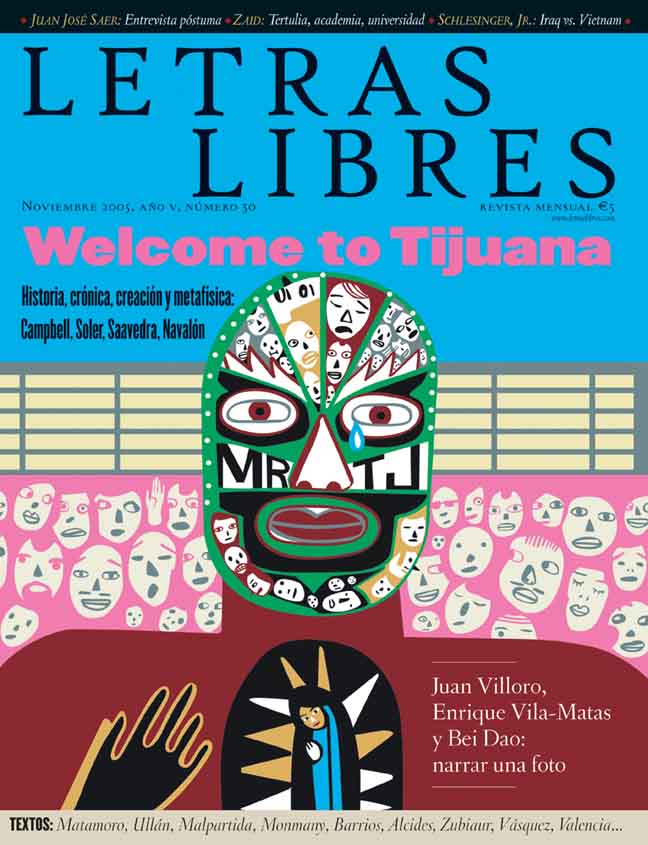En San Diego California los noticiarios de la televisión local desconciertan, cuando menos, por dos cosas. Una es la que produce el nivel de alerta terrorista en que se encuentra el país, que se anuncia en un recuadro permanente situado entre las horas que son y los grados farenheit que hay en el exterior: un dato triple que anuncia, por ejemplo, que son las ocho y veinte de la mañana, que afuera hacen los grados suficientes para salir sin abrigo, y que el nivel de alerta terrorista es dos, es decir que hay que llevar cuidado pero no tanto como cuando la alerta es tres, pero tampoco tan poco como cuando la alerta es uno. La información de la alerta terrorista no sólo es confusa, también produce algo de terror y, sobre todo, no hay manera de aplicarla en la vida práctica, como sí puede hacerse con la hora y el abrigo. La segunda cosa que desconcierta es que, estando a quince millas de México, no puede uno enterarse en esos noticiarios de lo que sucede en el país aunque, siendo realistas, tampoco puede uno hacerlo en los periódicos, y, siendo más realistas todavía, a los sandiegans, según una reciente encuesta, les tiene sin cuidado lo que sucede quince millas al sur y además no les parece que su ciudad esté tan cerca de la frontera. El sandiegan (cuánto me gusta este gentilicio) nunca mira hacia el sur, se siente en el corazón de Estados Unidos, y sus únicos contactos con ese país que hierve del otro lado de la línea fronteriza son la cerveza, la sirvienta y la comida mexicana traducida al inglés. Tres semanas de noticiario en San Diego me permitieron comprobar que en España, donde vivo, me entero más de lo que pasa en México que en esa ciudad tan cercana, con nombre de santo hispano, rodeada de nombres absurdos pero hispanos —como La Jolla con su desternillante doble ele, o Chula Vista con vistas a Tijuana nada chulas, o Bonita, nombre infeliz entre lo simple y lo tonto. Bastan tres semanas de vida de playa en San Diego California para criar un bulto en el abdomen que no se sabe bien si es panza o pura indolencia, y para pensar que sería bueno mirar al sur, hacer un viaje a Tijuana, cosa nada fácil si ese bulto indolente, como fue mi caso, se había criado en el penthouse de una urbanización de donde no podía salirse más que conduciendo un automóvil —actividad que no ejerzo en Estados Unidos por el pánico que me produce saltarme un semáforo y que me caiga una cadena perpetua.
Así que marqué el teléfono de Luis Humberto Crosthwaite, que ese día trabajaba en su oficina del diario Union Tribune, y le dije, mientras dejaba holgazanear la mirada en el Océano Pacífico, que si ese día pensaba ir a cargar gasolina a Tijuana, yo me apuntaba de su copiloto. Y así fue como, unas horas más tarde, estaba abordando su automóvil en una esquina de la avenida Orange (otro nombre simple o tonto), un automóvil que hacía unos días había sufrido lo que Crosthwaite calificaba de "combustión espontánea", una extrañeza tan aguda como la alarma terrorista, quizá aún más inexplicable, que consiste en que tu coche, aparcado normalmente fuera de tu casa, autogenera un chispazo que da origen a un mechón de llamas que pueden dejarlo reducido a cenizas. Por fortuna, Crosthwaite había llegado a tiempo y había impedido que el incendio se propagara más allá de la parte frontal del automóvil. Entramos a la autopista número cinco con rumbo a la frontera, y a un CD de Nouvelle Vague, un grupo de cantantes lánguidas y aéreas que cantan obras emblemáticas de Joy Division y los Clash, un disco que iba a tono con el freeway y con la paleta de rojos del atardecer californiano, y también con el eufemismo aéreo y lánguido que utilizan los sandiegans para nombrar a México en los letreros de esa carretera: South. No poner México sino Sur, para hacerse la ilusión de que San Diego está en el centro, en el cogollo, en las profundidades de Estados Unidos, y no, como en realidad está, en el espinazo del desfiladero mexicano.
"Vi en el noticiario que hoy estamos en alerta terrorista máxima", le dije a Crosthwaite, por si había que tomar alguna precaución antes de abandonar el país, y calculando que nuestro automóvil parcialmente chamuscado podía levantar sospechas. "Y qué, ¿sientes algo raro, percibes algo anormal?", me preguntó sin adentrarse mucho en el sarcasmo. Unas millas antes de la frontera vi un anuncio que decía: "Las armas son ilegales en México", una información pertinente para el estadounidense que anda siempre armado, y una sentencia excéntrica para quien ha vivido en México y sabe que esa ilegalidad es el abono con que las armas florecen y se multiplican a lo largo y ancho del país. Llegando a la línea fronteriza puede elegirse entre dos garitas, la de "cosas que declarar" o la de "nada que declarar"; la elección depende del viajero, y en el momento en que pasamos era completamente intrascendente porque no había nadie ni en una ni en otra y cualquiera podía introducir al país, si quería, un par de tráilers de armas ilegales, o de restos radiactivos, o de veteranos intratables de la Guerra de Vietnam.
Cruzando la línea el mundo cambia. El aire huele a las gasolinas de Pemex (que teóricamente cumplen con la norma internacional, aunque su olor sea inequívocamente nacional), las calles están infestadas de vochos (aunque sea un automóvil que se extinguió hace tiempo) y la urbanización de la ciudad tiende a lo laberíntico, a lo inacabado, a lo precario, a lo polvoriento y a lo carcomido. En cuanto se cruza la línea se sabe que se ha llegado a México, por más que los sandiegans se hayan esforzado en decirte, durante quince millas de freeway, que ibas a South.
Cumplimos con nuestra encomienda de poner gasolina, y mientras llenaban el tanque de esencia olorosa, aproveché para acercarme a un cajero automático a sacar un poco de dinero, y ahí me encontré con otra señal inequívoca de que estábamos en México: el sistema estaba fuera de servicio y más tarde, cuando quise pagar unos tragos con la tarjeta, me informaron lo mismo, que no había sistema. Esa cosa rara que pasa en México y que no sucede en otros países: esos apagones que dan los bancos, varias veces al día, y que pensando mal (o bien) son un margen, una zona oscura para manipular a sus anchas el dinero de sus clientes, ¿o será que a estas alturas del milenio funciona tan mal la informática nacional? "¿A dónde vamos?", preguntó Crosthwaite. "A la esquina noroeste de Latinoamérica", le dije, "donde hay: 1- un muro de metal, 2- un faro, 3- un obelisco, 4- una plaza de toros, 5- unos excusados". Le dije todo esto recordando su libro Instrucciones para cruzar la frontera. Terminó el CD de las lánguidas y en su lugar pusimos el genial Tijuana Sessions volumen 3 de Nortec. Encendí un cigarro, un poco mosqueado por la tendencia a autocombustionarse que tenía el coche, y me puse a observar la valla que nos separaba de Estados Unidos, que corría a lo largo de la carretera: una valla doble con unos cuantos metros de tierra de nadie en medio, un muro que impide que unos pasen al país de los otros.
Cayó la noche mientras recorríamos esa carretera trazada junto a la línea fronteriza. Del otro lado se veían las luces de San Ysidro y Chulavista, y yo iba pensando en el muro que divide Belfast, en Irlanda del Norte: una barda altísima de hormigón que tiene el nombre de Peace Wall y que sirve, según dicen, para evitar que los católicos y los protestantes, que viven de un lado y otro de la calle, se maten a tiros; también pensaba en el muro que partía en dos Berlín, y en el que ha construido Ariel Sharon en la frontera palestina, y en la valla que ha levantado el gobierno español en la frontera de Melilla. Iba, en suma, pensando en la naturaleza ignominiosa de estos muros, cada uno levantado por razones distintas pero que, en el fondo, se parecen porque todos son la representación de la incapacidad de diálogo, de la incompetencia para comprender al vecino, del miedo al otro. Todos ellos representan, cada uno en su frontera, el fracaso de la civilización.
Llegamos de noche cerrada a la esquina noroeste de Latinoamérica, al límite de las playas de Tijuana que están separadas de Imperial Beach por el final de esa valla que acabábamos de recorrer por carretera. Aparcamos el coche. "Ojalá que no se le ocurra tener otra combustión espontánea", pensé. El entorno era básicamente el mismo que había leído en el libro, pero era de noche y corría un viento helado y húmedo. Nos acercamos al obelisco, una pieza más bien modesta y apretujada en medio de la valla, que tiene una orgullosa inscripción: "Éste es el límite de la República Mexicana."
Más tarde iríamos a inspeccionar Tijuana, como terapia, porque yo había quedado severamente conmocionado, después de presentar mis respetos al obelisco y de materializar mi ocurrencia de bajar a la playa, al final de ese muro que divide los dos países y que se mete al Océano Pacífico torcido y maltrecho, de bruces como un animal. "Ahora te invitaría un par de tragos" le dije a Crosthwaite después de mi conmoción, y él apuntó el morro carbonizado del automóvil hacia la Zona Norte, hacia La Coahuila, un barrio vital y peligroso donde conviven sombrerudos, putas, estudiantes, narcotraficantes botudos y aspirantes a wetback que andan buscando cómo brincarse la frontera —un grupo heterodoxo que trashuma por la calle y que se abastece y se sacia en cantinas y congales. Un barrio de colores terrosos y olor acre, acerbo, revenido y ácido; un andurrial donde se concentran no sólo los que van escapando de México, también los que han ido subiendo de otros países de Latinoamérica y han tenido que hacer un alto ahí para pensar cómo chingados van a pasar del otro lado y, mientras lo piensan, beben o inhalan algo y además se refocilan con una gorda que subió hace cinco años de Managua con la idea de pasar a Estados Unidos y por alguna razón, por los dólares o los pesos que le deja el refocilar con media América Latina, se ha quedado ahí junto al bar Zacazonapan, justamente ahí donde entramos a beber cerveza: un bar construido en un sótano que tiene rocola y un señor que limpia permanentemente el piso con una solución desinfectante que huele a lima. "Si quieres bebemos en el suelo, que estará más limpio que las mesas", dijo Crosthwaite mientras sorteábamos una fauna similar a la que iba a la deriva por las calles: un matón de gomina con una pistola que en algún momento de la noche sacaría a relucir, a blandir junto a la cara de un veterano de Corea, o de Vietnam, o del Pérsico; un payaso de nariz roja, pelo verde y zapatones, bailando a brincos una canción de los Doors y compartiendo una bazuca de marihuana con un estudiante de gafas gruesas, boina revolucionaria y ánimo por los suelos. Después de la primera cerveza compré un dulce de leche que un señor maltrecho insistía en venderme, y en cuanto el dulce tocó la mesa se descolgó una mujer de la barra, se lo apropió de un manotazo, se lo metió dentro del calzón, lo paseó por su pelambre y sus recovecos y lo regresó a su sitio, "Así te sabe más bueno", dijo y regresó a la barra, a seguir bailando la mezcla de música insólita que ambienta el Zacazonapan. Por poner un ejemplo: Love her madly de los Doors, Another brick in the wall de Pink Floyd, algo de calderilla tropical y Paint it black de los Rolling Stones: una mezcla que es el reflejo de la heterodoxia que reinaba en el bar, de la diversidad que trashumaba en la calle, una diversidad canalla y tremendamente viva que me hizo pensar, mientras contemplaba mi dulce de leche apasionadamente aliñado, en que los sandiegans no miran al sur porque tienen miedo, se sienten en el cogollo de Estados Unidos para sentirse más lejos de la frontera, de esa multitud vital que palpita del otro lado de la valla y que en una tarde de inspiración, si le da la gana, se brinca y les llena su país de su gente y de su lengua; una amenaza latente que, si yo fuera sandiegan, me haría vivir permanentemente acojonado, mirando al norte y apasionándome por las alarmas terroristas de los noticiarios. Pero no lo soy y tanta vida reconforta y Tijuana makes me happy, le dije a Crosthwaite, recordando el estribillo de una de las canciones que nos habían llevado hasta allá.
Pero me había quedado en que se me había ocurrido, después de contemplar el obelisco apretujado y orgulloso, bajar hasta el mar siguiendo la valla. Y ya había dicho que era de noche y que hacía un viento húmedo y frío bastante incómodo. Un clima perfecto para apreciar las luces encendidas de las patrullas que vigilaban del otro lado, en Imperial Beach, y a los agentes de policía que se paseaban, a unos cincuenta metros de la valla, cuidando que nadie fuera a brincarse sin permiso a su país, que ninguno de la media docena de latinoamericanos que estaban ahí, mirando hacia Estados Unidos, fuera a pasarse de la raya. Llegué hasta abajo, muy cerca de donde reventaban las olas, y le pregunté a un muchacho que qué hacía ahí cogido de la valla y mirando hacia Estados Unidos. Me dijo que venía de El Salvador, que había llegado hacía un par de horas y que no sabía qué hacer. Me puse entre ellos a mirar lo mismo, cogido como ellos de la valla fronteriza, pensando en los peligros que entrañaba ese proyecto donde se jugaban la vida. Y mientras pensaba esto vi a lo lejos el puente que une Coronado con San Diego y, siguiendo las luces que delineaban su forma, localicé la urbanización donde llevaba tres semanas viviendo y, aguzando un poco más la vista, encontré el edificio y el piso donde en ese momento mi mujer y mis hijos veían la televisión y donde yo mismo, más tarde, una vez que cruzara de regreso la frontera, en automóvil y con pasaporte, me metería a la cama y dormiría a pierna suelta hasta el día siguiente. Cerré los ojos de golpe y me fui de ahí.
Había comenzado a sentir añoranza y alivio de no estar en la misma situación del muchacho salvadoreño. Y eso era algo que ahí, agarrado entre ellos de la valla, no podía permitirme. Así que me di la vuelta y le dije a Crosthwaite "ahora te invitaría un par de tragos".
Y después nos subimos al coche y nos fuimos de ahí. ~