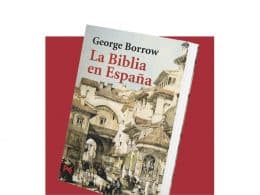Héctor, a quien dos veces por semana frecuento en los cursos de francés, me refiere, insospechadamente, que en cierta ocasión visitó al escritor André Pieyre de Mandiargues.
Rememora, ante una taza de café, los pormenores de un viaje por Europa. Lleva en la mochila, de parte de su tío, un obsequio para Bona Tibertelli, aquella diosa deslumbrante que se paseaba entre los mortales como mujer de Mandiargues, pintora y heredera legítima de Filppo de Pisis. De manera también insospechada, Héctor resulta sobrino de Francisco Toledo.
París. Una litera en un albergue de estudiantes. La torre Eiffel. La voluntad de apoderarse de ella, dice Héctor, físicamente, de derrotarla: mil seiscientos y tantos escalones subidos a pie por no gastar.
Los Esclavos de Miguel Ángel y la Balsa de la medusa. Su decepción ante la talla de la Gioconda. Una crepa mirando los tejados plomizos desde las escaleras de Montmartre, y luego, acaso, los pegosteosos aparadores de Pigalle.
El París, en fin, de una primera visita.
Horas antes de partir por tren a Barcelona, la entrega del encargo.
Rue Elzévir, dice el papelito. La letra de su tío, grácil y desasida, la misma con que firma al pie de los cuadros. Unas escaleras húmedas, oscuras, que la mochila a cuestas vuelve más empinadas. Los focos del entrepiso se apagan de improviso y dejan a Héctor rodeado de negrura.
Llama a la puerta, dos notas breves reverberan por el pasillo. Abre un viejito un tanto quebradizo. Es Mandiargues, poète au foyer:
—Bona… No, no está en casa, no… Pero pase, pase, que no demorará. Acompáñeme. Voy a servirle una taza de té. Té blanco, traído de Ceilán.
Entran. Departamento antiguo, 4ème, apuntalado sobre las frondas de algunos árboles. Espero del relato, en vano, el detalle discreto y contundente que revele la exquisitez de los moradores.
Se instalan en la cocina, donde reina un desorden no muy acogedor. Sobre la mesa se amontonan bolsas de legumbres, tupperwares, envoltorios de papel aluminio. Un par de bisteces se deshiela lentamente en sanguaza.
Mandiargues lo interroga. Héctor, intrigado, responde o lo intenta a preguntas acerca de la salud de México, las aristas del Zócalo, su propio rostro de fauno. Pronto, un breve silencio le confiere la responsabilidad de reencauzar la plática. Su francés no es muy bueno, pero el acento extranjero le sirve de resguardo. Intuyendo una respuesta del todo literaria, pregunta al escritor en qué está trabajando. La pregunta le sale un tanto chueca.
—Me disponía, justo ahora, a reparar el refrigerador —responde Mandiargues.
De súbito, Héctor entiende el desorden. Se ve como un intruso. Se ofrece, aunque nada sabe de refrigeradores, a ayudar.
Mandiargues, naturalmente, acepta.
Mueven un refrigerador viejo, pesadísimo, remedo de armario o caja fuerte.
Además de ocurrente y simpático, Héctor es alto, fornido. Soporta la mayoría del peso y unas confusas instrucciones. Varias piezas —arandelas, laminillas, rondanas, tubos misteriosos— se zafan durante la maniobra y ruedan bajo las alacenas. Mandiargues, con la mejilla a ras de suelo, las obliga a salir de sus escondrijos momentáneos.
Poco a poco, con minucia, con morosa precisión, Héctor y Mandiargues, sentados en el piso, van recolocando los intestinos de metal que esconde todo refrigerador. Las piezas son reacomodadas a capricho, sin obedecer más que a la mutua simpatía de un serpentín y su rosca, de un resorte y un perno. Mandiargues habla de equinoccios, de erizos de mar, de cómo unos y otros guardan secretas relaciones, del temperamento de la bruma en las Ardenas, de los senos azules y rotundos de alguna reina Hitita. La plática de André —que así lo llama Héctor— lo lleva a uno de la mano como se lleva a un chiquillo por entre las jaulas del zoológico.
Héctor intenta, con trabajo, reconstruir cada una de las asociaciones. Parecen faltar o sobrar piezas. El nombre de la reina comenzaba con S.
Las tuercas se acaban. Mandiargues decide entonces que han terminado. Las losetas están frías. Toca a Héctor enchufar la clavija. El refrigerador, que parece marchar, se sacude de pronto en un temblor ronrroneante. “Está —dice Mandiargues— teniendo un orgasmo.”
Bona no ha llegado aún. Casi es de noche y el tren no va a estarlo esperando. Héctor decide que es hora de marcharse. Mandiargues lo acompaña a la puerta. Se disculpa: nunca le sirvió té. Le ofrece la mano y en ella su amistad, su calidez, toda su magnética y genial sabiduría. Héctor, quien como Mandiargues mismo no resultaría ajeno en un resquicio de alguna novela de Mandiargues, se retira con un destornillador en el bolsillo.
—Había un retrete entre piso y piso —me refiere— y aproveché para echar una meada. Cuando salí se había apagado la luz e iba subiendo las escaleras la hija de Mandiargues. Creí que era Bona. ¡Pinche brinco que pegó!
—Por cierto —añade con un ronroneo—, estaba buenísima
Doy razón al poeta, Héctor algo tiene de fauno.
Ya en el parque Güell, con la mochila por almohada, cuan largo en una banca de pedacería de mosaico, comenzó, en traducción, La Marge, que hallara con rebaja en la Casa del Libro de Passeig de Gràcia. Le serviría de guía, un tanto exaltada, para tomarle el pulso al inframundo barcelonés. Y a su anfitrión parisino.
Su visita al escritor ocurrió un par de años antes de que Mandiargues muriera. No volvieron a verse. Héctor ofrece mostrarme el souvenir con que garantiza la veracidad del relato.
Días más tarde un fauno se acerca a mí en la biblioteca.
—Mira, te lo traje —susurra hurgando en el portafolios.
Es un desarmador plano, sin más. Lo examino con envidiosa suspicacia. Cubierto hasta la empuñadura de vinílica blanca, sirvió sin duda para abrir el bote y remover la pintura.
Héctor me lee, sin pudor, el pensamiento:
—Lo quieres, ¿verdad? Pues órale, cabrón, quédatelo.
Aún lo tengo, y lo puedo mostrar, pero después de doce o quince años de vueltas y talachas no sé ya qué tanto valgamos, el destornillador cual prueba de verdad, y yo como informante. –
(ciudad de México, 1970) es escritor y cineasta. Publicó el libro Evocación de Matthias Stimmberg (Heliópolis) en 1995, traducido al francés y reeditado por Interzona en 2007.