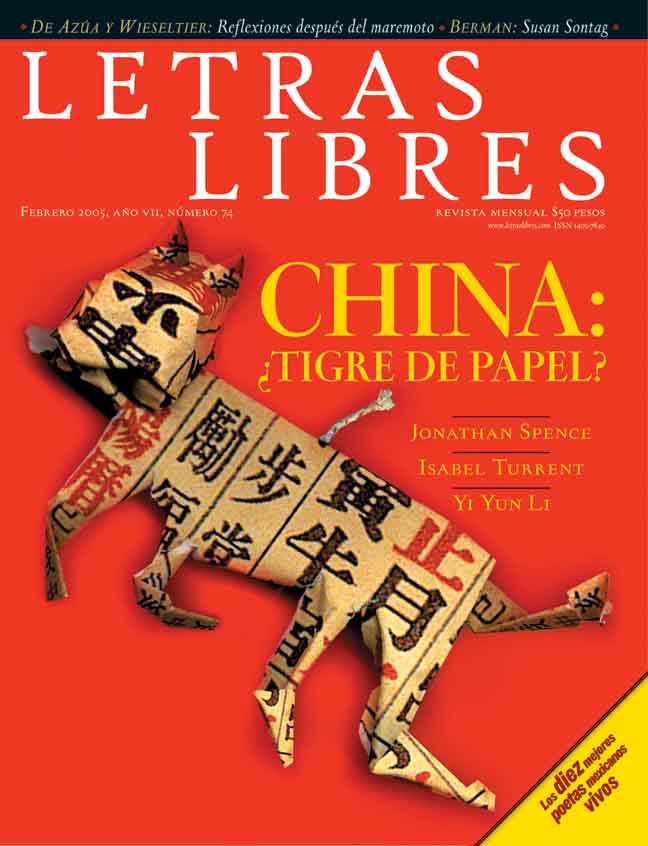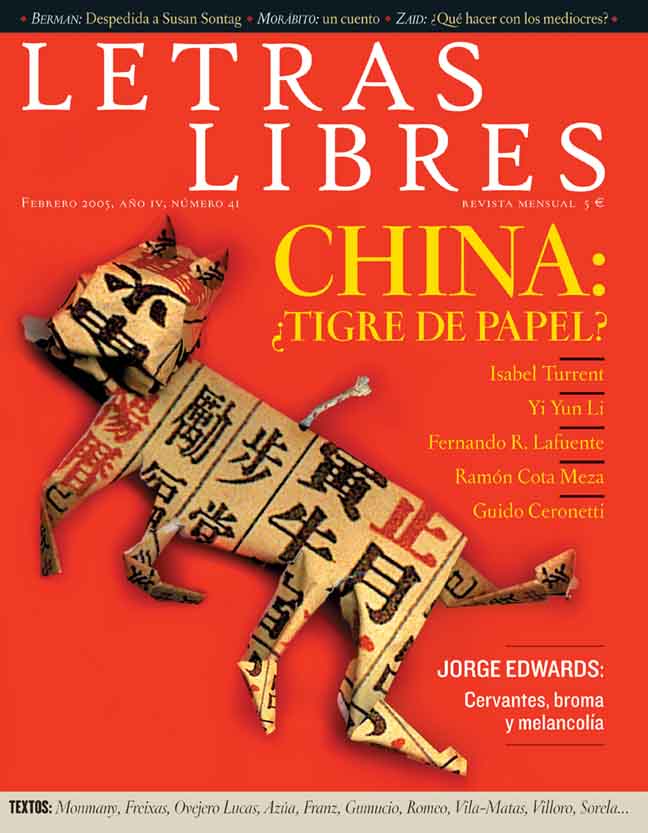Irastorza toca el timbre de la casa de Raimundo Guerra. Fue citado a las doce y, con un vistazo a su reloj, se cerciora de su puntualidad. Ha traído el manuscrito de la última novela de Guerra, que acaba de corregir. Tiene fama de ser en extremo puntilloso (obsesivo, según algunos) y, pese al poco tiempo que lleva en la editorial, se ha ganado la estima de Arredondo, el director, así como la envidia de algunos colegas.
Le abre la sirvienta, que lo conduce a la sala y le pide que espere un momento. La mujer de Raimundo Guerra aparece después de cinco minutos y extiende la mano hacia Irastorza para presentarse, pronunciando su nombre en voz baja, lo que le recuerda a Irastorza que Raimundo Guerra se encuentra delicado de salud; él también pronuncia su nombre en voz baja y, sin más dilación, saca del portafolios el manuscrito de la novela y se lo entrega a la mujer, quien se sienta en un sillón, indicándole a Irastorza que vuelva a tomar asiento. Tendrá unos sesenta años, es una mujer guapa y tiene el aire absorto de quien intenta recordar un pendiente que ha olvidado. Abre la carpeta sobre sus rodillas y empieza a pasar las hojas, echando un vistazo distraído a las numerosas correcciones de Irastorza, y éste, ante su aparente falta de interés (fue ella quien quiso verlo, después de que Arredondo la puso al tanto de que el manuscrito de la novela había salido bastante maltrecho de la revisión de estilo), se pregunta si no habrá llegado en un momento difícil, y medita alguna frase apropiada para inquirir sobre la salud de Guerra, pero no se le ocurre ninguna. Con una dicción cálida y precisa, sin mirar a Irastorza, la mujer, de pronto, lee en voz alta una larga frase del manuscrito, después de lo cual se queda como sopesándola en su mente, ensimismada. Irastorza recuerda que le han dicho que la mujer fue actriz en su juventud. La frase que leyó es una de las tantas que Irastorza ha desmontado y reconstruido; la recuerda bien, o al menos lo suficiente para darse cuenta de que la mujer la leyó haciendo caso omiso de sus correcciones. ¿Lo hizo para demostrarle que no está de acuerdo con ellas? Comprende que debe intervenir. Si ella no piensa hacer ningún comentario a sus enmiendas, lo hará él, que para eso ha venido.
—Me parece que la forma pasiva, tal como estaba en el original, volvía pesado el ritmo de la frase. Es un defecto que encontré en otras partes del libro.
La mujer sigue pasando las hojas, como si no lo hubiera escuchado, e Irastorza, incómodo, se cruza de piernas. No comprende por qué ha dicho estaba y volvía, como si diera por sentado que su corrección ya ha sido aceptada, cuando es el autor quien tiene la última palabra y es él quien decide si incorporar o no las modificaciones que se le indican; tampoco debió usar la palabra defecto, estando en la casa de uno de los escritores más prominentes del país. Descruza las piernas, buscando una posición más cómoda, pero no la encuentra y regresa a su postura de antes. La mujer no le ha ofrecido nada, ni un vaso de agua. Evidentemente, piensa Irastorza, detrás de su aparente distracción está molesta por la gran cantidad de correcciones que tiene el manuscrito, y por eso debe estar más atento a lo que dice y hablar sólo cuando se le pida una aclaración; al fin y al cabo, ha hecho el trabajo por el que le pagan, y si Guerra, pese a ser famoso, es un mal escritor, no es su culpa. Echa una ojeada a la amplia habitación en que se encuentra, seguro de descubrir en el mobiliario un reflejo del escaso talento de su dueño. Pero la decoración no tiene un ápice de vulgaridad. Entonces, con la misma voz diáfana y segura de antes, la mujer de Raimundo Guerra lee en voz alta otra frase del libro, y vuelve a hacerlo saltándose sus correcciones, que él recuerda perfectamente, pues suele sopesar largo rato cada una de ellas, temeroso de arrepentirse. Pasado un momento de duda, Irastorza decide intervenir de nuevo. Piensa que si se queda callado después de haber comentado la frase anterior, su silencio podría interpretarse como una claudicación o, peor, como una falta de rigor de su parte:
—Me parece que, en este caso, sobran ciertos adjetivos: podrido, para empezar, que no añade nada a infecto, que viene un poco antes; rayada, aplicada a la piel del tigre, me parece una redundancia inútil.
Sin inmutarse, como si no hubiera prestado atención a sus palabras, la mujer de Guerra sigue recorriendo las hojas, aunque ahora más despacio, como si buscara una frase en concreto y, de pronto, parece encontrarla, porque se detiene y una leve sonrisa asoma a sus labios; lee otro párrafo de la novela, esta vez con una punta de conmoción, como si ese pasaje le recordara algo especial. Se trata, de nuevo, de unas líneas que Irastorza enmendó de cabo a rabo y que ella, al igual que las dos frases anteriores, lee en su versión original. Irastorza adivina hacia dónde va la mujer: echando mano de sus dotes histriónicas y del timbre seductor de su voz, quiere mostrarle que, bien leídas, las frases que él corrigió no necesitan ningún retoque. Siente que ha llegado el momento de contraatacar, así que se levanta, da unos pasos hacia la esposa de Guerra y le pregunta si le permite la carpeta. ¿Para qué la quiere?, le pregunta ella, como si hubiera decidido no devolvérsela, e Irastorza se sonroja. Quisiera leerle algo, responde inseguro, y la mujer, después de dudar unos instantes, le entrega el manuscrito. De pie, como en medio de un escenario, Irastorza lee el mismo párrafo que la otra acaba de leer, incorporando esta vez sus correcciones, y desde las primeras palabras, pronunciadas con voz temblorosa, pierde su aplomo, tropieza en una de las tachaduras que él mismo hizo y tiene que volver a leer la frase desde el comienzo. Comprende que, colocándose en el mismo terreno de la mujer, ha vuelto a equivocarse. Incluso le asalta la duda de si realmente no habrá malinterpretado todo el libro de Guerra, viendo torpezas y redundancias donde hay una voluntad de rispidez, de fealdad incluso. Sabe, además, que toda corrección es infinita y que el Quijote no saldría ileso de las garras de un corrector de estilo. Las repeticiones superfluas, los adjetivos previsibles, las comas que sobran o que faltan, los pronombres machacones y las construcciones tambaleantes constituyen la intrincada maleza que él está encargado de abatir, y eso es lo que ha hecho. Y, con todo, la frase que acaba de leer le sonó inerte, mecánica. La leyó mal, evidentemente. Le devuelve la carpeta a la dueña de la casa, regresa a sentarse y, tratando de disimular su descalabro, dice una frase vacua: Espero que entienda mi letra, el señor Arredondo dice que es bastante legible. ¿Su letra?, exclama la mujer de Guerra, como si no se hubiera dado cuenta de que el manuscrito tiene correcciones hechas a mano, y se queda pensativa unos instantes. Luego le pregunta a Irastorza: ¿Cómo está Luis, por cierto?, y al ver que Irastorza no parece haber entendido, acota: Luis Arredondo. Irastorza vuelve a sonrojarse: Ah, Luis Arredondo, muy bien. Me alegra, dice ella.
Siente una punta de odio hacia la mujer, que claramente usó el nombre de pila del director de la editorial para mostrarle qué abismo lo separa a él, un joven corrector de estilo, de ella y de su esposo, para quienes Arredondo es simplemente Luis, un amigo entre tantos. Como no ha venido a someterse a ningún trato humillante, decide abreviar su visita: Si mi letra, dice, le parece clara y usted no tiene ninguna pregunta, no quiero quitarle más tiempo, pues sé que su esposo se encuentra delicado de salud.
Hace el ademán de levantarse, pero no lo logra, se queda en el filo del asiento y se odia por su pusilanimidad. La otra ha vuelto a bajar la mirada, cierra la carpeta sin quitar el dedo de la página y dice: Yo también fui correctora, ¿sabe? De hecho fue así como conocí a Raimundo; me dieron a revisar una novela suya, Lástima que sea lagarto, ¿se acuerda? No la he leído, se apresura a decir Irastorza, que no ha leído nada de Guerra excepto la novela que acaba de corregir, y teme que la otra se dé cuenta. La mujer añade, siempre con la vista en el tapete: Después de ver las correcciones quiso conocerme, fui a su casa y discutimos frase por frase; así comenzó todo.
Irastorza no baja la guardia. Siente que, con aquel viraje aparentemente inofensivo, ella persigue algo, quizá ablandarlo, aunque no tiene necesidad de congraciarse con él, un simple corrector de estilo, y podría devolverle el manuscrito con una frase lapidaria: “Aprecio su esfuerzo, señor Irastorza (seguramente se equivocaría, como hacen todos con su apellido, y diría Irazorta o Istaroza), pero ahora mi esposo no está en condiciones de revisar sus preciosas sugerencias”, y él no tendría más remedio que coger el manuscrito, guardarlo en su portafolios y retirarse.
Me demostró, continúa ella con un tono de voz nostálgico, que todas mis correcciones estaban fuera de lugar.
¿Quiere decir que todas sus correcciones estaban equivocadas?, pregunta Irastorza, y ella le sonríe por primera vez: No he dicho eso, sino que Raimundo me demostró que estaban fuera de lugar, que es distinto.
Irastorza se contrae imperceptiblemente como ante un peligro e intuye el propósito de la esposa de Guerra: convencerlo de que sus correcciones están bien, pero de un modo abstracto; para este libro en particular son inapropiadas, superfluas. Se pregunta si puede haber una corrección que, siendo acertada, sea inútil. Él, cuando corrige, medita largamente cada enmienda y, hasta no estar convencido de que es indispensable introducirla, no lo hace. De hecho, no le agrada corregir. Le gusta su trabajo, le apasiona, pero no le agrada corregir; lo hace con cierto pésame, y cada corrección que hace, espera que sea la última. Le gustaría, cuando encara un manuscrito, no tocarlo ni una vez, sentir la secreta satisfacción de haber sobrevolado un territorio sin soltar una sola bomba; pero todavía no encuentra el manuscrito perfecto, duda incluso de que exista, y así, una vez que ha manchado el texto con la primera corrección, da rienda suelta al saqueo. Es como una droga; una corrección llama a la siguiente, y él se pregunta a menudo, ante su propio encarnizamiento, si no ha cruzado una línea invisible, pasada la cual todo es incorrecto, todo es torpe y todo debe reescribirse.
Mi marido tiene una teoría peculiar acerca de las correcciones, dice la mujer de Guerra, quien ha vuelto a abrir el manuscrito y, mojándose el dedo con la lengua, recorre otra vez las hojas. Según Raimundo, continúa, las únicas personas que no pueden comprender su teoría son los correctores de estilo, por eso ha renunciado a entenderse con cualquiera de ellos.
Irastorza, ante esta vaga afrenta al gremio y a él mismo, junta valor para replicar: Hace mal, podría sernos útil conocerla. Y siente que por fin ha dicho algo valiente, incisivo; lo comprende por la mirada que le dirige la mujer, que ha interrumpido su revisión para mirarlo a los ojos. Se ve usted una persona seria, dice ella, y, por lo mismo, debo advertirle que mi marido, con toda seguridad, no va a cambiar una sola línea de lo que ha escrito. Irastorza no se deja intimidar: Mi deber es cumplir con mi trabajo, para eso me pagan, lo demás no es de mi incumbencia. La frase le salió más categórica de lo que hubiera querido, hasta un poco vulgar. ¿Para qué mencionar su paga? Ella lo observa gélida, luego mira la última hoja del manuscrito, donde aparece la firma de Irastorza, y le pregunta a quemarropa: ¿Escribe usted, señor Iranorza?
Irastorza responde que no.
Se lo pregunto porque tiene una firma artística, dice ella. Irastorza está a punto de dar las gracias, pero se reprime a tiempo, y le explica a la mujer que cada corrector debe firmar el manuscrito corregido para dar su visto bueno.
¿Y nadie lo corrige a usted?, pregunta ella sin mirarlo.
Irastorza no entiende la pregunta y ella tiene que repetirla: Me refiero a que si no hay nadie que revise sus correcciones. Irastorza dice que no lo sabe, porque una vez que termina de revisar un manuscrito, ya no se ocupa de él. Ella lo mira, estrechando los párpados: ¿No le da curiosidad saber si hay otro corrector que revisa lo que usted corrigió? Irastorza responde que hay tanto trabajo en la editorial que, una vez corregido un manuscrito, se pasa al siguiente y se olvida uno del que acaba de revisar. Como en una cadena de montaje, dice ella mirándolo. Sí, puede verse así, admite Irastorza, a quien no le abochorna esa comparación, pues le agrada sentirse una pequeña rueda en el complejo engranaje de la industria del libro. Sabe que en las ruedas minúsculas descansan todos los grandes mecanismos. Tiene el orgullo de lo pequeño, de lo estable, de lo que pasa inadvertido, y nunca lee las versiones impresas de los libros que ha revisado, porque no le importa saber cuánto caso le hizo el autor. Sabe, además, que no recordaría una sola de sus correcciones, pues cuando el manuscrito se transforma en libro, sus correcciones se volatilizan, devoradas por la corriente que enlaza y confunde las páginas. Su especialidad, en otras palabras, son las aguas estancadas de los manuscritos, no las turbulentas de los libros. Este segundo mundo le es ajeno.
Según Raimundo, dice ella, una sola corrección supone un nuevo libro, por eso no les hace caso, porque si le hiciera caso a una sola, debería reescribir el libro desde el comienzo.
Irastorza tose para aclararse la voz. Me parece un poco exagerado, dice. Escribir es una exageración, replica la mujer. Puede ser, dice Irastorza, yo sólo hago mi trabajo. Ella explota inesperadamente: ¡Su trabajo, su trabajo!, exclama colérica, ¿es lo único que sabe decir, señor Irmalosa: yo sólo hago mi trabajo? Y tira la carpeta al piso. En seguida se cubre el rostro con una mano, e Irastorza, estupefacto, se pregunta si ella no está actuando, si no ha preparado todo para llegar a este pequeño momento estelar; si, incluso, no está repitiendo alguna escena antigua de su vida de actriz, quizá un papel que nunca le dieron y que sólo ahora, por fin, frente a él, puede representar.
El manuscrito quedó abierto en el suelo a la misma distancia de ambos, Irastorza se pone de pie, lo recoge y dice: Creo que es mejor que venga otro día. Mientras hace esto, tiene la vívida sensación de actuar bajo unos reflectores y ante un público que lo observa, y la sensación se agudiza con el ingreso de la criada, que ha escuchado el grito de su ama y acaba de aparecer en la puerta. La esposa de Guerra le hace un gesto de que se retire, y la mujer, después de lanzar una mirada escrutadora a Irastorza, obedece. Discúlpeme, no he dormido en toda la noche y tengo los nervios destrozados, dice la esposa de Guerra, e Irastorza supone que ella se refiere al estado delicado de su marido, que la ha tenido en vela, y piensa si no es el momento de informarse sobre la salud del viejo escritor, pero no se le ocurre nada apropiado. No cambiará nada si viene otro día, añade ella, y se queda con la mirada baja, mientras él siente cómo le sudan las manos y no sabe si volver a sentarse. Se siente ridículo con sus correcciones bajo el brazo, y piensa que no debió haber venido. Lo propio de un corrector es trabajar tras bambalinas, en el anonimato, sin rostro. Pero no pudo negarse cuando Arredondo le dijo que la mujer de Guerra, a causa del estado de su marido, quería estar segura de poder entender su letra y por eso quería repasar con él sus correcciones. Se había imaginado una mujer frágil, abrumada por una grave responsabilidad y dispuesta a aceptar cada una de sus sugerencias, y la idea de que ella lo escuchara con atención, cohibida por su profesionalismo, lo había atraído fuertemente. No estaba preparado para un ser inmerso en un denso silencio de escenario, cuyos gestos y frases parecen no tener vuelta atrás, como si estuvieran escritos y ella se limitara a darles voz y cuerpo; y hasta el nombre de él, que ella modifica cada vez que lo pronuncia, suena en sus labios a una posibilidad remota, a un camino dejado sin explorar, convirtiéndose en un reproche a él, a su vida anodina. Y de pronto, con voz débil, sin la cadencia voluptuosa de las tres veces anteriores, ella empieza a recitar de memoria un trozo de la novela, que Irastorza reconoce en seguida. Es el último párrafo, el largo párrafo conclusivo, el extenso monólogo interior con que el protagonista, acostado en su cama y rodeado de sus queridos, se despide de la vida. Es el párrafo en que Irastorza destiló toda su acuciosidad correctora, pues no dejó ni un renglón como estaba; sin duda, la parte del libro que, como corrector, le causó más orgullo, tanto que, cuando terminó de corregir la novela, pensó que Arredondo lo mandaría llamar para felicitarlo por esa rehabilitación conclusiva, la más radical y brillante de todas; y ahora, al ver que la mujer se sabe ese monólogo de memoria y lo recita susurrando, como si se tratara de una canción o una fábula que aprendió de niña, se siente igual que un elefante que aplastó un nido. Esas palabras dichas por ella, impresas en su memoria, se le antojan definitivamente exactas, inamovibles, y el miedo de haberse equivocado le hiela la sangre. Quisiera irse, llegar a su casa y volver a revisar el manuscrito desde la primera línea. Ella, después de haber pronunciado la última palabra del monólogo, que es también la última palabra del libro, se pone de pie y da unos pasos hacia él, extendiendo la mano: Déme eso, por favor. Irastorza pierde momentáneamente el control. ¿Para qué lo quiere?, pregunta apretando el manuscrito contra el cuerpo. Démelo un momento, dice ella en un susurro. Es una actriz consumada. ¿Se lo va a mostrar a su marido?, pregunta él sin poder ocultar su ansiedad y, ante esa pregunta, ella, por primera vez, se sonroja. No, mejor no inquietarlo, responde. Irastorza le entrega la carpeta y ella sale de la habitación. Él regresa al sofá, pero no se sienta. No le sorprendería ver aparecer dentro de unos minutos a Raimundo Guerra, tambaleante y sostenido por una enfermera, y prefiere, ante esa eventualidad, estar parado. ¿Le tiene usted tanta aversión a la forma pasiva, señor Irasbolsa?, se imagina la voz quebrada del viejo escritor; ¿ha leído usted el Quijote? ¿Ha reparado usted en la cantidad de frases pasivas que tiene Cervantes? Las manos le sudan y da unos pasos hasta la ventana, donde observa el pequeño jardín trasero. A través de la gasa de las cortinas, las plantas y los árboles parecen hundidos en una bruma y la vista de Irastorza pasa sin descanso de la superficie de la tela al jardín, sin poder fijarse en una cosa ni en otra. Tal vez algo parecido le ocurrió cuando corrigió el libro de Guerra; iba de la superficie al trasfondo, sin lograr comprender del todo aquélla ni percatarse plenamente de éste. Y entonces, mientras sigue junto al vidrio, piensa que ella lo sedujo, exactamente como Guerra la sedujo a ella cuando se conocieron para revisar las correcciones de Lástima que sea lagarto. Tal vez todo ocurrió en esta misma casa, en esta misma habitación, y ella no hizo otra cosa que imitar a Guerra todo el tiempo, desde leerle algunos pasajes del libro, haciendo caso omiso de sus anotaciones, hasta el arrebato de cólera con que aventó el manuscrito al suelo. No se ha movido, aturdido por esa idea, hasta que escucha unos pasos en el pasillo y su corazón se dispara. Ruega que no aparezca Guerra. Por suerte, ella ha entrado sola. Tiene un pañuelo en la mano, con que se enjuga los ojos. Irastorza, aliviado, da unos pasos hacia ella, que se ha detenido en medio de la habitación; por fin, encuentra las palabras que venía buscando desde que entró en esa casa. ¿Cómo sigue su esposo?, pregunta. Ella hace un gesto negativo con la cabeza, sin mirarlo, y tiene un breve sollozo, pero se recobra de inmediato. Sólo en ese momento él repara en la carpeta negra que ella tiene en la mano. La mujer se la entrega, e Irastorza, después de una breve vacilación, la abre. Es la novela de Guerra en su versión original, sin correcciones. ¿Quiere que vuelva a corregirla?, le pregunta a la mujer. No, contesta ella, quiero que ponga la fecha de hoy en la última hoja y la firme tal como está, si no le molesta.
Irastorza traga saliva. Él y la mujer están muy cerca y, por un instante, el joven corrector piensa que, con tal de convencerlo, la mujer está dispuesta a besarlo, y sus latidos, que se habían apaciguado, vuelven al galope. Ella ha sacado de algún lado una pluma, que sostiene frente a él con gesto de ofrecimiento. Por favor, susurra la dueña de la casa, e Irastorza vuelve a sentirse inmerso en un escenario, en el momento crucial de la obra, donde todo depende de él, de su próximo gesto, que tiene al público expectante. Mira a la esposa de Guerra que, pluma en mano, espera su decisión, como quien ha pedido un acto de clemencia para su ser más querido. Con lentitud, sintiendo que cientos de ojos invisibles lo observan, coge la pluma, escribe la fecha en la última página de la carpeta y, al trazar su firma empinada, lo emociona el ruido teatral que hace la pluma sobre el papel. Le agradezco, dice ella retirando la carpeta, quitándole la pluma y tendiéndole la mano. Fue un placer haberlo conocido, señor Iramorsa, no olvide su portafolios.
Él regresa al sofá para coger su portafolios. Ya lo estaba olvidando, dice. Es su última frase, impecable, que demuestra la humanidad del personaje. Acaba de aparecer la criada que le abrió la puerta y que ahora le señala el camino hacia la salida. Irastorza la sigue, saliendo de la habitación, y la mujer de Guerra, una vez que se queda sola, se acerca a la ménsula donde está el teléfono, descuelga el auricular, marca un número y espera.
—Con el señor Arredondo, de parte de Silvia Gómez.
Espera medio minuto, luego dice:
—Hola, Luis… sí, acaba de irse hace un minuto. Ya tengo la versión definitiva, firmada por él. La revisamos juntos. Pero no te hablo por eso. Eres el primero en saberlo: Raimundo murió esta mañana. Avisa tú a la prensa, por favor. –
Un árbol hemerográfico de la literatura mexicana
La historia de una literatura suele ser la crónica de sus revistas culturales y de sus suplementos literarios. Este árbol es un ejercicio y un acicate. Fue elaborado por el Consejo Editorial…
El llamado y el aprendizaje
En todas las vocaciones intervienen dos elementos: el llamado y el aprendizaje. ¿Qué es el llamado? Me parece imposible definirlo. Sin conocer exactamente la razón, un día sentimos una…
What pretty is my earth
Con objeto de celebrar los días patrios, una traducción de la letra de la famosa canción “Qué bonita es mi tierra”
Elecciones 2008: Los duelistas
Si algo han probado las elecciones pasadas es el poder de la imagen. Los dos debates televisivos entre el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y el candidato popular, Mariano…
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES