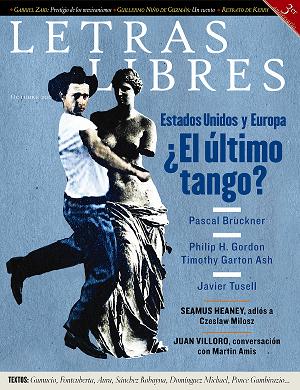Eugénio de Andrade, Materia solar y otros libros, edición de Ángel Campos Pámpano, Círculo de Lectores/Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2004, 473 pp.
En esta selección, no de poemas, sino de poemarios de Eugénio de Andrade —desde Materia solar (1980) hasta Los surcos de la sed (2001)—, realizada por Ángel Campos Pámpano, comprobamos, una vez más, lo que Pere Gimferrer ha dicho, con su habitual lucidez, en alguna ocasión: que los grandes poetas son, en rigor, autores de un solo y vasto libro. Entre los sucesivos poemarios de Andrade apenas se aprecian diferencias estilísticas o temáticas, sino sólo sutiles modulaciones, matices delgadísimos. Es una lírica circular y obsesiva, que insiste en ciertos asuntos invariables, aunque sus ramificaciones abarquen el cosmos. No fluye: horada, arraiga; y, pausadamente, hierve.
Otro rasgo, éste mucho más insólito, caracteriza la poesía de Andrade: su felicidad. Sus versos traslucen una extraña comunión con el mundo, quizá porque son depositarios de la felicidad elemental de la infancia: asomarse a la vida y bañarse en su fulgor, saberla acariciante y encendida. Por eso lo primero que percibimos es su claridad, y no es baladí que uno de los poemarios incluidos en esta antología se titule “Contra la oscuridad”. El sol, el cristal, la blancura, el agua, el azul y, sobre todo, la luz recorren de principio a fin esta poesía regocijada: “No podría vivir donde la luz/ fuese forastera”, dice en “No llueve”. También el mar, luminoso y añil, visita los poemas del portugués y los fecunda de esa vibración mitológica que comparte con otra excelente poeta lusa, Sophia de Mello. Las palabras de Andrade son como lo que describen: transparentes: “clara, leve, limpia;/ lengua/ del agua, de la tierra, de la cal…”.
Esta claridad esencial alumbra y es, a la vez, consecuencia de la inmersión en la naturaleza, de la fusión del ser con el mundo: “Dormíamos desnudos/ en el interior de los frutos”; “he sumergido en el sol todos mis dedos”; “me dolían […] las estrellas”, leemos en tres poemas de Materia solar, un libro decididamente entregado a la conmixtión cósmica. El cuerpo del hombre es el cuerpo del mundo; por eso “empieza a morir en cuanto acaba el verano”. Hay una constante identificación entre los elementos corporales —labios, lengua, piel— y los terrenales —aire, luz, piedra—, y los trasvases se suceden: cuerpo-mar, cuerpo-casa, cuerpo-lluvia, mano-rosa, hombre-árbol. La poesía de Andrade es “intimidad con la tierra,/ empeño del corazón”. La fusión se produce con el cuerpo, pero también con su prolongación: la palabra y el verso. En El otro nombre de la Tierra, ese otro nombre es el de su ahijado Miguel. Cualquier elemento de la naturaleza, hasta el más insignificante, es capaz de suscitar el poema: cabras, dunas, almeces, gaviotas, palmeras, gatos, ardillas, nubes.
En esta poesía extática, tranquila y exaltada a la vez, el verano simboliza la infancia, la pureza máxima, y su rememoración constante crea un espacio mítico, refugio de toda belleza y de toda bondad, que se identifica, a veces expresamente, con la tierra donde se crió el poeta: el Alentejo, el Sur. El verano es también epítome de la eclosión de los cuerpos, del deseo impetuoso y naciente: “ese verano donde el sol se escondía/ entre la desnudez/ de los muchachos y el agua feliz”. Pero no sólo el estío está presente en la poesía de Andrade; también las demás estaciones y los meses, que conforman una vasta metáfora de la circularidad, de la gravitación del tiempo, cuyo corolario es la muerte. La extinción, en efecto, se hace presente en sus versos: asoma en los últimos poemas de Blanco en lo blanco e incrementa paulatinamente su presencia: “sólo en la muerte no somos extranjeros”, leemos en una de sus piezas. El lenguaje lavado y minucioso de Andrade no elude el envejecimiento y la pudrición, pero los transmuta en pureza. En general, una ingrávida melancolía atraviesa toda su obra, como si el poeta se sintiera satisfecho de haber vivido cuanto ha vivido, y de recordarlo: “El color de aquellos días —ayudadme/ a buscarlo, la flor de sus aguas,/ la estrella aún fraterna/ errando// en busca de trémulas sílabas/ fluviales,/ rosadas transparencias…”.
El amor, en fin, promueve también el recuerdo y la alegría, y, por su carácter unitivo, es la encarnación idónea del impulso celebratorio que late en la poesía de Andrade. Se trata, ante todo, de un amor muy físico, de tintes suavemente homoeróticos: en “Carne de amor” se canta al falo, que adquiere, como revela su invocación final (“Amén”), connotaciones de tótem religioso. Pero también cabe interpretar estas explosivas monodias como oraciones a la tierra, al vigor seminal de todo lo existente. El autor de Oficio de paciencia practica una permanente adoración de la adolescencia apolínea y deseante, y del esplendor del joven desnudo, y sólo ocasionalmente incurre en alguna blandura: “El lago es el estanque de aquella edad/ en la que no tenía el corazón/ herido. (Porque el amor, perdona que lo diga,/ ¡duele tanto!…)”.
Andrade articula este canto a la existencia y al mundo mediante poemas que son epifanías visuales, actos deslumbrados de la percepción. Casi todos se configuran como breves escenas, como momentos fugaces captados por el ojo —por una mirada penetrante y musical—, aunque en sus últimos libros tienden a hacerse más largos y argumentativos. La única excepción a esta restallante concisión es “Cántico”, un extenso poema en prosa dedicado a su gato Micky, que cierra su libro Rozando el decir, y que confieso no está entre mis preferidos. Los textos de Andrade atienden especialmente a la realidad efímera, al instante íntimo e ínfimo que se está viviendo, y el tópico del carpe diem alienta, me parece, en estas fugacidades. Ello no obsta para que menudeen las enumeraciones y la yuxtaposición de imágenes evocativas. El poema “Las sílabas de la casa”, por ejemplo, reza así: “…el patio donde la luz/ de los geranios muerde la cal,/ los peldaños subiendo hasta el heno/ desatado,/ la marca de los dientes en las manzanas y en la cintura,/ la puerta estrecha del cuerpo, el nudo de sombra más secreto/ los perros corriendo entre las primeras/ sílabas de la noche…”. Exactas sinestesias acompañan, sin chirridos, estas acumulaciones: “bastaba abrir los ojos para oír/ el ardor gangoso de su voz…”.
Es menester subrayar un último aspecto de la poesía de Andrade: su importante dimensión metapoética, a la que ha dedicado abundantes reflexiones, más frecuentes en Rozando el decir y La sal de la lengua. “Lo real es la palabra”, ha escrito en un poema. Pero la contradicción —o, mejor, la paradoja— es privilegio del poeta, y en otros lugares leemos: “la palabra, lugar del olvido” o “me sobran los ojos, la palabra”. Hay abundantes referencias a poetas de la literatura universal, entre los que destacan los de lengua inglesa: William Carlos Williams, Blake, Whitman, Wallace Stevens, Keats; y también San Juan de la Cruz y Li Bai: maestros de la hondura y de la ligereza, como él mismo. –
(Barcelona, 1962) es poeta, traductor y crítico literario. En 2011 publicó el libro de poemas El desierto verde (El Gato Gris).