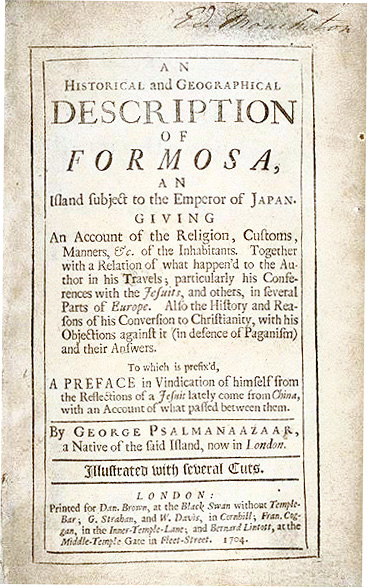LA PRIMERA GUERRA PALESTINO-ISRAELI DESPUÉS DE LA PAZ
El conflicto árabe-israelí tiene más de cincuenta años, y la lucha por las preciadas, crueles tierras ubicadas entre el Río Jordán y el mar cumplió más de un siglo, pero lo que ahora estamos presenciando, con absoluto horror, es la primera guerra palestino-israelí. Se trata, en lo fundamental, de una guerra asimétrica: Israel es un estado y Pales-
tina es un protoestado; Israel cuenta con un poderoso aparato militar y Palestina con un poderoso aparato terrorista. Sin embargo, en el campo de batalla de la legitimidad, del derecho a constituirse como Estado en este lugar particular, los palestinos e israelíes están a la par, y la relativa debilidad militar de Palestina no le ha impedido generar un terror sin precedentes y cometer crímenes indescriptibles en la sociedad israelí.
Los palestinos poseen también una variedad de organizaciones militares: la campaña del terrorismo palestino (que es sólo una parte de la resistencia armada ante la ocupación israelí) es la verdadera novedad de estos días terribles. Por primera vez desde la creación de Israel, los palestinos están luchando por una Palestina en Palestina. Se percataron de algo que Israel había entendido hacía mucho tiempo: los estados árabes han librado todas las guerras árabe-israelíes no por Palestina, sino en contra de Israel. Esto explica la extraña exaltación que los palestinos manifiestan acerca de sus propias tribulaciones, el espíritu de apocalipsis con que están actuando y la costosa ilusión de que por medio de la guerra están logrando algo que no hubieran podido conseguir por medio de la paz.
Mientras escribo, ya han muerto 1,229 palestinos y 408 israelíes en esta guerra. La disparidad entre las cifras refleja la superioridad militar de Israel, pero también el fracaso político de los palestinos. Si lo que anhelan es el Estado soberano de Palestina, lo hubiesen podido conseguir más de una vez y sin tantas lágrimas. Los palestinos están montando una resistencia armada en contra de una potencia invasora que, por un cuarto de siglo, se ha estado deshaciendo de los territorios que ocupa, pero de una manera que no los dañe ni destruya. No faltan, claro, israelíes renuentes a la devolución de cualquiera de los territorios por considerar que menoscaba a su Estado, pero quienes piensan así no han logrado convencer a la mayoría de sus compatriotas de que su pesimismo o sentimiento patriotero son correctos.
Los temores de los colonos judíos sí están basados en la realidad, no sólo porque ahora se encuentran en una posición extraordinariamente arriesagada (incluso Ariel Sharon propuso un dispositivo de seguridad que los hubiera dejado en una posición vulnerable), sino también porque reconocieron que, en contra de sus planes originales, no constituyen mayor obstáculo para una solución diplomática. En Campo David, en el 2000, estos puertos fronterizos de piedad y vulnerabilidad que son los asentamientos no fueron impedimento alguno: las negociaciones se rompieron por el derecho de retorno palestino, cuando los dirigentes palestinos volvieron a evadir la elección entre el deseo de crear un Estado y el deseo de volver a la casa familiar. Y unos días después del atentado suicida de la Pascua judía en Netanya, el diario Yediot Aharonot publicó una encuesta según la cual el 66 % de los israelíes apoya el desmantelamiento de todos los asentamientos en Gaza, y el 70 % apoya el desmantelamiento de todos los asentamientos en las zonas palestinas habitadas. No: esta guerra palestina por Palestina es una guerra gratuita. Estas 1,637 muertes son la consecuencia directa de la decisión cobarde de Yasser Arafat de dejar a Palestina en su cabaña de Campo David. Él lo decidió así.
En lugar de una diplomacia palestina, hay un delirio palestino. El pueblo que exige soberanía carece por completo de soberanía sobre sus pasiones. Aprecia sus pasiones más que cualquier política. Considera que un cese al fuego, un descanso de la carnicería que permitiría reanudar las negociaciones, es una derrota. Actúan a partir de una doctrina que podría llamarse "muerte estratégica". Los atacantes suicidas (que podrían llamarse más precisamente "atacantes homicidas", si no fuera por la fascinación que provoca esta perversión) creen que la muerte es una estrategia para ganarse el cielo. Sus amos en la organización Hamas creen que la muerte es una estrategia para sacar a los israelíes de sus territorios y quizás incluso de Medio Oriente. Un dirigente de Hamas le dijo a Lee Hockstader, del Washington Post, que los judíos "aman la vida más que nadie y prefieren no morir", y que el amor a la vida es una debilidad.
En las últimas semanas, parece haberse resuelto la lucha a muerte entre palestinos seculares y teocráticos: los radicales de Al-Fatah, los revolucionarios que de manera desafiante preferían los manifiestos a los suras coránicos, también adoptaron la técnica del ataque suicida. Ahora todos son partidarios de la jihad. Al-Fatah adoptó los métodos de Hamas por la razón más escalofriante: descubrieron que era necesario conservar su credibilidad política. No complacen a su pueblo construyendo escuelas y hospitales, sino volándolo en pedazos.
Con el deseo de expresar su solidaridad con los palestinos, una delegación del Parlamento Internacional de Escritores visitó a finales de marzo al venerado poeta palestino Mahmoud Darwish. Cuando le preguntaron por qué no escribe acerca de la conflagración actual, Darwish respondió: "Sé que los maestros de la palabra no necesitan retórica ante la elocuencia de la sangre." Luego pasó a dar el típico sermón de que "nuestra tarea, como seres humanos, es humanizar la historia", pero el encanto moral del maestro de la palabra quedó en duda con esa sola frase repugnante: su acuerdo de que hay belleza en el asesinato.
"La elocuencia de la sangre": signifique lo que signifique esta expresión, es una traición a la literatura. (Los escritores también visitaron a Yasser Arafat en Ramalá, donde José Saramago declaró que "aunque pueda haber diferencias de tiempo y lugar, lo que está ocurriendo aquí es un crimen comparable al de Auschwitz. Están convirtiendo este lugar en un campo de concentración". Un reportero israelí preguntó: "Si esto es Auschwitz, ¿dónde están las cámaras de gas?" y Saramago respondió: "Todavía no las hay".)
Hay más, mucho más. En la revista Time de la semana pasada, un psiquiatra palestino publicó una explicación de este odio masivo contra la vida, bajo el título encantador de "¿Por qué nos volamos en pedazos?" Es una de las cosas más retorcidas que he leído. El doctor trata de demostrar por qué es razonable el colapso de la razón. "La nuestra es una nación de ira y desafío", apunta. "La lucha consiste en no convertirse en un atacante suicida." Sin alarmarse en lo más mínimo, habla del "deseo de venganza que alberga todo árabe". Cita la promesa coránica de vida eterna en el paraíso para quienes se sacrifiquen en nombre del Islam, y comenta que "los musulmanes, hombres y mujeres, incluso los seculares, siguen la promesa al pie de la letra". Con autoridad clínica sostiene que "en todos los mártires hay una historia personal de tragedia y trauma". Apoya esta coartada psicológica con una anécdota conmovedora: "Un periodista curioso me pidió que le presentara a un mártir en potencia. Cuando el periodista le preguntó por qué estaba dispuesto a hacerlo, él le respondió: '¿Usted no pelearía por su país? Claro que lo haría. Su país lo respetaría por ser un hombre valiente, y yo seré recordado como mártir'."
El doctor está enfermo. Su explicación en sí misma es un documento clínico. La ira no es un gran logro humano, ni siquiera cuando es una respuesta acorde con los acontecimientos. No todos los musulmanes interpretan los cuentos de hadas de la religión de manera literal. ¿Acaso todos los árabes albergan un deseo de venganza? En ese caso, la derecha israelí tiene razón y no hay esperanza. Además, no es lo mismo heroísmo que martirio. Un héroe es alguien que arriesga todo por lo que cree. Un mártir no arriesga nada por lo que cree, un mártir cree que su recompensa está asegurada y su vida realmente comienza después de la muerte. El martirio, a diferencia del heroísmo, es una expresión extrema y repugnantemente rígida de la certeza. Los mártires hacen dogmas, los héroes apuestan.
Pero ahí está Arafat en Ramalá, declarando en el canal Al-Jazeera que quiere morir como mártir. Desde que regresó de los montes Catocin, con nada para su pueblo, salvo un interés por las peleas callejeras, el dirigente de la Autoridad Palestina ha recurrido con frecuencia al vocabulario teológico de la muerte santa. Seguramente no se puede contar con que un aspirante a mártir refrene a otros aspirantes a mártir. En realidad, el martirio es sólo la santificación del fracaso. Transforma el perder en ganar, de modo que ganar —en este caso, la victoria de una vida normal en un Estado junto a otro Estado, con una vida normal— parece una renuncia, una traición, una concesión ante el mundo cruel. Los mártires del Islam se resisten a la maldad… contribuyendo con más maldad.
Es comprensible que los palestinos quieran determinar sus propias vidas, pero nadie construye una vida a partir del odio hacia la vida. Más aún, el amor por la vida no es una debilidad. Es la fuente de una fuerza ennoblecedora. La felicidad puede fortalecer a las personas. Si Hamas cree que los israelíes "aman la vida demasiado" como para pelear por ella, entonces Hamas está cometiendo un error espectacular. Quizá los israelíes no quieren morir por Netzarim o Beit-El, pero tampoco quieren teñir las calles de Jerusalén o Tel Aviv o Haifa o Netanya con su propia sangre. Los israelíes se pueden reconciliar con la lucha palestina por Palestina, pero no con la lucha palestina contra Israel, y gran parte de la violencia palestina reciente es del segundo tipo, animada por la fantasía de extirpar el Estado judío. Los judíos se van a defender de manera vehemente contra esa violencia y esa fantasía.
El materialismo maniaco de la sociedad israelí en los años noventa no la desarmó. Al contrario. El apoyo que ha obtenido Ariel Sharon en los últimos meses no se debe a un enorme entusiasmo por "el Gran Israel". Se debe a la idea de que es un hombre de fuerza en una época en que se necesita fuerza. Sharon soñó durante mucho tiempo en convertirse en primer ministro de su país, pero no pudo cumplir su sueño hasta que Arafat lo cumplió por él. Fue Arafat y el hecho de que se inclinara más por la "Intifada de las Mezquitas", en lugar del acomodo con Ehud Barak, lo que llevó a Sharon al poder, y es Arafat y su complicidad con la masacre de inocentes lo que mantiene a Sharon en el poder.
Y es posible, también, que eventualmente Israel le reproche eso a Arafat, pues Sharon está extrañamente desprovisto de imaginación política. Sharon sólo es un gran puño. George W. Bush fue torpe al describir a Sharon como "un hombre de paz". Sharon sólo ve problemas militares y soluciones militares. Está en lo correcto al percibir que el terrorismo es la amenaza inmediata e intolerable (en la cumbre árabe en Beirut, el presidente sirio declaró que no existía diferencia significativa entre blancos militares y civiles, que "no podemos distinguir si están armados o no. Resistir es un derecho") y que hay que enfrentarla con una fuerza salvaje y abrumadora.
Pero, ¿y después? ¿Qué vendrá después de que se haya desarmado la infraestructura de Hamas y de la jihad islámica y de la Brigada de los Mártires de Al-Aqsa y de Tanzim y Fuerza-17? Los palestinos, en sus multitudes y en sus derechos, seguirán allí, imposibles de anexar y (¡judíos, recordemos quiénes somos!) imposibles de expulsar , y los israelíes, en sus multitudes y en sus derechos, seguirán deseando existir en condiciones de paz y decencia en su patria. Por difícil que sea imaginarlo, mientras los palestinos se vuelan en pedazos en retenes israelíes y hay un estado de sitio en la Plaza de Manger, y una terrible batalla se ha librado en el campo de refugiados de Yenin, pronto llegará el día en que se tendrá que volver a trabajar sobre la única respuesta moral y práctica a este problema: la partición, la negociación territorial, la creación de dos Estados, el establecimiento de un Estado palestino en la mayoría de los territorios ocupados, con acuerdos de seguridad en el valle del Jordán, y acuerdos de identidad en Jerusalén.
El histórico rechazo de Sharon a los acuerdos de paz lo inhabilitará para este trabajo. De todas formas, no hay garantía de que el trabajo será fructífero, pues ya se ha intentado antes. De hecho, esta última guerra es particularmente descorazonadora porque se siente que está ocurriendo "después de la paz". Hasta ahora, el apretón de manos en el patio de la Casa Blanca ha dado muy pocos resultados. Sin embargo, esta pesadilla no puede continuar. O tal vez sí puede continuar, pero la más solemne responsabilidad histórica obliga a tratar de impedirlo. No se debería pedir a nadie que se someta a estos suplicios, a decir que estos tormentos son su destino. Y en estos momentos lo que más sorprende es la irrealidad de la diplomacia, no sólo la necesidad de diplomacia.
El "plan de paz" saudita es sin duda un ejercicio de cinismo. Después del 11 de septiembre, cuando las consecuencias del estilo de vida saudita cayeron sobre el World Trade Center y el Pentágono, los sauditas han insistido en cambiar de tema, y encontraron aliados dispuestos en un confundido periodista estadounidense (Thomas L. Friedman) y una administración estadounidense ávida de desembarazarse de su afecto hacia el régimen de Riyad. Así, con gran entusiasmo se reveló que el príncipe heredero Abdulá había descubierto el principio de "tierra a cambio de paz". En un gesto de valentía extraordinaria, la cabeza del reino arriesgó todo su prestigio y su poder ¡para afirmar que la Tierra es redonda! Por supuesto, el principio de "tierra a cambio de paz" tiene al menos treinta años en Israel, y Egipto lleva décadas disfrutando de sus beneficios. ¿Dónde estaba Abdulá, digamos, en el verano de 2000, cuando su apoyo al principio de "tierra a cambio de paz" pudo haber contribuido a generar un verdadero cambio?
El principio de tierra a cambio de paz de Abdulá no debe confundirse con el principio de negociación territorial. El príncipe tuvo la osadía de citar la resolución 242 del Consejo de Seguridad, cuando su insistencia en que Israel devolviera todas las tierras que había ocupado contradecía esa resolución. También recomendó a Israel que "debe confiar en la paz, después de haberle apostado a la guerra durante décadas", como si Israel no hubiera capturado los territorios en una guerra cuyo objetivo sólo era sobrevivir. También predicó mucho sobre la justicia, lo cual resultó risible. Los israelíes sólo negociarán una paz palestino-israelí con los palestinos. Esto ha sido un axioma de la diplomacia israelí desde hace décadas, y lo ha avalado la durabilidad de otros dos acuerdos de paz: los de Egipto y Jordania.
El panarabismo de Abdulá es un engaño reaccionario. Sin embargo, la administración de Bush rápidamente aprovechó el plan de su buen amigo, a pesar de que lo único que logró el buen amigo en Beirut fue reconciliarse con Saddam Hussein. Cada vez es más difícil ser Dick Cheney. La política de la administración hacia Medio Oriente es otro ejemplo de la escasa realidad de la diplomacia. No me refiero sólo a la figura oscuramente cómica de Anthony Zinni: a los israelíes se les puede perdonar si confunden al pobre general con el ángel de la muerte, porque ocurren muertes cada vez que aparece en escena. No: lo poco realista de la política estadounidense es su mustio y empecinado "cheneyismo", que consiste en creer que puede aliarse con Israel como si no existiera Arabia Saudita, y con Arabia Saudita como si no existiera Israel.
Es importante entender que esta contradicción no es el precio inevitable de nuestra política energética; podemos diseñar una nueva política energética. Tampoco es una conclusión necesaria de la geopolítica: Arabia Saudita impide la estrategia estadounidense tanto como la apoya. Lo asombroso del cheneyismo y la prueba de que está profundamente arraigado en la cultura de este gobierno, es que no lo perturbaron los ataques de septiembre. Suponen que Osama bin Laden y su pandilla permitieron a la administración fingir que la campaña contra el terrorismo es una campaña del centro de Asia. Sin embargo, la actitud antiestadounidense de los hombres que mataron a 3,000 ciudadanos estadounidenses es un veneno característico de Medio Oriente, cuya preservación es uno de los métodos del régimen saudita (y del egipcio) para mantenerse en el poder.
Todos estos guiños cheneyistas hacia los tiranos hipócritas no representan sólo una mala política, sino una política repugnante. Los radicales siempre han tenido la convicción de que, cuanto más empeoren las cosas, mejor. Los radicales palestinos, tanto seculares como religiosos, comparten esta convicción. Una de las contribuciones del liberalismo fue demostrar la crueldad de esta visión. En un futuro aún incierto, los que deben hacer la paz, o por lo menos deshacer la guerra, tendrán que compartirla.
Ellos, también, deberán considerar que el infierno lleva al cielo o, si no al cielo, por lo menos a una dispensa significativamente más humana que lo que encontramos ahora en estas tierras calcinadas.
Pero, ¿qué tan distinta es la mañana de la noche? La última quimera reza que introducir tropas estadounidenses marcará la diferencia. En apoyo a esta idea, el interesante barómetro Thomas L. Friedman observó en The New York Times que "no se le puede creer a los palestinos si envían atacantes suicidas para matar israelíes en una cena de Pascua, y luego declaran que cuando termine la ocupación todo estará bien".
Esto es sólo otra forma de decir que a los palestinos no se les pueden formular las mismas exigencias morales o políticas que a los israelíes, porque los palestinos están en desventaja en términos de civilización. Pero seguramente no lo están. Seguramente podrán reconocer qué tienen de malo los ataques suicidas y, en general, las acciones históricas basadas en la rabia y la desesperación. No existen motivos para que los soldados extranjeros le ahorren a los palestinos el dolor de la autoemancipación. De otro modo, la paz nunca será real y la mañana siempre será como la noche. -— Leon Wieseltier
Traducción de Luis Orendáin
LA RAZÓN: LA VÍCTIMA MÁS RECIENTE DEL DAÑO COLATERAL
I
Ariel Sharon podrá ser un hombre con múltiples lastres, pero la inconsecuencia no es uno de ellos. Después de todo se trata de un personaje que se opuso a los acuerdos de Campo David entre Egipto e Israel, al retiro de las tropas israelíes del sur del Líbano, a las negociaciones de Madrid entre árabes e israelíes, y a los acuerdos de Oslo suscritos con los palestinos. El fundamento de tan impecable trayectoria es su oposición a devolver cualquier porción de los territorios conquistados durante laguerra de 1967, y en particular la Judea y Samaria bíblicas. De hecho, existen múltiples entrevistas en las que Sharon lo afirma sin el menor asomo de duda. "Nunca, nunca, nunca", por ejemplo, no es el título de un bolero cantinero, sino el de una entrevista que concedió en los años 80 a la revista Time. El título, a su vez, era la respuesta de Sharon a la pregunta de si Israel debía considerar la posibilidad de evacuar parte de los territorios palestinos ocupados en 1967 como condición para alcanzar un acuerdo de paz.
Esta breve semblanza nos ayuda a entender su aparente torpeza política. Aun antes de acceder al gobierno, exigió a Ehud Barak que retirase de la mesa de negociaciones la propuesta que éste había hecho a los palestinos en Taba, Egipto, sin plantear una propuesta alternativa. Acto seguido, se negó a continuar con las negociaciones, y puso como condición previa para su reanudación que se produjera una semana de "calma absoluta" de parte de los palestinos. Durante ese período, sin embargo, Israel se reservaba el derecho a continuar con su política de demolición de viviendas y de asesinatos selectivos de dirigentes palestinos, como parte de una presunta estrategia de "seguridad preventiva". Asumiendo que carecía de toda racionalidad, Javier Solana calificó esa condición de "estúpida". Algo más perspicaz, el dirigente laborista Yossi Beilin la consideraba un subterfugio para posponer indefinidamente cualquier negociación. De hecho, su vigencia durante casi un año propició un deterioro progresivo de la situación, creando condiciones propicias para una eventual ofensiva militar, único curso de acción política en el que Sharon parece versado.
Cuando finalmente, bajo presión del Partido Laborista y de la Administración Bush, Sharon decidió renunciar a esa condición, se iniciaron una serie de gestiones diplomáticas abocadas a encauzar el conflicto por la vía de la negociación. Por ello, el panorama que presentaba el Medio Oriente hacia fines de marzo debió parecerle desolador: palestinos e israelíes negociaban un cese al fuego bajo mediación norteamericana. La Liga de Estados Árabes aprobaba una propuesta de paz que suponía un reconocimiento colectivo de Israel a cambio de su retiro de los territorios árabes capturados en 1967. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobaba una resolución en apoyo de la creación de un Estado palestino. Urgido de un buen pretexto para patear el tablero, la estupidez de Hamas acudió en su ayuda con un atentado contra civiles israelíes que provocó más de veinte muertos.
La ofensiva israelí contra los territorios palestinos era por ende previsible; no lo era, en cambio, el efecto narcotizante que ha tenido sobre muchas conciencias. Amigos judíos, habitualmente sensatos, de un tiempo a esta parte no hacen sino repetir como un mantra las ocurrencias de Sharon. Por ejemplo, que estamos ante una guerra para extirpar el terrorismo de la región. Si ese fuera el objetivo, uno habría esperado que las acciones militares israelíes se concentraran sobre los autores de los atentados. Sin embargo, como recuerda Zbigniew Brezinsky (de quien no se puede sospechar que simpatice con los palestinos), las acciones de Sharon durante el último año se han abocado a destruir tanto a las fuerzas de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina, como los símbolos de lo que parecía ser un Estado palestino en ciernes (por ejemplo, el aeropuerto internacional de Gaza). La paradoja que ello supone debiera resultar obvia: si Israel sostenía que se iba a retirar de los territorios palestinos una vez alcanzados sus objetivos, y simultáneamente hacía un denodado esfuerzo por destruir todo vestigio de autoridad palestina en la zona, ¿entonces quién se haría cargo de garantizar el orden una vez que se retirasen sus soldados?
A su vez, tampoco queda claro cómo contribuye a la seguridad de Israel la aplicación de castigos colectivos sobre la población palestina. Desde el cerco militar sobre sus ciudades, hasta la destrucción sistemática de sus viviendas y propiedades, pasando por la aplicación de toques de queda que se prolongan por semanas, y durante los cuales la población civil queda recluida sin luz, agua, atención médica o incluso alimentos. En palabras de un editorial del The New York Times, "Los cañones israelíes, sus toques de queda, sus barreras militares están atropellando las vidas, la subsistencia y la dignidad de las poblaciones civiles". Por ejemplo, al inicio de la ofensiva israelí, entidades como la Cruz Roja emitían reportes dantescos sobre bombardeos aéreos en zonas densamente pobladas o sobre cuerpos moribundos languideciendo en las calles, dado que las ambulancias parecían haberse convertido en un blanco privilegiado de los soldados israelíes. El ejército israelí negó siempre la veracidad de esos reportes, sin embargo, simultáneamente, no solo prohibió el ingreso de los periodistas a la zona, sino que incluso disparó contra ellos cuando se internaban contraviniendo sus disposiciones. Y ello no en forma accidental, sino como parte de una política deliberada, según comunicó a Christiane Amanpour, corresponsal de CNN, un oficial israelí.
Las acciones contra la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y contra la población civil adquieren sentido, sin embargo, cuando las insertamos dentro de la estrategia descrita en octubre pasado por el periodista Alex Fishman en el diario israelí Yediot Aharonot (la cual habría sido preparada para el gobierno de Sharon por el general Meir Dagan). Según ella, el propósito de las acciones contra la ANP sería el de crear de entre sus escombros un liderazgo palestino fragmentado y dócil, mientras que las acciones contra civiles palestinos tendrían el propósito de doblegar su voluntad de resistir, forzándolos a aceptar a esa pléyade de líderes locales como su única alternativa. En última instancia, la estrategia apunta a crear un archipiélago de "bantustanes" palestinos, sin continuidad territorial, cuyos linderos serían custodiados por Israel, y dentro de los cuales Israel "negociaría con las fuerzas dominantes en cada territorio". Al comienzo de su gobierno, Sharon trazó los lineamientos de una eventual solución a la cuestión palestina en términos similares a los descritos. Y si bien no volvió a hacer referencia a ella, algunas de sus estentóreas proclamas ante el Congreso israelí parecen coincidir con esa visión (por ejemplo, cuando sostuvo hace unos meses que había que propinar "duros golpes a los palestinos" para "sacarles de la cabeza" la idea de que podían obligar a Israel a negociar mediante el uso de la fuerza).
II
Ahora bien, incluso si no existiera un propósito ulterior tras las acciones militares de Israel, seguiría siendo de una supina hipocresía el afirmar que su único objetivo es el de proteger a los civiles israelíes de eventuales ataques terroristas: como si los palestinos fueran la mayor fuente de violencia contra civiles en la región, y como si los israelíes fueran quienes viven bajo el constante asedio de una potencia extranjera en su propia tierra. De hecho, los civiles palestinos son y han sido siempre las principales víctimas de la violencia política en el Medio Oriente. Cabría recordar por ejemplo que, mucho antes de que existiera la OLP, y décadas antes de que ambos fueran jefes de gobierno en Israel, Menahem Begin e Yitzhaak Shamir fueron objeto de una requisitoria internacional por acciones tales como el asesinato del enviado de las Naciones Unidas para Palestina, Folke Bernadotte, o la voladura del Hotel Rey David en Jerusalén, que provocó decenas de muertes. Y ello para no mencionar el abultado prontuario de Ariel Sharon en la materia, que va desde la masacre en el pueblo palestino de Quibya en 1953 (documentada por historiadores israelíes como Avi Shlaim), hasta la reciente destrucción del campamento de refugiados de Jenin, pasando por las masacres de Sabra y Shatila en 1982.
Cuando se recuerda que, en los enfrentamientos del último año, por cada israelí han muerto cuatro palestinos, el gobierno de Israel alega que la diferencia radica en que, mientras las acciones palestinas tienen como blanco deliberado a civiles israelíes, las acciones de su ejército tratan de evitar las bajas civiles entre los palestinos. Sin embargo si recordamos que, según el diario El País, uno de cada tres palestinos muertos es menor de edad, y que por cada niño israelí mueren cinco niños palestinos (es decir, una desproporción aún mayor que la que impera en el conjunto de la población), ese argumento comienza a parecer inverosímil. Y lo es aún más si nos detenemos a analizar el problema. Por ejemplo, en noviembre del año pasado oficiales de inteligencia israelíes "sembraron" un artefacto explosivo en las calles de Gaza. Su presunto objetivo eran milicianos palestinos que habrían atacado a colonos israelíes desde esa zona. Sus víctimas reales, sin embargo, fueron cinco niños palestinos que, de camino al colegio, activaron accidentalmente el artefacto. Podría afirmarse que se trató de un acto terrorista, dado que sus víctimas fueron civiles inermes, y su efecto práctico fue causar el pánico entre la población de la zona. Sin embargo el ejército israelí acudió al eufemismo "daño colateral" para describir el incidente, alegando que no tuvo la intención de provocar esas consecuencias.
La definición de terrorismo no dependería entonces de la naturaleza de los hechos, sino de la intención de los autores. Pero si ese es el caso, la potestad de juzgar esas intenciones se convierte en una prerrogativa política de primer orden. Sobre todo si es asumida motu proprio por Estados que, como Israel, han hecho del "daño colateral" un hábito cotidiano (produciendo, como vimos, muchas más muertes civiles que los atentados terroristas en prevención de los cuales se comete). Ello, a su vez, nos da un indicio de las intenciones detrás de esos presuntos errores, porque, si se considera un medio de acción legítimo el "sembrar" artefactos explosivos en plena vía pública, es porque importa poco que quienes los detonen sean milicianos o transeúntes. O como dijera un representante de Amnistía Internacional, cuando se emplean armas de guerra contra zonas urbanas densamente pobladas, la muerte de civiles no sólo es intencional: es además inevitable.
Pero el argumento según el cual las acciones militares del ejército israelí tienen un propósito eminentemente defensivo es hipócrita, además, por otra razón: son los palestinos quienes viven bajo la ocupación israelí, y no al revés. Son sus tierras y propiedades las que se confiscan para construir asentamientos judíos, o se destruyen como producto de represalias políticas, y no al revés. Son sus ciudades las que están bajo el férreo cerco económico y militar del ejército israelí, y no al revés. Por último, son los palestinos quienes dan cuenta del 80% de las víctimas mortales de este conflicto, y del 90% de los heridos, y no al revés. Israel no puede despojar a los palestinos de Cisjordania y Gaza de todo derecho político (se trata del único pueblo en el mundo cuyos integrantes no son ciudadanos de ningún Estado), amén de sus derechos humanos (en Israel, por ejemplo, la tortura era legal hasta 1999, y su práctica no se ha detenido desde entonces, según la organización israelí B'tselem), y esperar al mismo tiempo que estos últimos se resignen pacíficamente a su suerte.
III
Lo dicho hasta aquí pretende, entre otras cosas, salir al encuentro de una línea argumental muy socorrida en los últimos tiempos: aquella que pretende explicar ciertos conflictos políticos con base en diferencias culturales. Según las teorías en boga en las ciencias sociales, el análisis de los procesos políticos debe proceder bajo el supuesto de que los agentes involucrados son seres racionales. Siempre y cuando no profesen la religión islámica, acotarían autores como Samuel Huntington. Pareciera que entender la conducta política entre pueblos como el palestino fuese tarea de antropólogos o psicólogos antes que de politólogos, puesto que ellos no son como nosotros: sus atavismos seculares serían consecuencia de la naturaleza de sus creencias religiosas, pobladas de invocaciones al martirio en nombre de una verdad irredenta en un mundo plagado de infieles. Sus motivaciones, por ende, nos serían absolutamente ajenas, y tendrían que ser develadas para una audiencia occidental por esa disciplina abstrusa y esotérica llamada "orientalismo".
Curiosamente, sin embargo, los palestinos no plantean ninguna reivindicación como nación que no esté amparada por alguna norma del derecho internacional, desde las resoluciones de las Naciones Unidas hasta las Convenciones de Ginebra, pasando por el derecho internacional humanitario. Israel, por su parte, no se considera a sí mismo el Estado de sus ciudadanos, sino el Estado del pueblo judío, pese a que la mayoría de los judíos en el mundo no son ciudadanos de Israel, y a que uno de cada cinco ciudadanos israelíes no profesa la religión judía. Se trata, por lo demás, de una reivindicación histórica que, en versión de connotados ministros del gobierno israelí, suele remitirse a una presunta promesa divina. Cabría preguntarse, pues, cuál de esos nacionalismos en pugna es más afín al liberalismo y la modernidad, y cuál es más proclive a sumirnos en devaneos propios del oscurantismo medieval.
Por ejemplo, cuando se menciona el alto número de niños palestinos que mueren en enfrentamientos con soldados israelíes, estos últimos suelen replicar que ello es producto de la manipulación política de la que aquéllos son víctimas (pese a que un informe de la Unesco no encontró evidencia concluyente al respecto). El punto aquí es que, incluso si fuese cierto que los palestinos envían a sus hijos a tirar piedras contra los soldados israelíes, aquéllos no morirían si estos últimos no respondieran con armas de fuego a civiles que, en muchos casos, son menores de edad, y que en la abrumadora mayoría de casos se encuentran desarmados. Tampoco se suele describir el contexto en el que ocurren esos enfrentamientos, porque esos niños no se internan temerariamente en territorio israelí para tirar piedras tras las líneas enemigas: los enfrentamientos se producen en sus barrios, a pocos metros de sus casas, en donde los soldados israelíes constituyen una fuerza de ocupación extranjera. Además, es probable que ese niño tenga al menos un pariente que se encuentra en prisión sin cargo alguno durante meses, o a veces años, bajo la modalidad que Israel da en denominar "detención administrativa". O tal vez sea un tío al que los soldados israelíes prohíben, por presuntas razones de "seguridad", cosechar sus cultivos, o, una vez cosechados, venderlos en el mercado (asumiendo que sus tierras no hayan sido confiscadas para ser entregadas a un colono israelí, o que sus cultivos no hayan sido destruidos como parte de alguna represalia política). O tal vez haya presenciado las vejaciones a que su madre es sometida sobre una base cotidiana en uno de entre la infinidad de puestos de control que Israel ha montado en Cisjordania y Gaza. O tal vez vio morir a su padre en uno de esos puestos de control, mientras esperaba durante interminables horas a que se le autorizara el paso a una región colindante para recibir atención hospitalaria. O quizá presenció el momento en que su vivienda era derribada por topadoras por no contar con el debido permiso de construcción, permiso que las autoridades de ocupación extienden tarde, mal o nunca (suponiendo que no haya sido destruida previamente por un F-16, un helicóptero artillado, un tanque, o un misil). Bajo esas circunstancias, asumir que ese niño necesita de algún estímulo adicional y perverso para recoger piedras y arrojarlas contra los soldados requiere de una supina ignorancia, un cierto grado de estupidez, o una gran dosis de malicia. -— Farid Kahhat
(Brooklyn, 1952), crítico, editor y, desde 1983, editor literario de The New Republic. Es autor de Kaddish (Vintage, 2009), entre otros libros.