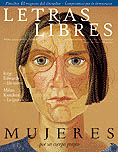Había escuchado explosiones y ruidos confusos toda la tarde. Al anochecer había tenido la impresión de que el cielo, detrás de los cerros del puerto, era un solo incendio enorme. ¡Mira!, le había dicho al Tuerto, otro de los boteros de la poza, un zambo medio enrevesado, de pelo crespo, y el otro le había contestado que andaban diciendo por ahí, por ai, que el mundo se iba a acabar.
Después llegaron dos personas, dos empleados de la Intendencia, pálidos como papeles, y les dijeron que estuvieran preparados. Los dos. El Tuerto partiría con la carga, adelante. Y él, tú, el Huiro, con los caballeros y con toda la familia, al final.
Embarcar la carga costó mucho, más de dos horas. El bote del Tuerto quedó hundido hasta cerca del reborde, pintado de un color más oscuro, pero el Tuerto dijo que no importaba. Él, dijo, yo, respondo. Y empezó a remar con la ayuda de Dioguito, el hijo de su hermana. En la mitad de la poza, entre gaviotas y pelícanos, el Tuerto seguía remando de pie, sin hundirse. Después lo vio cuando empezaba a descargar junto a la escalerilla del acorazado, con ayuda de los marineros alemanes, que tenían caras coloradas y usaban camisas con los cuellos bien abiertos, con los pelos del pecho al aire.
Las explosiones siguieron y como que se acercaron, y de repente se escuchaba una balacera, y había gritos y aullidos, y gente de todas las edades que corría por la plaza y que empezaba a apiñarse en el muelle, cerca de la orilla. La gente se reía de los boteros, les tiraba cáscaras de sandías, y algunos vociferaban toda clase de insultos al gobierno. Por las ventanas de la Intendencia, al fondo de la plaza, se notaba que había mucho movimiento. Se apagaban luces y se volvían a prender, y las sombras corrían de un lado para otro. A veces se asomaba un soldado con un fusil y miraba a la gente en la calle, pero de inmediato se escondía.
En eso, los dos empleados de la Intendencia le hicieron toda clase de señas, más pálidos y más asustados que antes, y uno de ellos hasta mostró una pistola e hizo ademán de disparar al aire. La gente, alrededor suyo, le abrió camino y dejó de gritar por un rato.
¡Abran paso!, chillaba el hombre, con cara de furia, y agitaba su pistola.
El grupo, encabezado por don Claudio, de levita gris y bigotes enroscados hacia arriba, en forma de tirabuzón, avanzó por el centro, con caras muy serias. Don Claudio no abría la boca. Las señoras, en cambio, rezaban, y las chinas lloriqueaban, y los niños andaban a tropezones, mirando para todas partes, asustados. Todo iba a arder dentro de poco rato, seguro, y la única salvación era el acorazado chato, de color de acero tirando a amarillo, con sus marineros de cuellos grandes y caras de jaiba, con sus águilas imperiales negras, con las bocas gruesas de sus cañones.
Ya vuelvo, le dijo él al Turnio. Espérame.
Te espero, y salimos a celebrar, contestó el Turnio.
¿A celebrar qué?, preguntó él, sorprendido.
Triunfó la Revolución. Mataron a miles de gobiernistas. ¿Te parece poco?
Reme con cuidado, le pidió don Claudio. Mire que mi señora se marea.
Entonces vio, don Claudio, que algunos jinetes de la caballería de los congresistas habían aparecido frente a la Intendencia, recién llegados de la Placilla, que sólo quedaba en la parte de atrás de uno de los cerros, y le rogó que remara más rápido. No es fácil entender a este caballero, se dijo él, y remó con un poco más de fuerza. Dos de los jinetes, con lanzas ensangrentadas, se acercaron a la orilla. Los caballos sudaban, echando por entre la armazón del freno espuma sucia, y daba la impresión de que los soldados se habían emborrachado con aguardiente.
¡Más rápido!, masculló don Claudio, entre dientes, y ahora sí que tenía miedo, verdadero miedo. Se escuchaban gritos más cercanos, y galopes de caballos, y una que otra clarinada, y de repente un golpe seco. Dos o tres personas agarraban un armatoste pesado, un ropero, una mesa de mármol negro, y lo tiraban por una ventana. Él observó que el Tuerto había amarrado su bote y había desaparecido entre la gente, sin esperarlo. ¿Cómo voy a volver?, pensó. Su mujer, la Quintilia, con sus dos hijos, se había ido a vivir con un zapatero remendón hacía más de tres años, pero tenía una negra gorda que le hacía de comer y que de vez en cuando, sobre todo si se había tomado unos vinos, se metía adentro de su cama.
¡Avísale a mi negra!, pensó pedirle al Tuerto, pero ya no había manera de comunicarse con él. Había partido a celebrar, el Tuerto. Quizás a dónde. Mientras otros entraban en las casas de los que se habían escapado y robaban todo lo que podían.
La parte roja del cielo aumentaba. Había erupciones, estallidos, alaridos, piedras que salían disparadas por los aires. Los cerros parecían dominados por una alegría salvaje, incendiaria, como si los pobladores quisieran acabar con todo y empezar de nuevo, desde la ceniza.
¿Cuánto falta?, preguntó don Claudio, que se había arrancado a tirones, de puro nervioso, uno de los botones del chaleco, y que se había puesto, en cambio, una escarapela en la solapa, como para que lo reconocieran y supieran. Él notó que dos soldados bajaban por el muelle, con bayonetas caladas, y que se iban a subir a un bote, pero después les daban contraorden.
Cuando el bote llegó hasta la escalerilla de metal del buque, don Claudio se puso de pie, gordito, con las piernas tembleques, y quiso subir a toda carrera. Después se contuvo, y el pecho se le infló, como si fuera una gran ave de corral, y se le volvió a desinflar, y se hizo a un lado para que subieran primero las señoras y los niños. El capitán del barco, desde la cubierta, miraba para abajo y daba órdenes en alemán. Don Claudio respondía con palabras alemanas sueltas, que no significaban nada, mientras los marineros, que ayudaban a los niños y a las señoras, se hacían señas entre ellos y miraban al caballero gordito, el de la levita y la escarapela, el de los bigotes en punta, de reojo.
Él, el Huiro, remó de vuelta durante un buen rato, pensando en las cosas que le había tocado ver y escuchar ese día, y se encontró con lanchas de los revolucionarios, que lo miraban con mala cara. Uno de los infantes de marina levantó su fusil y le apuntó, y él hizo ademán de aga- charse.
¡Mueran los balmacedistas conchas-de su-ma!, gritaron los tripulantes de las lanchas. ¡Muera el Champudo!
Él siguió remando a todo lo que daba, sin mirar para los lados, y vio que había soldados y caballos de la caballería congresista que ahora bloqueaban la subida al muelle, y creyó divisar una cabeza humana ensartada en una de las lanzas, pero no estuvo seguro. Desde abajo del muelle, un botero viejo, el Taita, amigo suyo y del Turnio, le hacía gestos disimulados, pero enérgicos, para que se alejara. ¡Te van a matar!, pareció que le decía con los labios.
Él, entonces, se mantuvo un buen rato sin remar, a la deriva, dando un golpe de vez en cuando para que no lo arrastrara la corriente. El Taita, de repente, con una mano llena de callos y de nudos, le hizo un gesto como de cortar el pescuezo. ¿Entendís?, le dijo.
No hay dónde perderse, pensó él, Taita, y también pensó que el Turnio era muy capaz, capacito, de haberse ido a pescar a la negra. El Huiro ya no viene, fue a decirle a la negra. Los de la revolución no lo dejan desembarcar. La luna, a todo esto, porque habían pasado tres o cuatro horas, se había puesto chueca, blanda, amarilla, y estaba a punto de caerse detrás de las casas. Él remó hasta la escalerilla de los alemanes y se puso a dar gritos.
Puedo trapear la cubierta, le dijo al primer alemán que se presentó. Fregar platos. Pero si vuelvo al muelle… Y repitió el gesto del viejo.
Comprendo, dijo el alemán, y después llegaron otros alemanes y le indicaron que subiera, pero tendrás, le indicó uno, que apenas sabía hablar, que dormir en alguno de los botes salvavidas.
Duermo donde sea, protestó él, y calculó que con su manta, por rotosa que estuviera, y con un par de telas de saco que llevaba siempre, podría defenderse del frío. Los marineros del fondo del barco hasta le dieron un par de papas cocidas acompañadas de repollo agrio. Uno, que sabía hablar un poco, le preguntó qué le había pasado, y todos se rieron a carcajadas y se dieron feroces palmadas en los muslos cuando conocieron su historia.
¿Qué le hallarán de divertido?, se preguntó él, pero prefirió reírse como todos los demás.
Es un partidario del gobierno que cayó, le explicó uno de los marineros, se imaginó, porque no se entendía ni una sola palabra, a un oficial, y él masculló que no era partidario del gobierno ni de nada, pero no le hicieron caso.
Pidió ver, entonces, a don Claudio, mi patrón, aclaró, por si acaso, y tampoco le dieron la menor bolilla.
Dos mañanas después trapeaba el piso, más tranquilo, a pesar del sol que le laceraba la espalda, y vio pasar a don Claudio con su paso raudo, de sombrero pajizo y bastón de caña, con polainas blancas, por la cubierta del otro lado, la de babor, que recién había trapeado, y decidió que no quería interrumpirlo. Otro día, pensó. Pensó: cada uno en su lugar. Don Claudio se notaba ensimismado, absorto en meditaciones profundas, había perdido la Presidencia de la República por causa de aquella revolución, ni más ni menos, y hablaba solo, en alemán, quizás, o en el idioma latino. A él le volvieron a dar papas cocidas con repollos ácidos, pero adentro, esta vez, de una sopa aguachenta.
Muchas gracias, dijo él, a pesar de que su negra cocinaba mucho mejor: Ustedes me salvaron la vida.
Uno de los alemanes tradujo, y los demás se rieron a carcajadas. El más grandote le dio una tremenda patada en el poto y lo tiró lejos, pero las cosas no pasaron de ahí. Cuando avistaron el puerto del Callao, unas montañas desiertas con algunos botes y un grupo de casuchas, le avisaron que tenía que bajarse.
¿Y don Claudio?, preguntó.
Los marineros se volvieron a reír. Los caballeros pagan como corresponde, explicaron, y siguen hasta Hamburgo. Tú te bajas aquí.
Entró por una portezuela que le mostraron, detrás de unas barricas de pisco, y empezó al tiro a ofrecerse de botero, a pesar de que no tenía bote. Los alemanes le habían regalado un par de panes y tres papas y tenía unos pocos centavos chilenos amarrados en un trapo. No queremos chilenos aquí, le contestaron. Ándate a Chile de vuelta. Si volvemos a encontrarte por aquí, vais a ver lo que te pasa.
¡Qué raro hablan!, se dijo él, y esa misma noche, por suerte, consiguió trabajo en una barcaza grande, a vela, porque sabía de velas y era bueno para hacer nudos marineros. La barcaza se dedicaba a transportar víveres entre los almacenes del puerto y una isla cagada por los pájaros y donde había un presidio. También llevaba pasajeros hasta los barcos, y fardos de algodón, y otras mercaderías. Le pagaban un poco, siempre menos de lo que le habían prometido, y tuvo que acostumbrarse a comer comidas picantes, y unos ratones que llamaban cuis o algo por el estilo, y pescado crudo. A veces le pegaban por ser chileno, porque la gente se acordaba mucho de la ocupación y de sus crueldades, que habían terminado hacía menos de diez años, pero otras veces le pedían que contara historias de su tierra y se las pagaban con aguardiente. Era bueno para contar historias, así es que todos terminaban abrazados, borrachos y felices. Eso sí, no podía conseguirse una negra que le hiciera la comida y la cama, como la del cerro Alegre de Valparaíso. Las negras del Callao, con excepción de las viejas sin dientes, que a él no le gustaban, eran mucho más difíciles.
Seis o siete años después estaba dedicado a cargar la barcaza con sacos de arroz medio negro, taladrado por el gusano, cuando divisó a don Claudio con su jipi japa y con sus bigotes, inconfundible. ¡El mismísimo don Claudio! Dejó los sacos tirados, partió a la carrera y se presentó. Don Claudio, que se acababa de bajar de un transatlántico de lujo y que viajaba de regreso a Chile, se hizo al comienzo el que no entendía. Lo miró con cara de asco y se sacudió la solapa de lino de color lúcuma. Después no tuvo más remedio que entender.
Yo también estoy en el exilio, patrón, insistió el Huiro, y por causa suya.
Y el exilio suyo no era como el de don Claudio, a la vista estaba, pero a él no le gustaba ser cargoso. Nunca le había gustado.
Fui su botero, don Claudio, se limitó a decir, y a mucha honra.
Don Claudio le dio cita en su hotel de Lima, el más caro, al día siguiente. Él consiguió presentarse en la puerta de su departamento a las siete de la mañana, después de burlar una barrera de mozos de uniforme azul con galones dorados. Don Claudio lo recibió en el atardecer del día que siguió, en la entrada de su salón, mientras se colocaba unas colleras de esmeralda engastadas en oro macizo.
Él, yo, el Huiro, tragando saliva, tartamudo, le dijo que necesitaba ayuda para volverse a Chile.
¿Y no le has pedido al Consulado en Lima?
Él, por falta de tiempo y de plata, no se asomaba siquiera a la ciudad. Ahora había venido por primera vez en dos años para entrevistarse con él. Y no sabía, patrón, ni dónde estaba el Consulado, ni qué era eso.
Don Claudio movió la cabeza con singular energía y con signos de asombro. Se dirigió a las personas que estaban adentro, sentadas en sillones de brocato rojo, reproducidas en espejos, y que él no alcanzaba a ver.
¡Qué desastre!, se lamentó don Claudio.
Sacudió los dos puños de su camisa y contempló el efecto de las colleras verdes y doradas. Dio la impresión de que había quedado satisfecho. Entró, sin cerrar la puerta, y volvió con cinco pesos fuertes.
Y ahora, dijo, de un modo que no admitía discusión, ¡lárgate!
Él se retiró haciendo reverencias, con el sombrero en la mano. Bajó las escaleras alfombradas a toda prisa. Uno de los mozos de azul, un indio de quiscas paradas, lo miró muy sorprendido. Llegó al Callao a pie, con la lengua afuera. Tenía otros pesos debajo del colchón y creía que le alcanzarían. Con buena voluntad. Para un pasaje desde el Callao a Valparaíso sin derecho a cama ni comida. Con un poco de charqui, de pescado seco, más algunas manzanas y unas botellas de agua, le bastaría.
Me recibió en la puerta de su departamento de oro y de seda, le dijo a un grupo de amigos, rodeado de sus ministros.
¿Qué ministros?, le preguntaron ellos, y se rieron.
Estaban en el fondo del patio, con olor a flores y a ratones muertos, a materias fecales, y se abanicaban con ramas de palmeras. Hacía un calor de los mil diablos, que no amainaba en las noches, y en la oscuridad se distinguía el amarillo blancuzco de los arenales. Los presos se arrastraban en sus celdas, en el presidio de la isla, y los pescados boqueaban.
Me gusta, se decía él, frente al espectáculo del mar y de los arenales, pero prefiero los parrones de Chile, con botellas guatonas y cazuelas de pava con chuchoca encima de las mesas, y a lo mejor volvía a encontrar a su negrita, pero de eso no estaba tan seguro. Era una flor de mar, una cabrilla sabrosa, y estaba rodeada de tiburones.
Para desgracia mía.
¿Cómo dice?
Nada, respondió. Puras ideas. E hizo una musaraña, movió los labios sin llegar a hablar, se encogió de hombros.
¡Cholos de mierda!, exclamó un pirquinero chileno en la bodega del barco, cuando ya navegaban rumbo a las costas de Valparaíso.
¿Por qué dice eso?, preguntó el Huiro.
Porque son todos unos indios inútiles, respondió el otro. ¿No se fijó?
Yo viví siete años con ellos, dijo él, y a veces me molestaron, pero otras veces me trataron bastante bien.
¿Y por qué se vino p'acá?
Por la guerra civil, dijo. ¿No ve que nos estábamos matando a sablazos y a cañonazos?
Al poco rato les contó, al pirquinero y a otros, la historia de los incendios en la noche, y de las explosiones y saqueos, y la de don Claudio y su familia mientras él remaba como loco hasta el acorazado alemán y mientras los lanceros congresistas, borrachos de sangre y de aguardiente, empezaban a llegar hasta la orilla del muelle.
Parecía, dijo, el fin del mundo.
El obrero de las minas, el pirquinero, que viajaba desde California, abrió un paquete de papel de diario y sacó una gran tortilla de rescoldo. ¿Cómo se la habría conseguido? El hecho es que la partió y le ofreció la mitad.
Usté, por su lado, consígase un par de vasitos de vino.
Con unos pocos centavos que todavía le quedaban consiguió comprar un par de vasos y así pudo brindar con su compañero de viaje.
¿Sabe por qué les ganamos la guerra?, preguntó el pirquinero. Tenía el dedo meñique de la mano izquierda levantado, como si se encontrara en el palacio de los virreyes.
¿Por qué?
Porque son unos indios inútiles y ladrones.
A mí me trataron más o menos bien, respondió él, a la larga, y nunca me robaron nada.
Cada uno con sus ideas, replicó el otro, el de las minas, que andaba con sus herramientas, con sus picotas y sus poruñas, metidas en un saco, y alzó su vaso.
¡Salud!, dijo el Huiro, contento, a pesar de todo, con ilusiones que lo animaban y le cantaban, como quien dice, al oído. Se preguntó si la negra, la que había sido su negra, todavía estaría libre, y si su bote seguiría amarrado a una argolla mohosa, o si alguien, después de tanto tiempo, se habría avivado y se lo habría llevado. En seguida, por un instante, pensó en don Claudio, en sus polainas, en sus colleras, en los tirabuzones de sus bigotes, y espantó después el pensamiento de un manotazo, como quien espanta una mosca. –— Zapallar, Santiago, enero de 2000
(Santiago de Chile, 1931 - Madrid, 2023) fue escritor y diplomático.