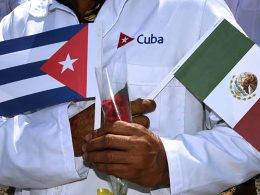Hemos alcanzado el horizonte de sucesos. Durante años, Occidente se asomó al abismo del agujero negro, logrando escapar a su atracción en el último instante. Salvamos el euro y la Unión Europea, y contuvimos a la extrema derecha. Pero con el Brexit sobrepasamos el punto de no retorno. Y, ahora, la victoria de Donald Trump ha venido a confirmar la transformación del orden liberal imperante desde la caída del comunismo.
La democracia representativa está en crisis. Puede observarse en el cuestionamiento de sus atributos definitorios: el pluralismo retrocede ante el avance de los populismos, el imperio de la ley se supedita a la voluntad, la legitimidad de los resultados electorales se pone en entredicho, la libertad de prensa se contesta y la protección de las minorías ya no es una bandera.
La crisis de la democracia representativa tiene raíz en la ruptura de su modelo de mediación. La ruptura de la mediación comenzó hace varias décadas, propiciada por el cambio tecnológico. Primero se manifestó en la cultura y, una vez permeó socialmente, solo era cuestión de tiempo que irrumpiera también en el plano político.
Hasta hace no tanto, el mundo analógico limitaba nuestra interacción con los medios de comunicación y la tecnología a un consumo pasivo. La libertad de elección estaba restringida a un puñado de canales de televisión, de emisoras de radio, de diarios de papel. Nos tragábamos la película que pusieran a la hora de la cena, sintonizábamos siempre la misma radiofórmula, con la esperanza de que sonara aquella canción, y nos informábamos cada día por un periódico que nos proporcionaba un relato ideológico y vital.
En política, aquello se tradujo en un momento del gobierno representativo que Bernard Manin bautizó como “democracia de audiencia”. Era el gobierno de los expertos en comunicación, que se relacionaban con los electores a través de los mass media de forma unidireccional.
Pero el desarrollo tecnológico ha transformado ese mundo. Y también lo ha fragmentado. Hoy, podemos escuchar de forma instantánea casi cualquier canción gracias a Spotify, Netflix nos oferta un amplio abanico de series y películas, y tenemos un sinfín de canales de información digitales que nos permiten hacer un consumo activo de información y contenidos culturales, relacionándonos de forma bidireccional con la tecnología.
El otro día abrí Twitter y encontré la lista de tendencias presidida por un hashtag patrocinado: “#EligeTodo”. Era publicidad de un conocido operador de telefonía e internet, pero definía muy bien el momento que vivimos. Queremos poder elegir todo sin intermediarios. Uber nos permite elegir a nuestro taxista, Blablacar, a nuestro conductor; y los comparadores de internet nos permiten reservar un viaje sin pasar por la agencia, contratar un seguro sin pisar una oficina, abrir una cuenta bancaria sin acercarnos a la sucursal, comprar zapatos sin que nos atienda un dependiente en una tienda.
El progreso técnico puso en marcha la ruptura de la mediación, y esa misma demanda ha llegado ya a la política. Como en el caso de la tecnología, el primer síntoma fue la fragmentación, en este caso de los sistemas de partidos: la dicotomía de clase había dejado de ser suficiente para explicar la pluralidad del mundo posmoderno.
De entre todos los nuevos partidos que han ido emergiendo, no es casual que los más exitosos hayan sido los populistas. Lo curioso de la nueva oleada de populismo es que se trata de un producto político típico de su tiempo y, sin embargo, se alimenta, en buena medida, de la frustración y la reacción que genera el momento histórico.
El populismo prescinde de la mediación al proclamar que es el pueblo, y no sus representantes, el que ha de ejercer el mando de forma directa. Así, los partidos populistas construyen su discurso cuestionando los atributos de la democracia representativa y tratando de diferenciarse de sus oponentes trazando una división entre la gente corriente y el establishment. El populismo dice inscribirse en el primer grupo y, por ello, estas formaciones rechazan ser auténticos partidos políticos. De hecho, sus líderes niegan ser políticos profesionales, y por ello adoptan un estilo directo, cercano, alejado de la corrección de los políticos tradicionales, que transmite autenticidad.
Con la ruptura de la mediación, la democracia de audiencia ha dado paso a un modelo que podemos denominar democracia on demand, propio de las sociedades de consumo posmodernas, en el que el votante, lejos de ser un sujeto pasivo, quiere liderar cada elección.
Y el cambio facilitado por la tecnología no ha sido inocuo desde un punto de vista social. No solo porque ha tenido un impacto severo sobre el empleo, haciendo prescindible un buen número de puestos de trabajo que pueden ser sustituidos por máquinas, con la consiguiente brecha de desigualdad que ello genera. No solo porque el progreso técnico haya acelerado el proceso de globalización, extendiendo el mercado laboral, ampliando los horizontes de deslocalización e intensificando los flujos migratorios.
El desarrollo tecnológico fragmentó el espectro de los medios de comunicación. Las posibilidades digitales han multiplicado la oferta de información, y ese crecimiento notable de la competencia ha obligado a los medios a diferenciarse y buscar audiencia por medio de estrategias que a menudo se traducen en amarillismo y polarización. Algo parecido sucede con los sistemas de partidos: el auge de nuevas formaciones genera nuevas necesidades de diferenciación y encona el debate político. Y ambos procesos se retroalimentan, dada la estrecha relación que existe entre los medios de comunicación y la política.
Este clima de polarización permea socialmente, pero los ciudadanos no son meros receptores de las consecuencias que el aumento de la competencia ha tenido sobre los medios y los sistemas de partidos. Ahora son también parte activa en este proceso de división. La aparición de las redes sociales ha facilitado la proliferación de burbujas de información e interacción que nos permiten mantenernos aislados de todo lo que no nos gusta. Hemos generado nuestra propia comunidad de afines en Twitter o Facebook, cuyos algoritmos nos eximen de la incomodidad de afrontar disonancias cognitivas. Evitamos las informaciones y a las personas que retan nuestros puntos de vista, al mismo tiempo que nos rodeamos de todo aquello que refuerza nuestras posiciones. Así, paradójicamente, nos relacionamos con más personas y consumimos más medios que nunca antes en la historia y, sin embargo, estamos aislados.
Y las divisiones propiciadas por la tecnología no acaban aquí. Las burbujas de noticias tienen contornos amplios, que no se pueden circunscribir a una ciudad, incluso a un país. En el mundo analógico el consumo de información era relativamente homogéneo y nacional. Todos disponíamos de la misma información, presentada con los matices ideológicos que tuviera el periódico, la televisión o la emisora de nuestra preferencia; y compartíamos la misma agenda. Los medios construían un hilo narrativo para los consumidores: eran prescriptores.
Ahora, puedo leer el editorial de El País, buscar a mi columnista favorito de El Mundo, desayunar con la crónica de la victoria de Trump en The New York Times y seguir con una tribuna en The Guardian. Los diarios de cabecera han sido sustituidos por burbujas de información construidas por afinidades. De este modo, los medios han dejado de ser prescriptores, pero eso no ha hecho disminuir su influencia: las burbujas en las que se insertan modelan nuestras opiniones y nuestra cosmovisión.
Y lo hacen a una escala que ya no es nacional. Los millennials consumimos la misma información, las mismas series, la misma música o la misma moda en todo Occidente, de modo que mi burbuja de afinidades se parece mucho más a la de un joven de Los Ángeles, Berlín o Londres que a la de mi vecina de abajo. De este modo, la tecnología ha propiciado otra clase de división entre consumidores de información digital y analógica, generando una brecha entre la ciudad y el campo, y también entre generaciones.
A menudo se dice que las divisiones ideológicas y de clase han sido superadas por la confrontación entre sociedades abiertas y sociedades cerradas. Esa dicotomía tiene mucho que ver con la tecnología y sus burbujas de influencia, que fomentan el cosmopolitismo entre los consumidores de información digital, al tiempo que las generaciones más envejecidas, rurales y empobrecidas reaccionan replegándose ante las amenazas de un mundo extraño y cambiante.
El mundo de la democracia on demand que protagonizará las próximas décadas es un mundo polarizado por el progreso técnico. La mayoría de estas divisiones podrían mitigarse conforme el reemplazo generacional permita una distribución más homogénea de la tecnología. Sin embargo, es previsible que el desarrollo científico siga acelerándose, obligando a una adaptación constante que siempre dejará a un sector de la sociedad atrás. Hasta ahora, las revoluciones técnicas venían espaciadas por siglos, de modo que proveían un margen amplio para la adaptación. No sabemos cómo responderá el gobierno representativo al reto de vivir en una revolución tecnológica permanente.
Aurora Nacarino-Brabo (Madrid, 1987) ha trabajado como periodista, politóloga y editora. Es diputada del Partido Popular desde julio de 2023.