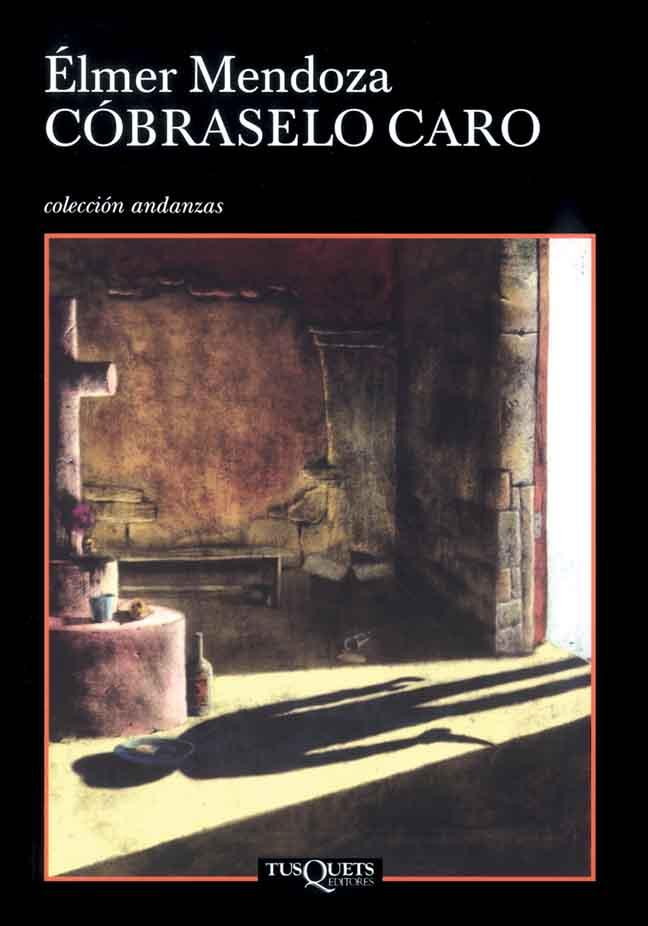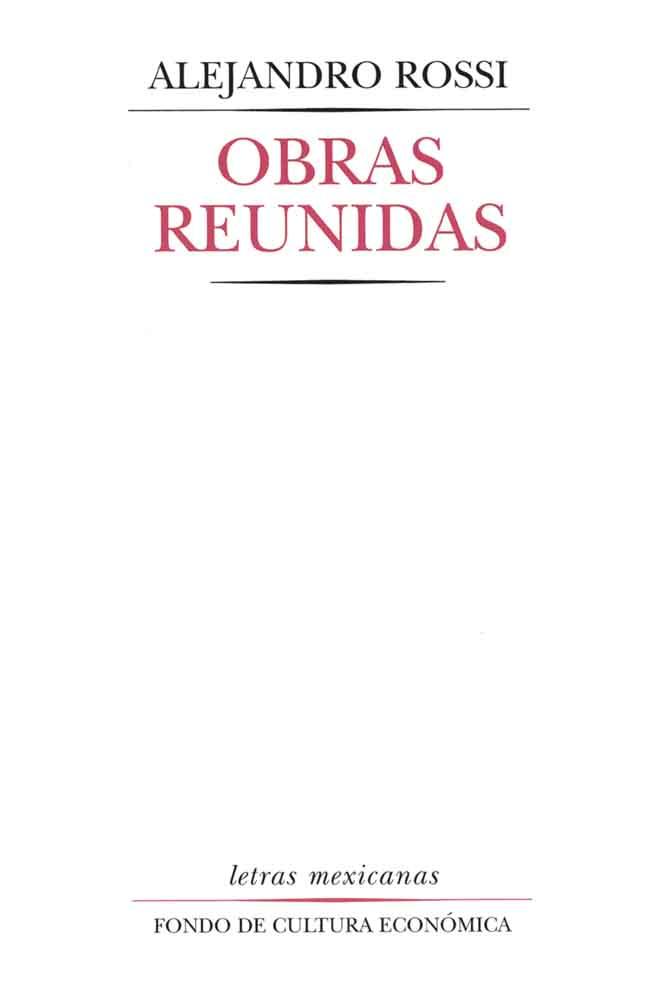Enrique Krauze
Por una democracia sin adjetivos, 1982-1996
Ciudad de México, Debate, 2016, 448 pp.
Del desencanto al mesianismo, 1996-2006
Ciudad de México, Debate, 2016, 440 pp.
Democracia en construcción, 2006-2016
Ciudad de México, Debate, 2016, 408 pp.
La reunión de los ensayos de Enrique Krauze despliega el arco de las inquietudes intelectuales del biógrafo del poder. Conversaciones y crónicas, piezas polémicas y celebraciones, bocetos biográficos, tex- tos urgentes sobre el día que transcurre y reposadas miradas sobre la historia. Escritos que siguen la pista de Daniel Cosío Villegas, también historiador convertido en crítico del poder: “reflexión crítica sobre la política hecha con rigor intelectual, perspectiva histórica, exigencia literaria y temple liberal”. Severidad e independencia, claridad y horizonte, desconfianza del trono. Los tres tomos que recogen 35 años de reflexión están escritos en gerundio. Esfuerzos por entender la historia mientras se hace.
La historia de las ideas mexicanas encontrará una mina en estos volúmenes. Apuntes que nos permiten reconstruir el pasado reciente, sobre todo el pasado de nuestras ilusiones. Lo advierten los editores con el marbete de la colección: reflexiones de un ensayista liberal.
El pie de la imprenta cuenta. Estas obras se publican en 2016, el año que cerró un tramo de la historia, abriendo otro, más ominoso que incierto. El año que ha muerto clausuró la era del triunfalismo liberal. El fin del imperio soviético, la apertura de las economías, las transiciones democráticas en las que se inscribió México con su sello peculiar definieron el tiempo. Se recuerda bien que el más entusiasta de los liberales llegó a cantar entonces el Fin de la Historia. Todos los ríos confluirían en el paraíso del mercado y en la razonada deliberación parlamentaria. La democracia liberal no tenía ya rival a vencer. Ese capítulo se cierra. El nacionalismo resurge, el autoritarismo recupera su capacidad de seducción, el proteccionismo se propaga, los populistas de izquierda y de derecha adquieren poder; se desploman los equilibrios más arraigados. Las democracias liberales que hemos considerado ejemplares aparecen hoy como las más vulnerables e, incluso, como las más amenazantes. Quiero decir con esto que la circunstancia nos impone una nueva lectura de los ensayos de Enrique Krauze. No habría sido lo mismo una edición en 2010 de estas reflexiones que lo que son hoy, tras Trump y tras el Brexit, frente a Le Pen y Putin. Encuentro una fascinante oportunidad histórica en esta coyuntura. El liberalismo, doctrina de combate, de denuncia, fincada en el escepticismo y en la sospecha del poder, vuelve a ofrecer crítica a las prácticas y doctrinas imperantes. Si en las últimas dos décadas se instaló entre nosotros como ideología legitimadora, hoy puede ser, nuevamente, idea de combate.
La historia reciente del liberalismo en México se insinúa en las páginas de esta colección: lo que una vez fue crítica marginal al autoritarismo se convirtió en noción dominante. El crítico de la hegemonía se convirtió en uno de los intelectuales hegemónicos. Cuántas fórmulas de Enrique Krauze se convirtieron en la moneda de nuestro entendimiento. La democracia sin adjetivos, la presidencia imperial, el desaliento mexicano, el mesías tropical. Durante años hemos visto México a través de sus anteojos. Importa ubicar el sitio que ha ocupado en estas décadas. Cuando emprendió la crítica al régimen priista, su defensa de la democracia liberal fue tachada de exótica, ingenua, extranjera. Nuestro arreglo político era producto de la historia y no tenía por qué acomodarse a los dictados del exterior. Años después, la democracia sin adjetivos (es decir, con uno solo: liberal) era suscrita prácticamente por todos los actores políticos relevantes. Nadie defendía ya la excepción revolucionaria; todos, o casi todos, aspiraban a la vigencia de los derechos, la aritmética de los votos, el equilibrio de los poderes, la descentralización. El historiador no mudó de convicciones, el país y, en buena medida, el mundo se acercó al liberalismo.
Hoy vivimos la crisis de ese proyecto. Hay en el mundo –y, desde luego, también en México– un vuelco al discurso y las prácticas antiliberales. No es una amenaza igual a la del totalitarismo pero es un desafío paralelo. En China y en Rusia, en Venezuela y en Filipinas se levantan alternativas a la democracia liberal que parecen seductoras para millones y que son eficaces productoras de votos. La opción es una mezcla de autocracia, corrupción, oligarquía y nacionalismo. Tengo la impresión de que el liberalismo mexicano, que ha tenido en Enrique Krauze a uno de sus defensores más lúcidos, puede encontrar en estos retos una nueva energía, si es capaz de defender sus principios esenciales emprendiendo al mismo tiempo una honesta autocrítica. Coincido con lo que otro historiador de lo inmediato, otro liberal esclarecido, Timothy Garton Ash, decía recientemente a los liberales del mundo: hagámoslo mejor. Pienso en algunas pistas para emprender esa autocrítica y aquilatar los retos del presente.
El liberalismo fue secuestrado por los economistas o, tal vez debería decirse, por cierta escuela de economistas. No solamente impusieron sus recetas como dogmas, sino que implantaron su idea del hombre como un agente que hace sumas y restas para calcular su interés individual. El liberalismo económico se presentó como si fuera el único liberalismo, el auténtico. El secuestro justificó el ascenso del enfoque tecnocrático de la vida pública. La razón técnica debía prevalecer sobre la maraña de las parcialidades políticas. Vale advertir que tan amenazante para la democracia liberal es el populismo como lo es la tecnocracia. Lo ha visto así Jan-Werner Müller: persuadidos de encarnar la voluntad del Pueblo o de poseer en exclusiva la razón económica ambos desprecian la política y niegan el diálogo. El liberalismo necesita divorciarse del nuevo despotismo ilustrado.
Doctrina de la sospecha, el liberalismo insistirá siempre en los controles al poder. Pero dejó de dudar cuando abrazó el antiestatismo más elemental. El liberalismo ha querido domesticar a la bestia, no matarla. Entiende que el poder es requisito de la libertad. Satanizar al Estado, como lo hemos hecho en los últimos tiempos, es tan absurdo como sacralizarlo. El liberalismo mexicano debe, como en la época de José María Luis Mora, pensar en el Estado, no como el enemigo a vencer, sino como la condición de la convivencia. El Estado es más necesario que nunca frente a los poderes salvajes de la delincuencia y frente a los intereses que han aprovechado la debilidad del poder público para capturar sus instituciones y torcer sus políticas. Al olvidarse del Estado, cierto liberalismo se desprendió del indispensable compromiso con lo público. La prédica de la privatización, surgida de una entendible exigencia de racionalidad, terminó corroyendo el espacio común. No debería sorprendernos la consecuencia. Ya lo había advertido Montesquieu: cuando lo común desaparece, nos convertimos en trogloditas. El encierro no solo idiotiza, también sofoca.
Oponiéndose al tribalismo, la perspectiva liberal se olvidó igualmente de la cuestión nacional, es decir, de la imprescindible ficción de lo común. Ese elemental deseo de pertenecer a una comunidad, de compartir origen y destino, se ha despreciado como un atavismo irracional. El nacionalismo, por supuesto, puede ser una treta autoritaria. Pero puede plantearse una defensa de lo nacional, esto es, de lo co- mún, de aquello que vincula a una familia imaginaria que no suponga las falsificaciones del nacionalismo. Lo que resulta imposible sostener es una democracia sin la convicción de un propósito compartido.
El liberalismo predominante se ha desentendido de los poderes privados. Ha cerrado los ojos a las formaciones oligárquicas que concentran poder y dinero. Desde las visiones más extremas del individualismo liberal se ha llegado a la conclusión de que la desigualdad no es, en realidad, problema. Al poder público le correspondería por lo tanto, no hacer nada. El olvido de la tradición igualitaria del liberalismo, esa que va de John Stuart Mill a John Rawls, ha sido terriblemente costoso. La desigualdad no es irrelevante. Si la democracia importa, la igualdad importa.
Los liberales han creído en el debate y desde esa persuasión han entendido la democracia como una política en discusión perpetua. En los ensayos de Enrique Krauze puede verse esta convicción y esta convocatoria constante: debatamos, aprendamos a discutir, a discrepar. No confundamos la diferencia de opiniones con la inmoralidad. El reto de hoy es gigantesco. ¿Cuáles son las condiciones para el debate en este mundo de odios? ¿Cómo entendernos si la verdad cuenta tan poco?
Los libros de Enrique Krauze, ricos en paralelos históricos, semblanzas biográficas, polémicas y alegatos son, a mi juicio, recordatorios de que el liberalismo no puede arrullarse en la mecedora como si la historia le hubiera otorgado la razón. Es, sobre todo, un ejemplo de la fibra polémica, insumisa, del liberalismo. Se equivocó Fidel Castro y se equivoca también Mario Vargas Llosa: la historia no es un tribunal. No otorga absoluciones ni impone condenas. Esos veredictos habría que dejárselos a quienes creen en los cielos y los infiernos. La historia, que no termina nunca de escribirse, es una aventura abierta a la imaginación. La defensa del liberalismo comienza hoy con una autocrítica del liberalismo. Para defender la libertad, no haría mal algo de infidelidad a las creencias previas. ~
(Ciudad de México, 1965) es analista político y profesor en la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Es autor, entre otras obras, de 'La idiotez de lo perfecto. Miradas a la política' (FCE, 2006).