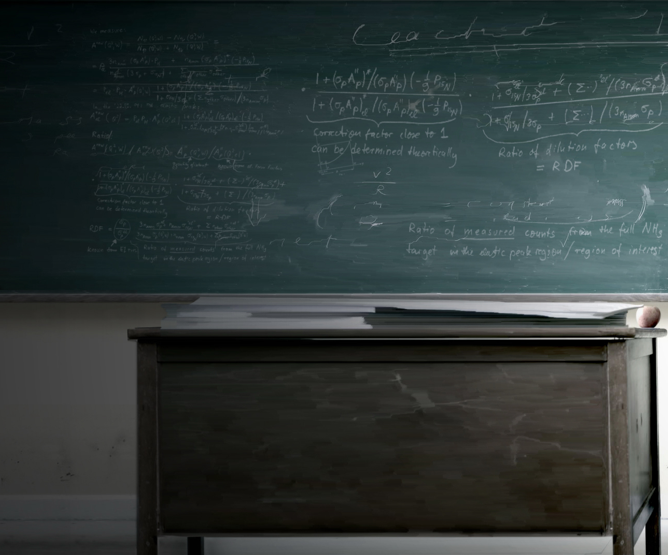¿Cuándo y por qué se deterioró en México la imagen del maestro? No lo sé, pero es urgente repararla. Todos tuvimos maestros que nos marcaron para bien. Tal vez recordarlos ayude a reivindicar su digna vocación.
Febrero de 1965, salón 101 de la Facultad de Ingeniería en la UNAM. Sentado en un pupitre, Don Enrique Rivero Borrell, maestro de matemáticas, tomaba la lista de sus futuros alumnos. Impecablemente vestido con un traje beige claro y corbata de moño, proyectaba sencillez y serenidad. Era de estatura poco más que mediana, algo regordete, usaba gruesos lentes, tenía el pelo escaso y cano. Ahora creo que apenas rebasaba los 50 años (fue condiscípulo de Javier Barros Sierra, nacido en 1915) pero parecía mucho mayor. Fue la única vez en su curso que lo vi sentado. Como los oradores romanos, impartía su cátedra de pie, con voz pausada y suave. Nunca faltó a su clase. Con impecable letra Palmer, desarrollaba sus temas en el pizarrón -o, mejor dicho, los dibujaba- sin voltear la mirada a su público. Así recuerdo que nos explicó la Teoría de conjuntos y otros arcanos. Desde las bancas, los jóvenes rapados, los "perros", seguíamos en silencio aquella melodía visual. Lo que nos fascinaba era la claridad y el rigor con que el maestro nos guiaba para entender desde su esencia -no mecánicamente- los conceptos. Al final, contemplaba con orgullo aquel efímero mural matemático del que tampoco nosotros podíamos desprender la mirada. Nadie que tomase en serio la clase de Rivero Borrell podía salir al mundo de otras disciplinas, por más remotas que fueran, sin una estructura, o al menos una exigencia de estructura. Lo que el maestro transmitía no era sólo un conocimiento, sino una forma de llegar al conocimiento.
A través del año escolar, su método de ponderar el avance de los alumnos no consistía en someterlos a un examen sino en verlos desempeñarse frente al pizarrón. Al final de los cursos concentró al grupo en el Auditorio de Ingeniería -éramos más de cien- y nos dictó el único examen del curso. Inmediatamente después abandonó el recinto, dejándonos absolutamente solos. Hubo, como es de imaginar, un copiadero frenético. Los estudiantes avanzados les pasaban a los otros las respuestas en los baños. Todos salieron confiados en su pase y hasta en una alta calificación. A los pocos días, en la entrega de las boletas, nos dimos cuenta de que el maestro había aprobado a un treinta o cuarenta por ciento del salón. Las calificaciones que había puesto eran perfectas. Nos conocía a todos. No nos había juzgado por un papel, sino por los méritos de cada trayectoria.
Nos enseñó a amar las matemáticas como se ama la poesía o la historia. Como a una musa que no exige sólo inspiración e imaginación, sino precisión, constancia y coherencia. Nos transmitió un código ético hecho de observación y fundamentación. Nos regaló el método científico en cada rúbrica: QED, Queda Esto Demostrado.
Enero de 1969, Sala de Seminarios de El Colegio de México, Guanajuato 125. Luis González y González, maestro de historia, imparte su primera clase a la nueva promoción de estudiantes del doctorado. A los 43 años de edad acababa de publicar su obra maestra: Pueblo en vilo. Tenía una gran melena y un bigotillo bien recortado que le daba una vaga semejanza con Clark Gable. A mis compañeros (Héctor Aguilar Camín, Carmen Castañeda, Álvaro López Miramontes, entre otros) les sorprendió, como a mí, el tono campechano de este michoacano. Yo había acudido de oyente a alguna de sus clases y me había encantado su estilo: "la verdad -dijo más o menos- es que a Santa Anna no le importaba el poder sino las peleas de gallos", y de allí se explayó en su narración de la vida cotidiana en el pueblo de Tlalpan, donde el seductor caudillo apostaba y ganaba. Descubrimiento maravilloso: ¡Se podía uno reír escuchando una clase de historia! El curso de doctorado era cosa muy seria para el currículo: "Teoría y método de la historia", y Luis González le imprimía una claridad aristotélica -salpicada de ocurrencias- que aún puede apreciarse en su maravilloso libro El oficio de historiar.
Era un maestro excepcional en clase, pero no creía en las aulas sino en la conversación en el café de El Colegio, en el restaurante "La Bella Italia" de la contigua avenida Álvaro Obregón o en su modesta casa de la calle de Carlos Pereyra, en la colonia Viaducto Piedad. La charla animadísima podía tocar los temas más variados de la historia mexicana y universal pero nunca asumía la forma de una prédica sino de una sutil provocación para suscitar ideas y lecturas: "la verdad -decía por ejemplo- es que nadie ha descubierto nunca las razones de la Primera Guerra Mundial, porque es inexplicable". Esa frase era en sí misma la postulación de una filosofía y una teoría de la historia en la que la explicación (el por qué de las cosas) es menos importante que la comprensión (el cómo de las cosas, su sentido interno de los actos).
Era alérgico a la pontificación, la solemnidad, el dogmatismo, el adocenamiento. Insinuaba un tema, una visión, para que sus alumnos descubrieran la verdad por sí mismos. Si se perdían en el laberinto, los dejaba perderse y errar en el desconcierto o la confusión hasta que él, con una frase, mostraba la luz al final del túnel. Aunque impartió clases en varias instituciones (de eso vivió siempre, con eso mantuvo a su numerosa prole) pensaba que un historiador era ante todo un escritor: "escriba una obra, no una tesis". Buscaba la verdad histórica como un científico y la expresaba como un artista. Era lector del mejor lector, de Borges. Veía el espectáculo del mundo, y la vida de México, con humor, lucidez y escepticismo.
(Reforma, 26 mayo 2013)
Historiador, ensayista y editor mexicano, director de Letras Libres y de Editorial Clío.