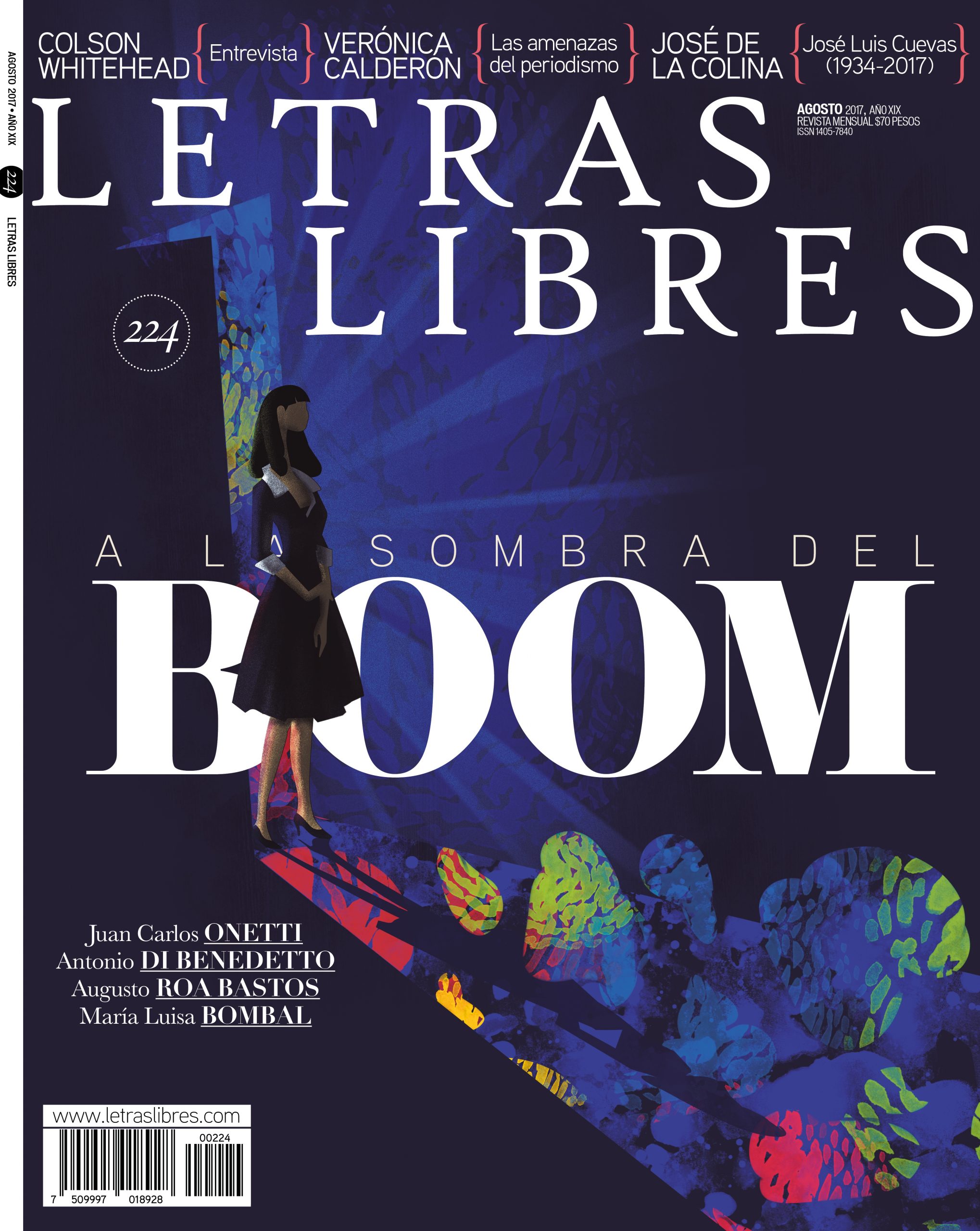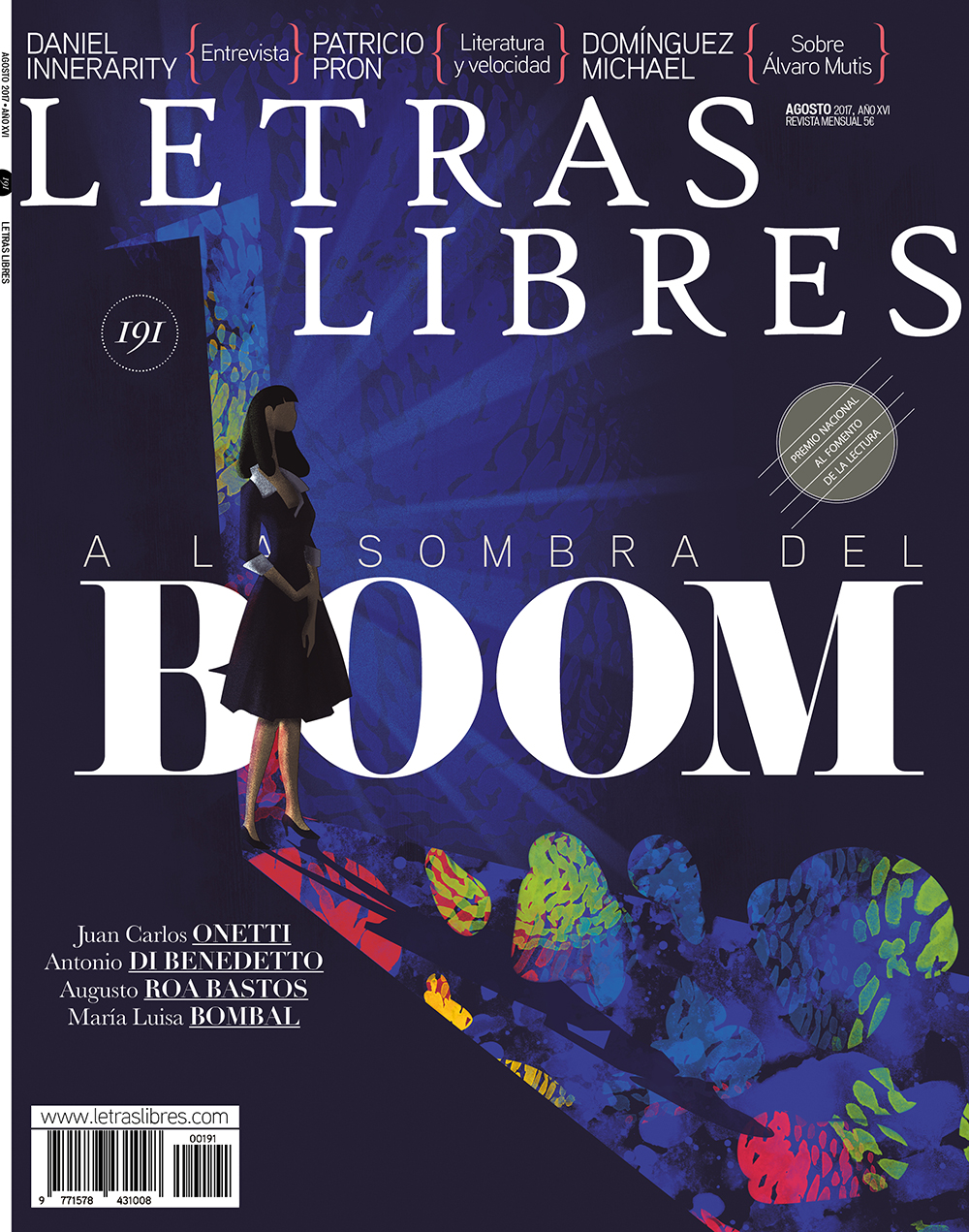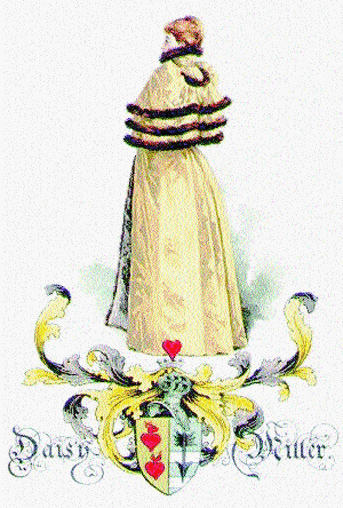Los peligros del populismo son por todos conocidos. Da lo mismo si luchan por el socialismo del siglo XXI o la renovación del capitalismo del siglo XV, el centro de su discurso tiene que ver con las élites a las que culpan de todos o de casi todos los males. Más allá de la izquierda y la derecha, dice el populista, está el sentido común del pueblo, del hombre común, convertido en nación, raza, clase obrera, continente.
Extrañamente, de alguna forma esa idea de estar más allá de la izquierda y la derecha es algo que comparten con el elitismo, o la tecnocracia, como se suele llamar el gobierno de los posgraduados, los especialistas. El gobierno de los mejores comparte con el de los peores la idea de que las ideas importan menos que quienes las emiten.
El populismo y el elitismo se piensan a sí mismos como dos ideas fundamentalmente prácticas. El populismo compara el Estado con la casa o el almacén que el votante sabe ordenar sin que los sabiondos le digan qué hacer y qué no. El elitista suele elegir como ejemplo el cenáculo de la universidad o, en su defecto, un directorio de empresa, una junta de accionistas altamente informados que saben de “políticas públicas”, es decir de políticas sin público, es decir de política sin políticos. De manera distinta, el elitismo y el populismo desconfían de la democracia representativa, sistema que institucionaliza la voluntad del pueblo pero que somete al mismo tiempo a la élite al perpetuo juicio y control del vulgo. El líder o sus ministros, el rey o sus barones, cuando son los adecuados, no deben estar para obedecer los designios de la ruleta rusa de las elecciones. ¿Para qué cambiar a los elegidos por la fortuna, la fuerza o las notas en la universidad? ¿Por qué permitir la incerteza de dejar de ser o no ser nunca popular? El populista cree que el diálogo debe ser entre el líder y el pueblo sin intermediario. El elitista sueña con quitar al pueblo y al líder de la ecuación y quedarse solo con los intermediarios.
El populismo de Trump, como el de Chávez, como el de Perón o la familia Le Pen, es fruto de una rebelión contra el elitismo que suele anteceder siempre a su llegada al poder. La conjura de los necios es quizás justamente la de los sabios, que ni en Venezuela ni en Estados Unidos ni en Francia supieron ver que su retórica desideologizada, su infantilización permanente del público y finalmente su cercanía incestuosa con la élite económica eran el terreno fértil de los fuertes, los inescrupulosos que encuentran en la corrupción de los bellos, de los inteligentes, de los sabios, una especie de santificación de sus propios negocios, chantajes, mentiras o robos francos y abiertos. El populista en todos estos países y otros más no pretende ser mejor que la élite que reemplaza, le basta solo con demostrar en los hechos que esta era vendible, arrendable, que carecía justamente de la dignidad, de la enaltecida superioridad de que hacía gala.
La unión de las nuevas tecnologías y la crisis económica hace patente como nunca la distancia entre las élites y el pueblo. La sociedad de la información o del conocimiento divide de manera más patente que nunca a los que saben, los que emprenden, los que se atreven, los que tienen en la casa biblioteca, idiomas, experiencias, de los que no. El obrero de Detroit cree que el puesto de trabajo que perdió se fue a México. No sabe, no quiere saber, nadie quiere que sepa, que ese puesto de trabajo ya no existe, que lo llena una máquina o más bien un nuevo sistema de fabricación de autos que hace inútil su presencia aunque peligrosa su ausencia.
La realidad inasumible de la nueva economía son justamente esos miles y miles de personas que no trabajan o lo hacen en puestos innecesarios, en superfluas pero ahogantes jornadas en las que todos jugamos en ocuparnos. El populismo no les miente a los obreros del carbón cuando les recuerda hasta qué punto las élites los encuentran obsoletos e innecesarios. Tampoco les mienten cuando les dicen que hay dinero de más para alimentarlos, vestirlos y permitirles pasar sus vacaciones, ojalá largas, en cualquier playa del mundo.
El populismo empieza a mentir recién cuando agita ante esos desempleados el fantasma de un mundo ido, un pasado prometedor que ya no volverá. Entre el pasado que la nostalgia embellece y el futuro que la ansiedad aprieta, es normal que las mayorías elijan el primero. La élite parece haberse despreocupado de lo único que debería ocuparle: la dura tarea de organizar el presente. Preocuparse desde el conocimiento técnico de la reconversión de esos obreros, de esos mineros, de esos funcionarios, que no aprendieron a tiempo a ablandar más sus habilidades blandas.
El presente no puede tener ni el encanto de la nostalgia ni el vértigo del futuro, pero resulta apasionante porque pide todo nuestro ingenio, nuestra capacidad de escuchar y de ver. Porque permite quizás entrever por primera vez el perfil de esa sociedad del ocio que Bertrand Russell creía inevitable. Organizar la libertad, no encuentro otra definición de la política en democracia. Mareados en las sirenas del pasado que ya no fue y del futuro que no será, populistas y elitistas han renunciado a la dura y apasionante tarea de preguntarse por el votante de ahora mismo. ~