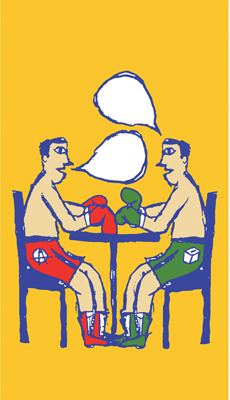Hace un año, 131 alumnos de la Universidad Iberoamericana realizaron un acto de repudio contra la descalificación y el desprecio del que habían sido objeto en su propia escuela por los líderes del Partido Revolucionario Institucional y el parasitario Partido Verde Ecologista, tras una visita a sus instalaciones del entonces candidato Enrique Peña Nieto.
De aquello nació un movimiento de jóvenes que dio vida a las mortecinas campañas políticas de 2012. De inmediato, políticos e intelectuales de izquierda los arroparon, cargaron sobre sus hombros la responsabilidad de democratizar el país, de producir “un verdadero despertar ciudadano que permitirá enderezar el rumbo de este país dolido”, de dar un vuelco a las tendencias en los comicios federales, y aun pretendieron usarlos a favor de su candidato.
Además de las parrafadas para equiparar aquello con las revueltas populares de 2010 y 2011 en el mundo árabe, medios como La Jornada hicieron de las protestas y las iniciativas de los muchachos un parque temático llamado “primavera mexicana” que declararon inaugurada el 26 de mayo y que cerraron solo dos meses después, el 28 de julio.
Los opinadores de la prensa se entregaron sin reservas a la adulación, cuando se requería autocrítica. El movimiento se desdibujó en la reiteración, en los deslindes de personajes y de acciones convocadas. Más tarde llevaron a varios a Televisa, cabeza del duopolio al que habían dirigido sus más duras críticas como movimiento, les dieron un sueldo como elenco de un programa sin filtro, en el cual hablaron de temas apasionantes como la “bonditud” o de cómo es natural que la pobreza lleve a los padres de familia a abusar de sus hijas (minuto 1:33). Así los anularon. Así se anularon.
Reivindicar el derecho a la discrepancia y reclamar veracidad a los medios en las calles no fue suficiente. Como advertía Jesús Silva-Herzog Márquez en los días previos a la elección, los muchachos y quienes estuvieron con ellos en la plaza se convencían de que ahí estaba expresada la nación verdadera, que sus consignas eran la voluntad popular y que tenían la fuerza para cambiar la historia. Pero no fue así.
El romance terminó cuando los jóvenes perdieron su valor de uso electoral. Salieron de escena los estudiantes que orgullosos mostraban su rostro y su credencial en un video y en su lugar entraron los porros armados con palos y tubos, embozados con paliacates, trapos y pasamontañas.
Primero tomaron las oficinas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México para hacerse del control del gobierno universitario, que entregaron a una facción después de seis meses. Más tarde, llegaron aquellos que participaron en los disturbios del 1 de diciembre y a quienes se vio destruyendo y saqueando comercios en las calles de la ciudad de México.
Luego vinieron más. Los que, en contra de actualizar los programas de estudio, asaltaron la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, donde rompieron ventanales con sillas, palos y escritorios para ingresar a las oficinas que ocuparon por 14 días. En su apoyo, otra veintena con el rostro cubierto destruyó cristales de los accesos a la torre de Rectoría de la UNAM para tomar el inmueble y montar un campamento por 12 días. Finalmente, y en solidaridad con estos, y con aquéllos, otro grupo tomó por nueve horas la Rectoría de la UAM-Iztapalapa…
En el espacio público donde otros ejercen su derecho a la protesta, estos ejercen desde el anonimato. Los medios les llaman genéricamente “encapuchados” —con excepción de La Jornada que dio trato de “paristas” a los asaltantes de la UACM y “encapuchados” a los de la UNAM— y conforman una generación desencantada, con nulas oportunidades, guiada por una minoría violenta que sufre “la enfermedad infantil del izquierdismo” (explicada en este texto) y que logra atención así: por la vía violenta.
Las capuchas, los rostros cubiertos, sin embargo, no son extensión natural de “un encono social que ha sido privado de cualquier cauce legal de expresión”, como se ha querido ver, incluso estableciendo algún símil con el EZLN. En el caso de la irrupción zapatista de 1994, la máscara tuvo un peso fundamental en el discurso de las reivindicaciones indígenas. Como alguien escribía en aquellos días, la capucha fue un símbolo dual que ocultaba un rostro (el de sus voceros) para construir otro (el colectivo); esconderse para perder la individualidad y construir legitimidad. Una legitimidad que permitió al grupo hablar desde la tribuna de la Cámara de Diputados.
La máscara de esta juventud multiusos que emancipa pueblo de universidad en universidad, que toma escuelas en calidad de simpatizante del Partido del Trabajo y en sus ratos libres documenta la represión, oculta otras cosas. Como escribía Hugo García Michel, encubre a “los principales beneficiarios políticos de todo este desmadre, esos otros embozados que mueven los hilos y llevan doble capucha”.
Se acabó la adulación a aquel “canto joven” que comenzó en Santa Fe y cobró “claridad frente a las instalaciones de Televisa”. Este año no interesan sus votos o lo legítimo de sus demandas, sino su izquierdismo y su enojo. Se acabó la primavera.
Periodista. Autor de Los voceros del fin del mundo (Libros de la Araucaria).