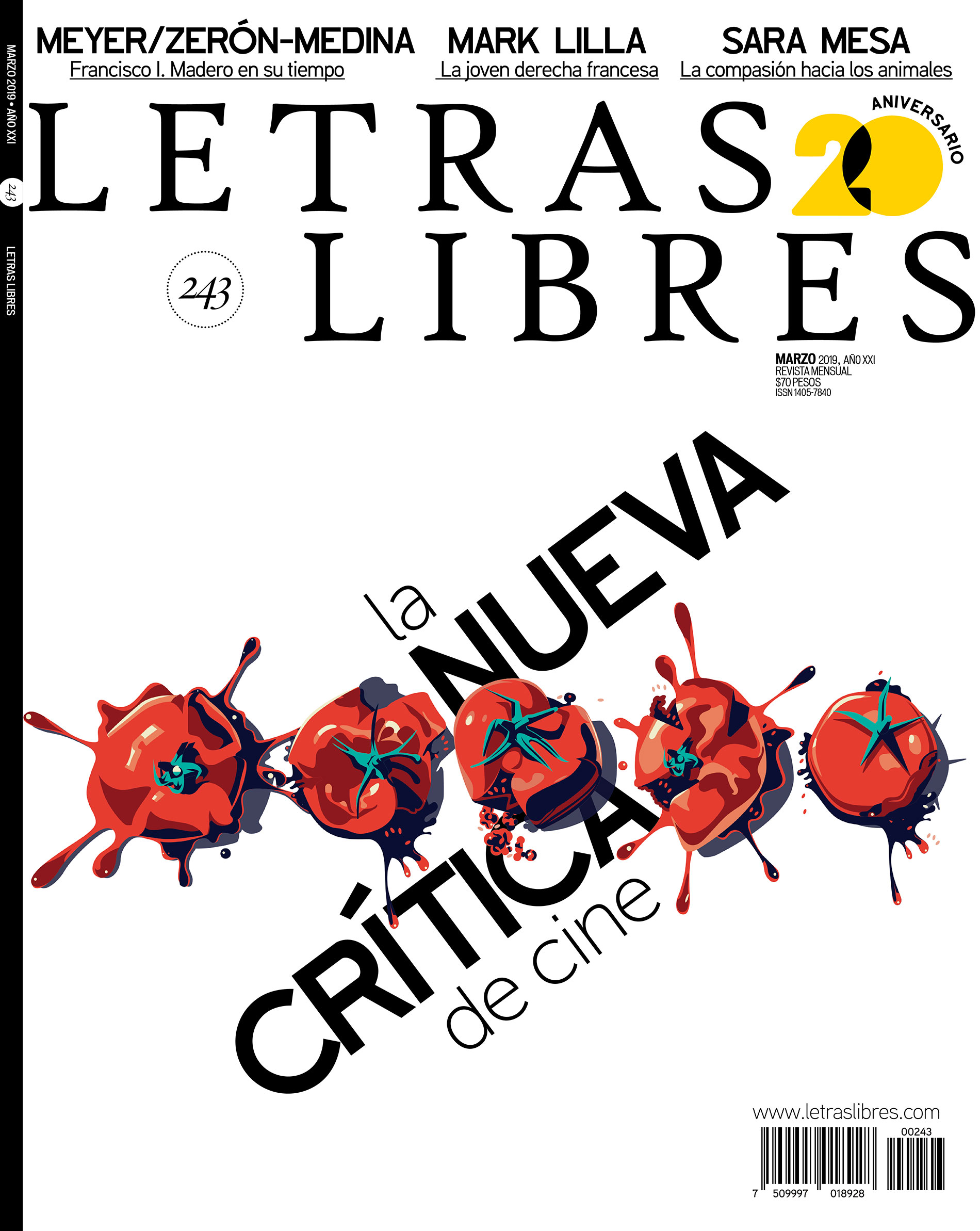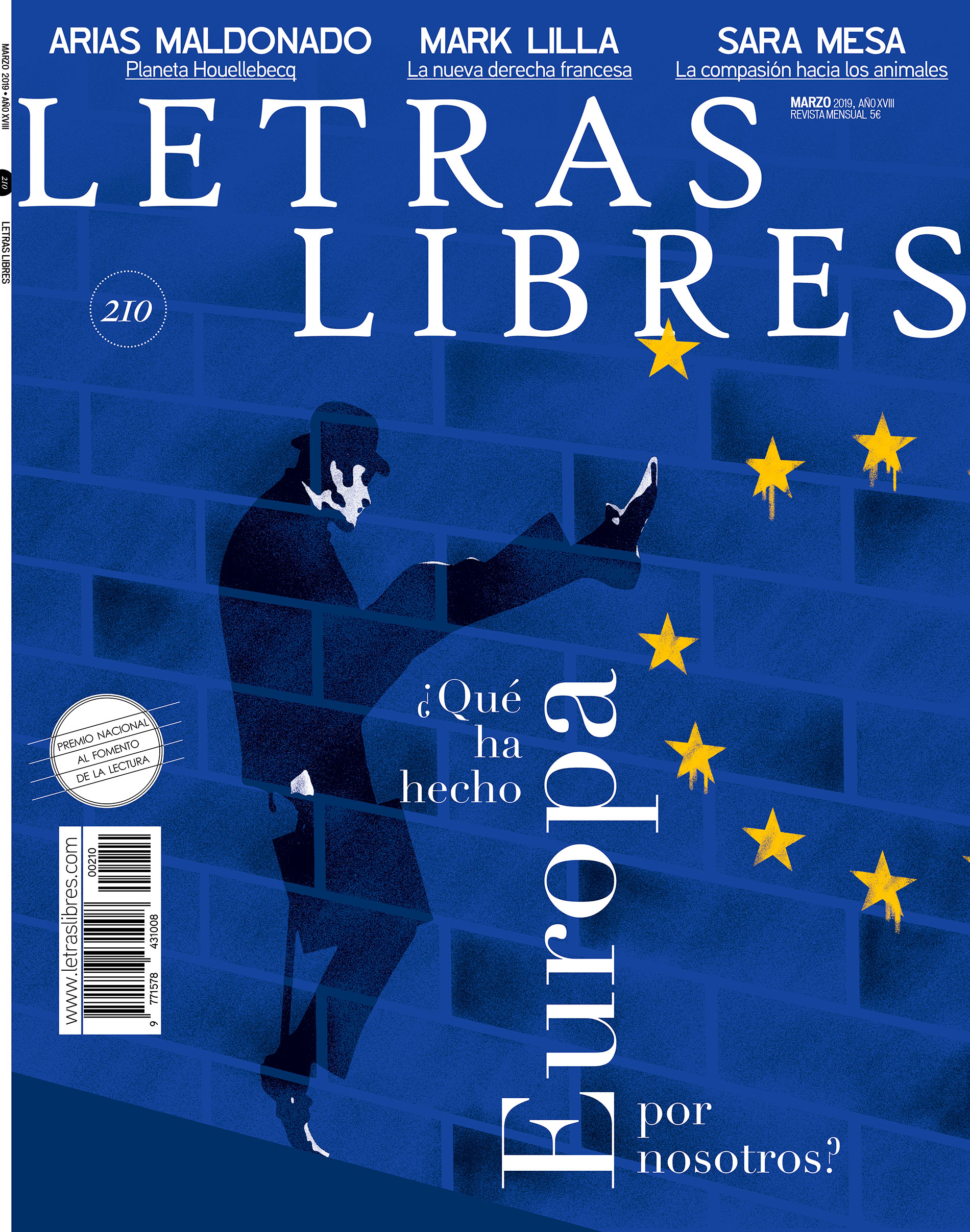En febrero del año pasado el Congreso de Acción Política Conservadora (CAPC) celebró su convención anual en Washington D. C. Esta reunión es una especie de Davos de derechas donde insiders y aspirantes acuden a ver qué hay de nuevo. El orador inaugural, no tan nuevo, era el vicepresidente Mike Pence. La nueva oradora, muy nueva, era una estilosa francesa, todavía veinteañera, llamada Marion Maréchal-Le Pen.
Marion, como la llaman en Francia, es nieta de Jean-Marie Le Pen, fundador del partido de extrema derecha Frente Nacional, y sobrina de Marine Le Pen, su actual presidenta. Los franceses conocieron a Marion como niña, resplandeciente en los brazos de su abuelo, en los carteles de campaña, y nunca ha desaparecido de la escena pública. En 2012, a los veintidós años, entró en el Parlamento como la diputada más joven desde la Revolución francesa. Pero decidió no presentarse a la reelección en 2017, bajo el pretexto de que quería pasar más tiempo con su familia. En vez de eso, ha estado haciendo grandes planes.
((El verano pasado tanto ella como el Frente Nacional cambiaron de nombre. Ella se ha quitado el Le Pen e insiste en que la llamen simplemente Marion Maréchal. Mientras tanto, su tía ha dado otro nombre oficial a su partido: el Rassemblement National (RN). Rassembler en la jerga política francesa significa unir y unificar a la gente para un propósito común, como la big tent en inglés estadounidense.
))
Su discurso en el CAPC fue inusual, y uno se pregunta qué pensaría de ella el madrugador público. A diferencia de su abuelo y su tía, que tienden a la exaltación, Marion siempre está calmada y contenida, parece sincera y tiene inclinaciones intelectuales. Con un acento francés leve y encantador, empezó contrastando la independencia de Estados Unidos con el “sometimiento” de Francia a la Unión Europea: como miembro de la UE, sostenía, no puede establecer su política económica o exterior o defender sus fronteras contra la inmigración ilegal y la presencia de una “contrasociedad” islámica en su territorio.
Pero luego se lanzó en una dirección sorprendente. Ante un público republicano de absolutistas de la propiedad privada y fanáticos de los derechos de las armas, atacó el principio del individualismo, proclamando que el “reino del egoísmo” estaba detrás de todos los males sociales. Como ejemplo señaló una economía global que convierte a los trabajadores extranjeros en esclavos y deja a los empleados locales sin trabajo. Luego cerró elogiando las virtudes de la tradición, con una máxima que a menudo se atribuye a Gustav Mahler: “La tradición no es el culto a las cenizas, es la transmisión del fuego.” No hace falta decir que esta era la única referencia de un orador del CAPC a un compositor alemán del siglo XIX.
Algo nuevo está ocurriendo en la derecha europea, e implica algo más que los estallidos xenófobos populistas. Se desarrollan ideas y se establecen redes transnacionales para diseminarlas. Los periodistas han tratado como un mero proyecto de vanidad los esfuerzos de Steve Bannon para unir a partidos y líderes populistas bajo el paraguas de lo que llama The Movement. Pero sus instintos, como en la política estadounidense, van acordes con los tiempos. (De hecho, un mes después de la aparición de Marion en el CAPC, Bannon habló en la convención anual del Frente Nacional.) En países tan diversos como Francia, Polonia, Hungría, Austria, Alemania e Italia, se están haciendo esfuerzos por desarrollar una ideología coherente que movilice a europeos enfadados por la inmigración, la deslocalización económica, la Unión Europea y la liberalización social, con la intención de que luego utilicen esa ideología para gobernar. Ahora es el momento de empezar a prestar atención a las ideas de lo que parece ser un Frente Popular en evolución y de derecha. Francia es un buen sitio para empezar.
La izquierda francesa, apegada a su laicismo republicano, nunca ha mostrado mucha sensibilidad hacia la vida católica y a menudo no se da cuenta de cuándo se cruza una línea. A comienzos de 1984 el gobierno de François Mitterrand propuso una ley que habría puesto a las escuelas católicas bajo mayor control gubernamental y presionado a sus profesores para que se convirtieran en empleados públicos. Ese junio un millón de católicos se manifestaron en París para protestar, y muchos más lo hicieron por todo el país. El primer ministro de Mitterrand, Pierre Mauroy, se vio obligado a dimitir, y la propuesta se retiró. Fue un momento importante para los católicos seglares, que descubrieron que pese al laicismo oficial del Estado francés seguían siendo una fuerza cultural, y a veces podían ser una fuerza política.
En 1999 el gobierno del presidente gaullista Jacques Chirac aprobó una ley que creaba un nuevo estatus legal, denominado pacte civil de solidarité (pacto civil de solidaridad, o PACS), para parejas que llevaran tiempo juntas pero no querían casarse, en torno a cuestiones de herencia y otros asuntos vitales. Los PACS, que llegaron poco después de la epidemia del vih/sida, se crearon en buena medida para ayudar a la comunidad gay, pero pronto se hicieron populares entre las parejas heterosexuales que querían un vínculo más fácil de disolver. El número de parejas heterosexuales que se registran como pacsées cada año se acerca al de las que se casan, y el acuerdo para gays y lesbianas carece de controversia.
A partir de ese éxito, en la campaña por la presidencia francesa en 2012 el candidato socialista François Hollande prometió legalizar el matrimonio del mismo sexo y extender los derechos de adopción, entre otros, para las parejas gays y lesbianas. Mariage Pour Tous –matrimonio para todos– era el eslogan. Una vez que estuvo en el cargo, Hollande trató de cumplir su promesa de campaña, pero repitió el error de Mitterrand y no anticipó la fuerte reacción de la derecha contra él. Poco después de su inauguración, una red de seglares, muchos de ellos venidos de grupos de oración católicos pentecostales, empezó a formarse. Se denominaron La Manif Pour Tous, la manifestación para todos.
En enero de 2013, justo antes de que el Parlamento aprobara el matrimonio gay, La Manif pudo reunir en París a más de trescientas mil personas en una manifestación en contra, para perplejidad del gobierno y de los medios. Lo que más les sorprendía era la atmósfera lúdica de la protesta, más parecida a un desfile del orgullo gay que a un peregrinaje a Santiago de Compostela. Había muchos jóvenes manifestándose, pero en vez de pancartas con los colores del arcoíris ondeaban otras de color rosa y azul que representaban a niños y a niñas. Los eslóganes de los carteles tenían un sabor a mayo del 68: “François, resiste; demuestra que existes.” Para colmo, la portavoz de La Manif era una cómica vestida con extravagancia conocida como Frigide Barjot y tocó en un grupo llamado los Dead Pompidou’s.
¿De dónde salía toda esa gente? Después de todo, Francia ya no es un país católico, o eso nos han dicho. Aunque cada vez menos gente bautiza a sus hijos y asiste a misa, casi dos tercios de los franceses se siguen identificando como católicos, y en torno al 40% de ellos se declaran “practicantes”, sea lo que sea que eso signifique. Lo que es aún más importante es que, como mostraba un estudio de Pew el año pasado, los franceses que se identifican como católicos –especialmente los que asisten a misa de manera habitual– son significativamente más derechistas en sus opiniones políticas que los que no.
Esto es consistente con tendencias de Europa Oriental, donde el centro de investigaciones Pew encontró que la autoidentificación con la religión cristiana ortodoxa ha subido, junto al nacionalismo, frente a lo que se esperaba tras 1989. Eso puede indicar que la relación entre la identificación política y religiosa está cambiando en Europa: la afiliación religiosa ya no es lo que ayuda a determinar las opiniones políticas, sino que las opiniones políticas contribuyen a determinar si uno se identifica como religioso. Las condiciones para un movimiento nacionalista cristiano empiezan a encajar, como dice desde hace tiempo el primer ministro húngaro Viktor Orbán.
Fuera lo que fuese que motivaba a los miles de católicos que participaron en La Manif original y manifestaciones similares por toda Francia, pronto produjo frutos políticos.
((También inspiró el espectacular suicidio de uno de sus defensores, el historiador nacionalista Dominique Venner, que unos días después de que se aprobase la ley del matrimonio homosexual dejó una nota de suicidio en el altar de la catedral de Notre Dame y enseguida se voló los sesos delante de más de mil turistas y fieles.
))
Algunos de sus líderes formaron rápidamente un grupo de acción política denominado Sens Commun, que, aunque pequeño, estuvo a punto de contribuir a la elección de un presidente en 2017. Su candidato preferido era François Fillon, un tradicional ex primer ministro y católico conservador militante que apoyaba en público a La Manif y tenía estrechos vínculos con Sens Commun. Fue explícito sobre sus opiniones religiosas en las primarias de su partido, los Republicanos, a finales de 2016 –se oponía al matrimonio, la adopción y la gestación subrogada para parejas gays y lesbianas– y sorprendió a todo el mundo al ganar. Fillon salió de las primarias con cifras muy altas en las encuestas y, ante la profunda impopularidad del Partido Socialista tras los años de Hollande y la incapacidad del Frente Nacional para obtener el apoyo de más de un tercio del electorado francés, muchos lo consideraban el favorito.
Pero, justo cuando Fillon empezaba su campaña nacional, Le Canard Enchaîné, una revista que mezcla la sátira con el periodismo de investigación, reveló que su mujer había recibido más de medio millón de euros por sinecuras, y que él había aceptado varios favores de empresarios, incluyendo –a lo Paul Manafort– trajes que valían decenas de miles de euros. Para un hombre que se presentaba bajo el eslogan “El coraje de la verdad” era un desastre. Fue imputado y parte de su equipo lo abandonó, pero se negó a renunciar a la competición. Eso abrió un hueco para el vencedor final, el centrista Emmanuel Macron. Pero deberíamos tener en cuenta que, a pesar del escándalo, Fillon sacó el 20% de los votos en la primera ronda, frente al 24% de Macron y el 21% de Le Pen. Si no hubiera implosionado, había bastantes posibilidades de que fuera presidente y de que nos estuviéramos contando historias muy distintas sobre lo que está pasando en Europa hoy en día.
La campaña de la derecha católica contra el matrimonio igualitario estaba condenada al fracaso, y fracasó. Una gran mayoría de los franceses apoya el matrimonio gay, aunque solo unas siete mil parejas lo contraen al año. Pero hay muchas razones para pensar que la experiencia de La Manif podía afectar a Francia en el futuro.
La primera razón es que revelaba la existencia de un espacio ideológico entre los Republicanos mainstream y el Frente Nacional, que nadie estaba ocupando. Los periodistas tienden a presentar una imagen demasiado simple del populismo en la política europea contemporánea. Imaginan que una línea clara separa los partidos conservadores tradicionales como los Republicanos, que aceptan el orden europeo neoliberal, de los xenófobos populistas como el Frente Nacional, que derribaría la UE, destruiría las instituciones liberales y echaría a tantos inmigrantes, sobre todo musulmanes, como fuera posible.
Esos periodistas han tenido problemas para imaginar que podría haber una tercera fuerza en la derecha que no está representada ni por los partidos del establishment ni por los populistas xenófobos. Esta estrechez de miras ha hecho difícil que incluso curtidos observadores entiendan a los que apoyan La Manif, que se movilizaron en torno a lo que los estadounidenses llaman “asuntos sociales” y piensan que no tienen un verdadero hogar político en la actualidad. Los Republicanos no tienen una ideología que los gobierne, más allá de una economía globalista y la adoración del Estado, y al mantener su herencia laica gaullista han tratado los asuntos morales y religiosos como cuestiones estrictamente personales, al menos hasta la anómala candidatura de Fillon. El Frente Nacional es casi igual de laico y todavía menos coherente en lo ideológico, tras haber servido más como refugio para el detritus de la historia –colaboracionistas de Vichy, pieds-noirs resentidos expulsados de Argelia, románticos de Juana de Arco, odiadores de judíos y musulmanes, skinheads– que como partido con un programa positivo para el futuro de Francia. Un alcalde que en el pasado había sido cercano al Frente la llama con acierto “la derecha de Dien Bien Phu”.
La otra razón por la que La Manif podría seguir importando es que fue una experiencia decisiva en términos de autoconciencia para un grupo de brillantes jóvenes intelectuales, sobre todo conservadores católicos, que se ven como la vanguardia de esta tercera fuerza. En los últimos cinco años se han convertido en una presencia mediática: escriben en periódicos como Le Figaro y semanarios como Le Point y Valeurs Actuelles, han fundado nuevas revistas y páginas web (Limite, L’Incorrect), publican libros y aparecen regularmente en televisión.
((Pascale Tournier, Le vieux monde est de retour. Enquête sur les nouveaux conservateurs (“El viejo mundo ha vuelto. Un estudio sobre los nuevos conservadores”) (París, Stock, 2018).
))
Es difícil saber si vendrá algo políticamente significativo de esta actividad, ya que las modas intelectuales en Francia cambian tanto como el plat du jour. El verano pasado dediqué algo de tiempo a leer y conocer a estos jóvenes escritores en París y descubrí algo más parecido a un ecosistema que a un movimiento cohesivo y disciplinado. Comparten dos convicciones: que un conservadurismo robusto es la única alternativa coherente a lo que llaman el “cosmopolitismo liberal de nuestro tiempo”, y que se pueden encontrar recursos para ese conservadurismo en ambos lados de la línea divisoria tradicional entre izquierda y derecha. Y, lo que todavía resulta más sorprendente, todos son fans de Bernie Sanders.
El ecumenismo intelectual de estos escritores resulta evidente en sus artículos, que vienen salpicados de referencias a George Orwell, la escritora y activista mística Simone Weil, el anarquista del siglo XIX. Pierre-Joseph Proudhon, Martin Heidegger y Hannah Arendt, el joven Marx, el filósofo católico exmarxista Alasdair MacIntyre y sobre todo el historiador estadounidense políticamente izquierdista y culturalmente conservador Christopher Lasch, cuyas ingeniosas observaciones –“la falta de arraigo lo desarraiga todo, salvo la necesidad de raíces”– se repiten como mantras. Como era previsible, rechazan la Unión Europea, el matrimonio igualitario y la inmigración masiva. Pero también rechazan los mercados financieros no regulados, la austeridad neoliberal, la modificación genética, el consumismo y AGFAM (Apple-Google-Facebook-Amazon-Microsoft).
Esta mélange puede parecernos extraña, pero es mucho más consistente que las posiciones de los conservadores estadounidenses contemporáneos. El conservadurismo continental que se remonta al siglo XIX siempre ha descansado en una concepción orgánica de la sociedad. Ve Europa como una sola civilización cristiana compuesta por diferentes países con distintas lenguas y costumbres. Esos países están compuestos por familias, que son organismos, también, con papeles y deberes diferentes pero complementarios para madres, padres e hijos. Según esta visión, la tarea fundamental de la sociedad es transmitir el conocimiento, la moralidad y la cultura a las generaciones futuras, perpetuando la vida del organismo civilizatorio. No debe servir como una aglomeración de individuos autónomos con derechos individuales.
La mayoría de los argumentos de esos jóvenes conservadores franceses reflejan esta concepción orgánica. ¿Por qué consideran que la Unión Europea es un peligro? Porque rechaza los cimientos culturales-religiosos de Europa e intenta fundarla en el interés económico de los individuos. Para empeorar las cosas, sugieren, la UE ha alentado la inmigración de personas procedentes de una civilización distinta e incompatible (el islam), estirando todavía más los viejos vínculos. Después, en lugar de alimentar la autodeterminación y una saludable diversidad entre los países, la UE ha dado un golpe de Estado en nombre de la eficiencia económica y la homogeneización, centralizando el poder en Bruselas. Finalmente, al presionar a los países para que se adapten a onerosas políticas fiscales que solo benefician a los ricos, la UE ha evitado que estos cuiden de sus ciudadanos más vulnerables y que mantengan la solidaridad social. Ahora, desde su punto de vista, la familia debe defenderse en un mundo económico sin fronteras, en una cultura que ignora voluntariamente sus necesidades. A diferencia de sus equivalentes estadounidenses, que celebran las fuerzas económicas que más ponen en tensión a “la familia” que idolatran, los jóvenes conservadores franceses también aplican su versión orgánica a la economía y argumentan que debe supeditarse a las necesidades sociales.
Lo más sorprendente para un lector estadounidense es el fuerte ecologismo de estos jóvenes escritores, que tienen la idea de que los conservadores deberían, bueno, conservar. Su mejor revista es un trimestral colorido y bien diseñado, Limite, subtitulado “Revista de ecología integral”, que publica críticas a la economía neoliberal y la degradación medioambiental más severas que cualquier cosa que puedas encontrar en la izquierda estadounidense. (No hay negacionismo del cambio climático aquí.) Algunos escritores defienden el decrecimiento; otros leen a Proudhon y defienden una economía descentralizada de colectividades locales. Otros han dejado la ciudad y escriben sobre sus experiencias llevando granjas orgánicas, mientras denuncian negocios agrícolas, cosechas modificadas genéticamente y la suburbanización que avanza. Todos parecen inspirarse en la encíclica del papa Francisco Laudato si’ (2015), una amplia declaración de enseñanza social católica sobre el medio ambiente y la justicia social.
Al surgir de La Manif, las opiniones de estos jóvenes conservadores sobre la familia y la sexualidad corresponden al catolicismo tradicional. Pero los argumentos que presentan son estrictamente laicos. Cuando defienden un regreso a las viejas normas señalan problemas reales: el descenso del número de familias que se forman, el retraso de la edad de tener hijos, el incremento de familias monoparentales, adolescentes que se educan en el porno y están confusos sobre su sexualidad, y padres e hijos agobiados que comen por separado mientras miran sus móviles. Todo esto, sostienen, es el resultado de nuestro individualismo radical, que nos ciega a la necesidad social de familias fuertes y estables. Lo que estos jóvenes católicos no pueden ver es que las parejas gays que se quieren casar y tener hijos quieren crear esas familias y transmitir sus valores a otra generación. No existe un instinto más conservador.
Varias mujeres jóvenes han estado promoviendo algo que llaman “alterfeminismo”, que rechaza lo que ven como el “fetichismo de la carrera” del feminismo contemporáneo, que sin pretenderlo refuerza la ideología capitalista que postula que ser esclava de un jefe es sinónimo de libertad. En modo alguno sostienen que las mujeres se deberían quedar en casa si no quieren hacerlo; más bien, piensan que las mujeres necesitan una imagen más realista de sí mismas que la que les dan el capitalismo y el feminismo contemporáneos. Marianne Durano, en su reciente Mon corps ne vous appartient pas (“Mi cuerpo no os pertenece”), escribe:
Somos las víctimas de una visión del mundo en la que se supone que debemos vivir la vida hasta los veinticinco, trabajar como locas entre los veinticinco y los cuarenta (la edad en la que estás al fondo del vertedero profesional), evitar los compromisos y tener hijos antes de los treinta. Todo esto va totalmente en contra del ritmo de las vidas de las mujeres.
Eugénie Bastié, otra feminista, ataca a Simone de Beauvoir en su libro Adieu mademoiselle. Elogia la lu- cha del feminismo de la primera ola para alcanzar la igualdad de derechos para las mujeres, pero critica a Beauvoir y a las siguientes feministas francesas por “descorporeizar” a las mujeres y tratarlas como criaturas que piensan y desean pero no se reproducen y que, en general, al final quieren tener maridos y familias.
Al margen de lo que uno piense de estas ideas conservadoras sobre la sociedad y la economía, forman una visión coherente del mundo. No se puede decir lo mismo sobre la derecha y la izquierda sistémicas en la Europa actual. La izquierda se opone a la fluidez incontrolada de la economía global y quiere controlarla por el bien de los trabajadores, mientras celebra la inmigración, el multiculturalismo y los roles fluidos de género que rechazan grandes cantidades de obreros. La derecha sistémica invierte estas posiciones: denuncia la circulación libre de personas por desestabilizar la sociedad, mientras promueven la libre circulación del capital, que hace exactamente eso. Los conservadores franceses critican la fluidez incontrolada en sus vertientes neoliberal y cosmopolita.
Pero ¿qué proponen exactamente en su lugar? Como los marxistas del pasado, que se mostraban imprecisos sobre lo que implicaba en concreto el comunismo, parecen menos preocupados por definir el orden que tienen en la cabeza que por trabajar para establecerlo. Aunque solo son un grupo pequeño sin seguimiento popular, ya se plantean grandes cuestiones estéticas. (El sentido de las revistas pequeñas es pensar en ellas a lo grande.) ¿Se podrían restaurar las conexiones orgánicas entre individuos y familias, familias y naciones, naciones y civilización? Si es así, ¿cómo? ¿A través de la acción política directa? ¿Buscando el poder político de forma directa? ¿O encontrando una forma de transformar lentamente la cultura occidental desde dentro, como un preludio para establecer una nueva política? La mayoría de esos escritores creen que primero necesitan cambiar mentes. Por eso no pueden pasar un artículo, o una comida, sin mencionar a Antonio Gramsci.
Gramsci, uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano, murió en 1937 tras un largo encarcelamiento en las prisiones de Mussolini, y dejó montones de cuadernos con pensamientos fértiles sobre la política y la cultura. Se le recuerda especialmente por el concepto de “hegemonía cultural” –la idea de que el capitalismo solo se sostiene por la relación de fuerzas de producción, como pensaba Marx, pero también por asunciones culturales que sirven como habilitadores, socavando la voluntad de resistencia–. Su experiencia con los trabajadores italianos lo convenció de que si no eran liberados de las creencias católicas sobre el pecado, el destino y la autoridad, nunca se alzarían y llevarían a cabo la revolución. Eso requería una nueva clase de intelectuales comprometidos que actuaran como fuerza contrahegemónica para socavar la cultura dominante y dar forma a una alternativa a la que pudiera migrar la clase trabajadora.
No parece que estos jóvenes escritores hayan leído todos los volúmenes de Cuadernos de la cárcel de Gramsci. Más bien se le invoca como una especie de talismán conversacional para señalar que la persona que escribe o habla es un activista cultural, no solo un observador. Pero ¿qué requeriría de verdad la contrahegemonía? Hasta ahora he retratado a estos jóvenes conservadores, quizá de manera demasiado pulcra, como si compartieran una perspectiva general y un conjunto de principios. Pero en cuanto surge la vieja pregunta de Lenin –¿Qué hacer?– resulta evidente que hay divergencias importantes y decisivas. Dos estilos de compromiso conservador parecen desarrollarse.
Si lees una revista como Limite, tienes la impresión de que la contrahegemonía conservadora implicaría dejar la gran ciudad e irse a una ciudad pequeña o un pueblo, implicarse en el colegio local, la parroquia y las asociaciones de protección del medio ambiente, y sobre todo educar a los hijos en valores conservadores: en otras palabras, convertirse en ejemplo de una forma de vida alternativa. Este conservadurismo ecológico parece abierto, generoso y arraigado en la vida cotidiana, así como en las enseñanzas sociales tradicionales del catolicismo.
Pero si lees publicaciones como el diario Figaro, Valeurs Actuelles y especialmente el combativo L’Incorrect, te llevas una impresión totalmente distinta. Ahí el conservadurismo es agresivo, desdeñoso de la cultura contemporánea y se centra en librar una Kulturkampf contra la generación de 1968, una obsesión particular. Como Jacques de Guillebon, el editor de 39 años de L’Incorrect, escribe en su revista: “Los herederos legítimos del 68 […] terminarán cayendo en las letrinas del aburrimiento poscisgénero, transracial y con el pelo azul. […] El final está cerca.” Para que esto ocurra, sugería otro escritor, “necesitamos una derecha con un proyecto real que sea revolucionario, identitario y reaccionario, capaz de atraer a las clases medias y trabajadoras”. Este grupo, aunque no abiertamente racista, muestra una profunda desconfianza hacia el islam, que los escritores de Limite nunca mencionan. No solo hacia el islamismo radical, o hacia el trato que dan los hombres musulmanes a las mujeres musulmanas, o hacia el rechazo por parte de algunos alumnos musulmanes a estudiar la evolución –todos asuntos de importancia genuina–, sino incluso hacia el islam moderado y asimilado.
((Una noche asistí a una cena con algunos escritores jóvenes en un bistró cuyo dueño, obviamente partidario del Frente Nacional, se quejaba ruidosamente de que una cadena de televisión pública iba a emitir un especial por Eid al-Fitr, que marca el final del Ramadán. Curioso, vi el programa cuando llegué a casa. Era totalmente banal, una miscelánea que parecía una boda, con mesas de invitados mirando a cantantes pop. La presentadora pasaba entre los invitados y les preguntaba qué significaba el Ramadán para ellos, y la respuesta de una joven fue: “Quiero vivir mi vida, como mujer, y tener éxito.” También entrevistaron a una musulmana que era una empresaria hecha a sí misma, claramente exitosa, que habló de su fe… en sí misma. Era el sueño de un asimilacionista.
))
Toda esta palabrería grandilocuente sobre una guerra cultural abierta apenas merecería ser tomada en serio si no fuera porque el ala combativa del grupo tiene ahora la atención de Marion Maréchal. Marion era más difícil de situar en el espectro ideológico. Era socialmente más conservadora que los líderes del Frente Nacional pero más neoliberal en la economía. Eso ha cambiado. En su discurso en el CAPC habló de la cultura en términos bélicos, y presentó La Manif como un ejemplo de la disposición de los jóvenes conservadores franceses a “recuperar su país”. Y describió sus objetivos usando el lenguaje del organicismo social:
Sin la nación, sin la familia, sin los límites del bien común, la ley natural y la moralidad colectiva desaparecen a medida que el reino del egoísmo continúa. Hoy hasta los niños se han convertido en mercancía. Oímos en los debates públicos que tenemos derecho a encargar un hijo por catálogo, tenemos derecho a alquilar el útero de una mujer […] ¿Es esta la libertad que queremos? No. No queremos un mundo atomizado de individuos sin género, sin padres, sin madres y sin nación.
Luego continuó en un tono gramsciano:
Nuestra lucha no puede tener lugar solo en las elecciones. Necesitamos transmitir nuestras ideas a través de los medios, la cultura y la educación para detener la dominación de los liberales y los socialistas. Tenemos que formar a los líderes del mañana, los que tendrán el coraje, la determinación y las habilidades para defender los intereses de su pueblo.
Luego sorprendió a todo el mundo en Francia anunciando a un público estadounidense que, para lograr ese objetivo, iba a crear una escuela privada de posgrado. Tres meses después abrió su Instituto de Ciencias Sociales, Económicas y Políticas en Lyon, con el objetivo, dijo Marion, de desplazar la cultura que domina nuestro “sistema nómada, globalizado y neoliberal”. Es básicamente una escuela de negocios pero se supone que ofrecerá cursos sobre grandes libros de filosofía, literatura, historia y retórica, así como otros prácticos sobre management y “combate político y cultural”. La persona responsable de establecer el currículum es Jacques de Guillebon.
No muchos de los escritores y periodistas franceses que conozco se toman estos fenómenos culturales muy en serio. Prefieren presentar a estos jóvenes conservadores y sus revistas como soldados conscientes e inconscientes en la campaña de Marine Le Pen para “desdemonizar” al Frente Nacional, más que como una tercera fuerza potencial. Creo que se equivocan al no prestar atención, del mismo modo en que se equivocaron al no tomar en serio la ideología de libre mercado de Reagan y Thatcher en los años ochenta. La izquierda tiene la mala costumbre de infravalorar a su adversario y reducir sus ideas a un mero camuflaje para actitudes y pasiones despreciables. Esas actitudes y pasiones pueden estar ahí, pero las ideas tienen un poder autónomo para darles forma y canalizarlas, para moderarlas o inflamarlas.
Y esas ideas conservadoras podrían tener repercusiones más allá de las fronteras de Francia. Una posibilidad es que un conservadurismo renovado, más clásico y orgánico, pudiera servir como fuerza moderadora en las democracias europeas actualmente en tensión. Hay muchos que se sienten zarandeados por las fuerzas de la economía global, frustrados por la incapacidad de los gobiernos a la hora de controlar el flujo de la inmigración ilegal, resentidos ante las reglas de la UE e incómodos frente al rápido cambio de códigos con respecto a asuntos como la sexualidad. Hasta ahora estas preocupaciones solo han sido abordadas, y luego explotadas, por populistas y demagogos de extrema derecha. Si hay una parte del electorado que simplemente sueña con vivir en un mundo más estable, menos fluido tanto desde el punto de vista económico como cultural –gente que no se mueve ante todo por el antielitismo xenófobo–, un movimiento conservador moderado podría servir como dique contra las furias de la alt-right subrayando la tradición, la solidaridad y la preocupación por la tierra.
En otro escenario, la forma agresiva de conservadurismo que también vemos en Francia podría servir como poderosa herramienta para construir un nacionalismo cristiano reaccionario paneuropeo, siguiendo las líneas que trazó Charles Maurras, el campeón francés antisemita que defendía el “nacionalismo integral” y se convertiría en el principal pensador de Vichy. Una cosa es convencer a los líderes populistas en Europa Occidental y del Este de que tienen intereses prácticos comunes para trabajar juntos, como intenta hacer Steve Bannon. Otra cosa, más amenazadora, es imaginar a esos líderes con una ideología desarrollada a su disposición para reclutar a cuadros y élites culturales jóvenes y conectarlos a nivel continental para realizar una acción política conjunta.
Si no todas las miradas francesas se concentran en Marion, deberían hacerlo. Marion no es su abuelo, aunque lo defiende en una familia salida de un culebrón. No es su tía, que es tosca y corrupta, y cuyos esfuerzos por poner un nuevo pintalabios en el partido de la familia han fracasado. Tampoco creo que sus fortunas estén atadas a las del Rassemblement National né Front National. Emmanuel Macron ha mostrado que un “movimiento” que desdeñe los partidos principales puede ganar las elecciones en Francia (aunque quizá no gobernar ni lograr la reelección). Si Marion fuera a lanzar un movimiento y hacerlo girar en torno a sí, como ha hecho Macron, podría reunir a la derecha y a la vez trascenderla en apariencia. Luego se pondría a trabajar de forma concertada con partidos de derecha que gobiernen en otros países.
La historia moderna nos ha enseñado que las ideas promovidas por intelectuales desconocidos que escriben en pequeñas revistas consiguen escapar a las intenciones a menudo benignas de sus defensores. Hay dos lecciones que podemos sacar de la historia cuando leemos a los nuevos jóvenes intelectuales franceses de derecha. Primero, desconfía de los conservadores que tienen prisa. Segundo, repasa tu Gramsci. ~
_____________________
Traducción del inglés de Daniel Gascón.
Publicado originalmente en The New York Review of Books.
(Detroit, 1956), renombrado ensayista, historiador de las ideas y profesor de la Universidad de Columbia, es colaborador frecuente de The New York Review of Books y The New York Times. Su libro más reciente es El regreso liberal. Más allá de la política de la identidad (Debate, 2018).