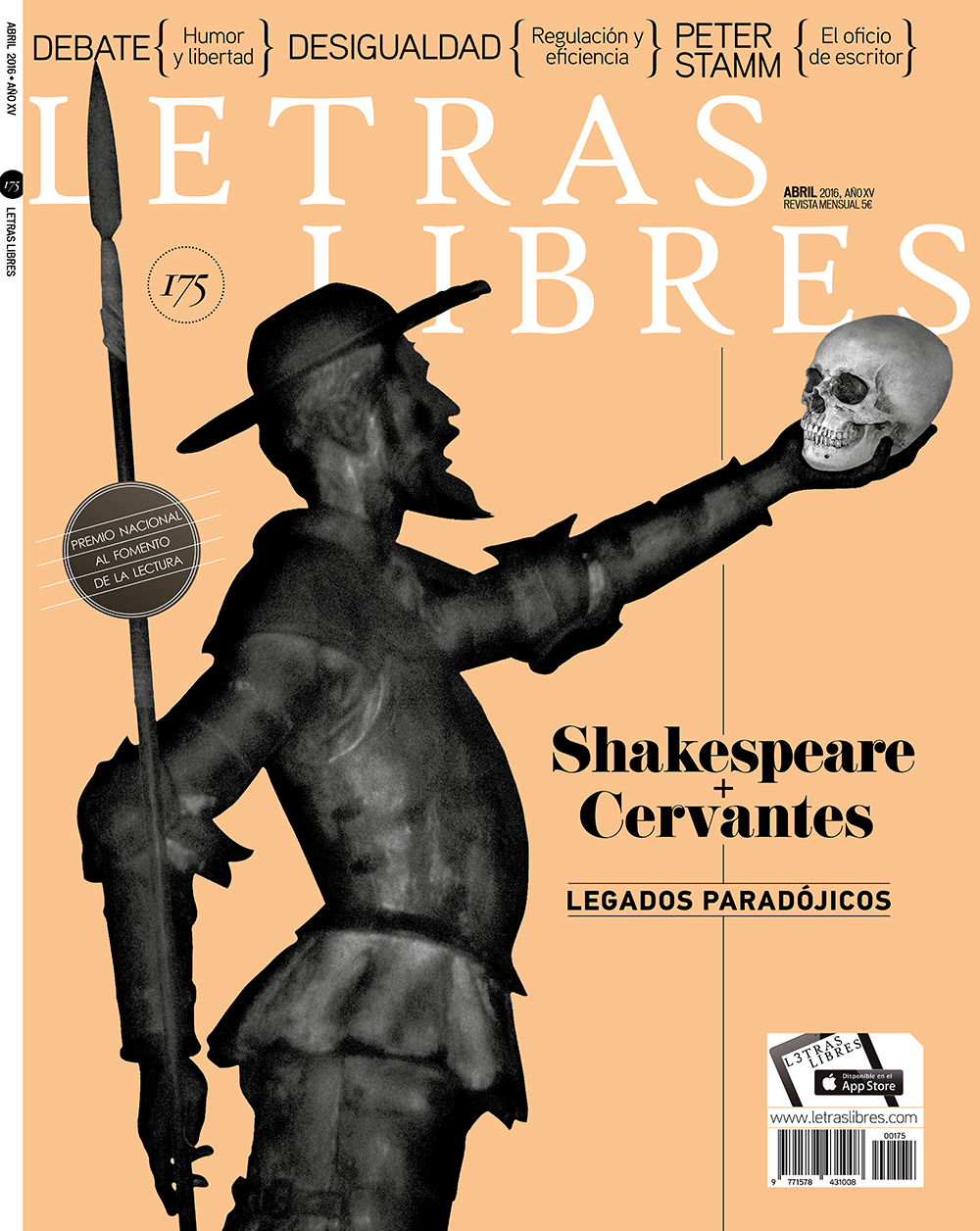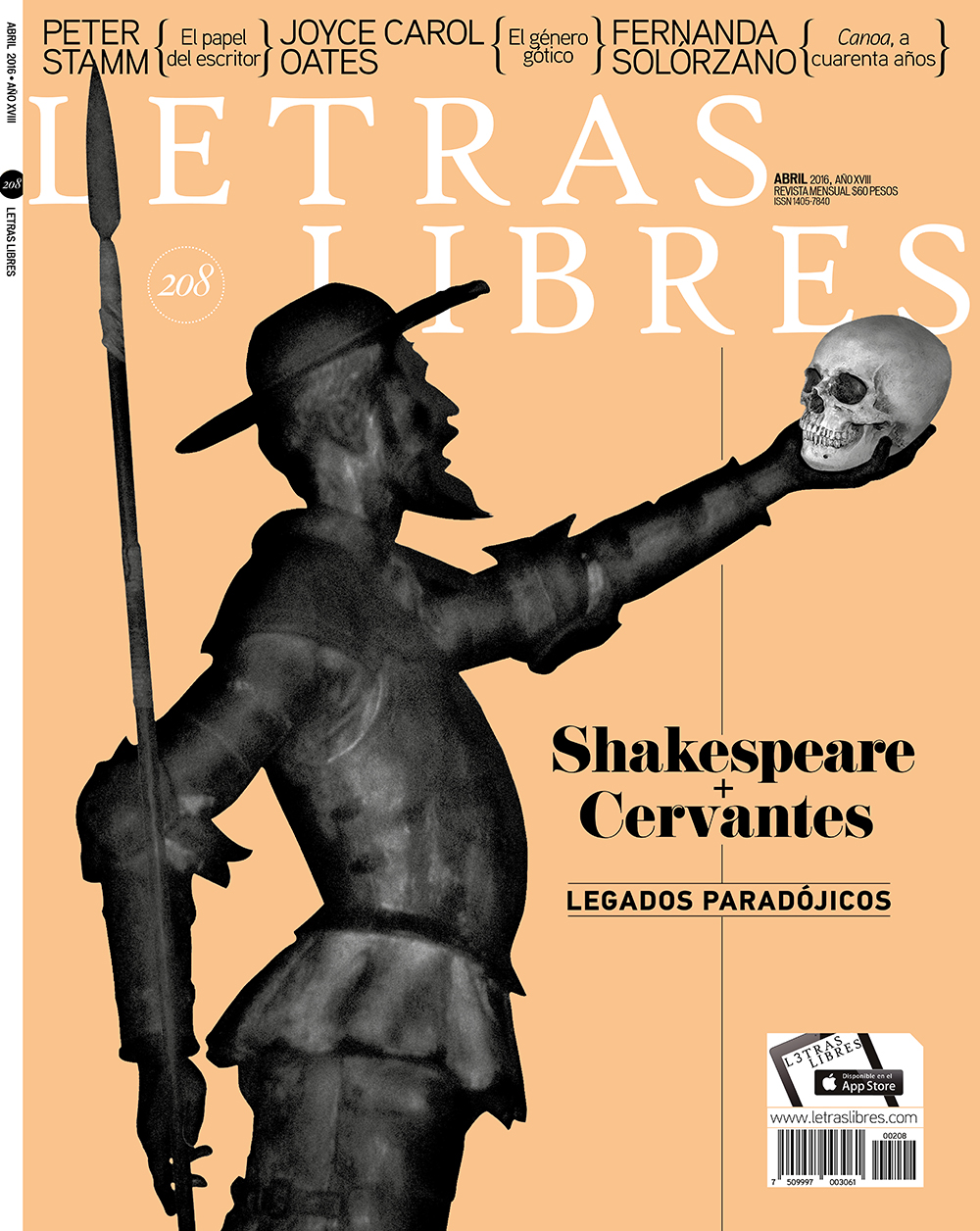Hace poco, a fin de probar el acelerador de video de mi nueva cámara, me grabé mientras escribía. Una hora de trabajo reducida a un minuto. Habría sido mejor que grabara el capullo de una flor al abrirse, ya que eso, por lo menos, habría sido más interesante. Por suerte en ese tiempo pude fumar un cigarrillo. Normalmente, cuando llega el mediodía y he conseguido escribir tres mil caracteres –es decir, alrededor de dos páginas–, me doy por satisfecho. Eso arroja una media de dos palabras por minuto.
Por supuesto que yo también hago otras cosas. No soy, a fin de cuentas, solo escritor, también llevo una pequeña empresa. Sin embargo, para qué negarlo: mi negocio principal consiste en no hacer nada. O en reflexionar, podría decirse de un modo algo edulcorado, si bien el estado durante la escritura se acerca mucho más a soñar despierto. Como militante de Los Verdes, el partido ecologista de Suiza, puedo al menos decir en mi favor que mientras trabajo consumo mucho menos energía que un obrero de la construcción o el piloto de una línea aérea.
Otros construyen maquinarias, diseñan edificios, curan enfermedades, hacen pan y plantan árboles. Esas personas amplían el mundo, lo convierten en un lugar más bello o más cómodo. Los escritores, por el contrario, crean mundos nuevos. No es poco, pero apenas existe un autor o una autora que no se haya avergonzado alguna vez del exiguo aporte que hace al mundo real. Casi todos los padres desean que sus hijos lean, pero ¿qué padre o madre le aconsejaría en serio a su hijo que se hiciera escritor?
Los pragmáticos dirían tal vez que un libro también forma parte del mundo, que entretiene, alegra o enseña. Pero nosotros no nos dejamos engañar tan fácilmente. El carácter de producto del libro tiene importancia para la editorial, para el mercado, incluso para el autor como sujeto económico, pero ningún autor serio piensa en ello mientras escribe. Por mucho que a los lectores les gusten nuestros textos, la literatura sigue sin tener un propósito claro o una función en el mecanismo del universo.
¡Cuántas veces no habré oído en entrevistas con escritores y escritoras la frase “Soy una persona holgazana”! Y lo afirman incluso colegas que tienen una obra amplia para mostrar. Escribir –parecen decirnos– no es un trabajo. Somos las cigarras de la fábula de Esopo: en el verano nos dedicamos a hacer música, pero cuando llega el invierno, las hormigas, tan laboriosas, se ríen de nosotros: “Si en verano bien pudiste dedicarte a cantar y a silbar, ahora en invierno también podrás bailar y soportar el hambre, porque holgazanear no trae el pan a casa.” El hecho de que muchos escritores sean hormigas en sus segundos empleos, esos que les permiten superar con éxito el eterno invierno de sus existencias, forma parte de otra historia.
Pero, ¿cómo afrontamos la conciencia de nuestra insignificancia? Algunos se refugian en la autocaracterización, se convierten en escritores-actores, en gente difícil, inaccesible, amargada, es decir, en outsiders, gente de la cual nadie espera nada y cuyas penas cumplen la función de justificar su propia improductividad. Otros intentan hacer de sus textos un trabajo arduo y disciplinado, investigan hasta el agotamiento, atiborran sus escritos de saber, como si estuvieran escribiendo un manual de aprendizaje. En ese proceso surgen libros gordísimos ante los cuales no se puede hacer otra cosa que admirar la constancia y el empeño de su autor. Algunos autores se vanaglorian de haber trabajado diez años en una novela, y dicen que la escritura es tan agotadora como escalar una montaña. Pero eso, a fin de cuentas, ¿qué quiere decir? A pesar de todo el respeto que me merecen los méritos deportivos, todo el que escribe sabe que un texto que ha sido escrito a lo largo de seis meses puede ser mucho mejor que otro en el que se ha trabajado cinco o diez años. Es por ello que las editoriales no nos pagan un salario por horas.
Una tercera táctica es alardear de méritos no literarios. Como si no bastaran sus textos para sentirse orgulloso, Ernest Hemingway se caracterizaba como gran cazador, pescador de altura o héroe de guerra. Georges Simenon, otro autor excelente –uno, además, de los más disciplinados, a juzgar por sus casi cuatrocientas novelas–, en lugar de jactarse del número de sus libros prefería hacer gala de las mujeres con las que se había acostado. Oscar Wilde hacía virtud de la miseria cuando afirmaba que había empleado todo su genio en diseñar su vida y que para su obra solo había dejado su talento. Un premio Nobel, Hermann Hesse, se hacía fotografiar mientras hacía alpinismo desnudo, y Frank Schätzing, para quien no se me ocurre ningún adjetivo adecuado, suele posar en ropa interior.
Pero bien: a quien no le apetezca cazar leones ni tenga un paquete de calzoncillos a mano puede intentarlo todavía como intelectual, como comentarista, ensayista o como instancia moral. La literatura está muy bien, pero solo es socialmente relevante el texto en el que también se transmite una opinión. Y dado que las opiniones se consiguen a un precio más bajo que los hechos, a los periódicos les encanta subirse a ese tren y dar espacio a los escritores en su sección de columnas. Pero, sinceramente, ¿cuándo fue la última vez que leyeron un ensayo político verdaderamente revelador firmado por un escritor? Me refiero a un tipo de ensayo que no venga, simplemente, a contarnos con lindas palabras lo que más o menos piensan todas las personas decentes. En el compendio canónico en cinco volúmenes que Marcel Reich-Ranicki elaboró sobre el ensayo en lengua alemana aparecen varios escritores representados, es verdad, pero prácticamente ninguno de esos textos se ocupa de política. ¿Por qué habrían de ser precisamente los escritores, que se mueven una buena parte de su tiempo a través de mundos ficticios, los llamados a analizar el mundo real? Hay en la literatura una verdad que cala más hondo que cualquier ensayo. Y ello surge cuando el texto –como dijo alguna vez Lichtenberg de manera muy sensata– es más inteligente que el autor mismo.
Los escritores no son intelectuales per se, son artistas, truhanes, magos, como llamaban a Thomas Mann sus propios hijos. En lo político –cuando no se dejan llevar por la corriente en turno– son solamente, y con suma frecuencia, ingenuos. ¿Quién se acuerda todavía de las declaraciones políticas de Ezra Pound, Knut Hamsun, el viejo Günter Grass, Gottfried Benn y tantos otros? Autores de tanto mérito como Gerhart Hauptmann, Robert Musil, Thomas Mann o el propio Stefan Zweig saludaron gustosamente el inicio de la Primera Guerra Mundial, aunque algunos de ellos no quisieron acordarse del asunto más tarde. Max Frisch, acaso el más activo escritor político de Suiza, era mucho mejor formulando preguntas que dando respuestas. Él mismo consideró su texto sobre la abolición del ejército como un “panfleto”. Y el tan alabado y citado discurso de Friedrich Dürrenmatt sobre las cárceles, dedicado a Václav Havel, tal vez haya ganado su fama por el hecho de que el nivel de los discursos políticos en este país es demasiado bajo. Al final de ese texto tan disparatado y desconcertante, el propio Dürrenmatt hace una síntesis: “Y yo, un suizo, también he hablado, porque se habla mucho en Suiza.”
Pero si hay algo de lo que podamos aprender de esos dos viejos maestros es de su humor y de la serenidad que jamás llegaron a perder, ni siquiera en sus textos políticos. Todo, además, en una época en la que –con perdón– las cosas en Suiza iban peor que ahora. No está bien que intentemos acallar el griterío de las consignas de un partido reaccionario empleando para ello más griterío. La literatura es lo contrario de la polémica. La literatura libera el lenguaje, y la polémica abusa de él, lo daña.
Claro que los escritores deberíamos activarnos políticamente, inmiscuirnos, ir a votar, como hace cualquier ciudadano común y corriente. Y claro que a veces sucede que algún autor escribe un inteligente ensayo político o se convierte incluso en un buen político. Sin embargo, no hay razones para suponer que sus opiniones tengan mayor fundamento que las de cualquier otra persona. Como expertos del lenguaje, estarían llamados, en todo caso, a ocuparse del lenguaje de la política en lugar de imitarlo.
Admito que no me son del todo desconocidas las tácticas descritas para la autovaloración. Yo mismo he calificado la escritura como un trabajo duro. También yo, cuando me han preguntado, me he expresado a menudo de manera políticamente correcta sobre uno u otro tema, y hasta he estado en alguna lista electoral del partido de Los Verdes. Lo único que no he hecho es escribir un libraco de cientos de páginas; me parecía, a fin de cuentas, una empresa demasiado infructuosa. Sin embargo, con tales tácticas lo que hacemos es precisamente lo que les reprochamos a otros: no tomar en serio la literatura. Desgastamos nuestras fuerzas, en lugar de hacer acopio de ellas. Porque aunque la escritura no sea un trabajo arduo, es lo suficientemente difícil y exige toda nuestra concentración.
Cuanto más tiempo pasa, más admiro a los autores –casi todos viejos– que evitan los mercadillos literarios. Son gente que hace su trabajo sin pensar en la crítica, el público o el mercado. No sacan sus motivaciones del aplauso o del escándalo, sino del placer de escribir. No se las dan de importantes, no visten disfraces ni se hacen más interesantes de lo que son. Claro que tienen conciencia, pero no se ven forzados a dar una opinión sobre cualquier cosa. Y sobre todo: jamás hacen publicidad de calzoncillos. Sencillamente se dedican a escribir sus libros. Y a menudo esos libros son los más maravillosos y profundos, los más verdaderos. Y por lo tanto, los más políticos. Esos libros no han sido escritos para las listas de los más vendidos, para los premios y los concursos, sino para los lectores.
“Pasamos toda una vida esforzándonos por escribir dos o tres páginas inmortales, no queremos nada más, sin embargo, eso, al mismo tiempo, es lo máximo.”
Se necesitaba la conciencia de sí de un Thomas Bernhard para escribir una frase como esta, y también en ella hay un poco de autocaracterización. Pero es precisamente esa conciencia de sí la que necesitamos en un mundo hecho solo para gente laboriosa y eficiente. Que escribamos dos, tres, cien o mil páginas, que necesitemos para ellas un día, un año o diez, no establece ninguna diferencia. Escribir no tiene ningún propósito. Conformémonos con eso. Y hagámoslo, a pesar de todo. O precisamente gracias a ello. ~
Discurso de inauguración del
festival de literatura Zürich liest.
Traducción del alemán de José Aníbal Campos.