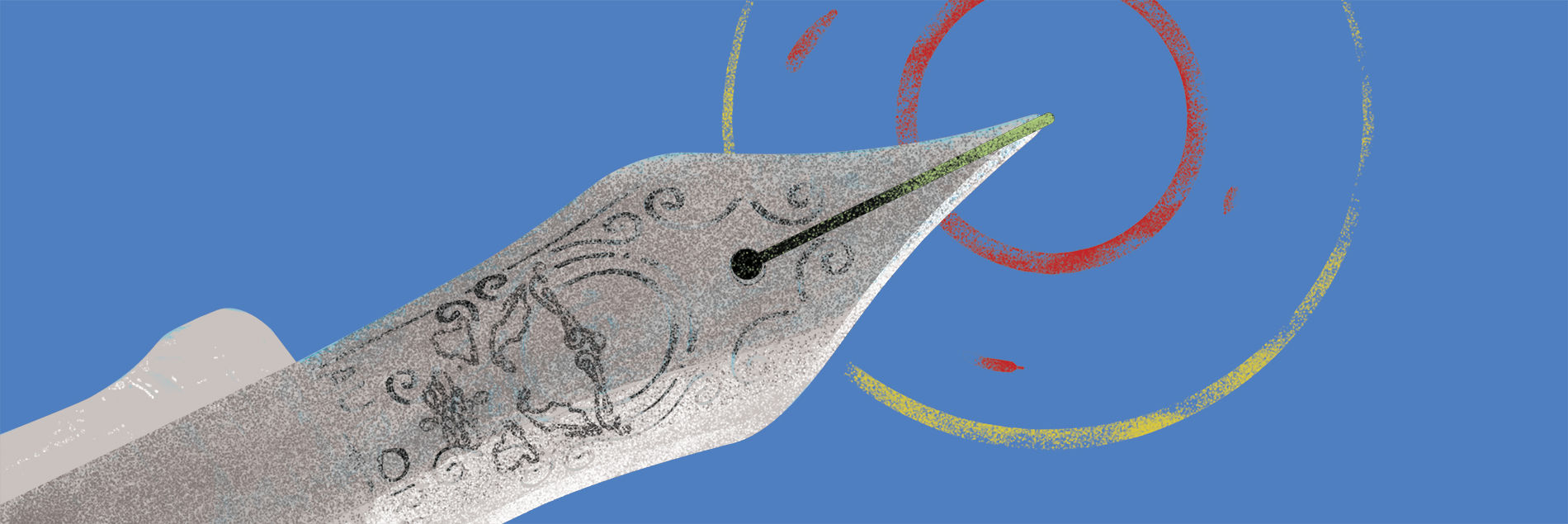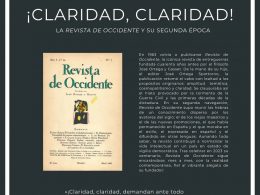El Premio de Historia Órdenes Españolas es el galardón hispano más importante dentro de la especialidad historiográfica; es un premio internacional promovido por las órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa, todas ellas de tan larga y profunda historia. Destaca a los investigadores que han alcanzado “un general reconocimiento por la importancia de sus estudios, el rigor de su documentación […] y que alguna parte de su obra esté relacionada con lo hispánico y su proyección en el mundo”. Enrique Krauze reúne modélicamente esta excelencia en todas las áreas de sus trabajos.
Su impecable y brillante trayectoria académica y profesional es bien conocida. Historiador profesional por vocación, ensayista, editor, traductor, Krauze es un pensador polifacético que abarca un arco cultural y de comunicación de una gran riqueza, combinando sabiamente el rigor metodológico con la buena escritura. Es miembro del prestigioso Colegio Nacional de México y de la Academia Mexicana de la Historia desde hace treinta años y, por tanto, también académico correspondiente de la Real Academia de la Historia. Es asimismo ingeniero industrial por la UNAM desde 1969, pero su vocación por las humanidades le llevó al Colegio de México, en el que se doctoró en historia en 1974. Ha sido profesor en Oxford y en Princeton, entre otras universidades. Vinculado profesional y vivencialmente con Octavio Paz, fue secretario de redacción y subdirector de la imprescindible revista Vuelta, uno de los pivotes de la defensa de la libertad, de la democracia, de la razón y de los ciudadanos en nuestra cultura hispánica, a uno y otro lado del Atlántico, desde aquellos años setenta hasta finales del siglo XX.
Para algunos estudiantes de finales de los sesenta y luego profesores jóvenes en los setenta, la lectura de Octavio Paz fue muy importante. Aparte de su maravillosa poesía o de esa magnífica biografía de sor Juana Inés de la Cruz, gracias a los ensayos que nos iban llegando a través de libros como Corriente alterna o Tiempo nublado o sueltos de artículos fotocopiados entraba un aire fresco frente a los relatos marxistizantes o similares. Para los que en quinto curso habíamos elegido la especialización en estudios iberoamericanos, Paz y los escritos de Richard Morse, Silvio Zavala y otros maestros mexicanos fueron un decisivo referente.
Enrique Krauze fue también fundador y director de la editorial Clío a principios de los noventa. Y muy especialmente fundador y director de la revista Letras Libres, desde 1999, con ediciones en México, en España y, por supuesto, en internet. Esta revista es un referente actual y principal en todos los órdenes del pensamiento, de la ciencia, de la historia, de nuestros problemas contemporáneos y de los retos y dificultades de nuestros países. Cada mes esperamos con gozo intelectual la revista. Para mí además tiene un sentido especial y emotivo, al llegarme, desde el primer número como regalo personal en forma de suscripción anual, de la mano de otro gran amigo mexicano-español querido y admirado por todos: Plácido Arango, siempre presente en nuestras vidas y nuestro recuerdo.
Esta actividad editorial y en todos los medios posibles, nacionales e internacionales, está ligada al compromiso de Krauze con la educación y la importancia de una alta divulgación de la ciencia, del pensamiento crítico, de la historia común, de esa “verdad de los hechos” que Hannah Arendt reivindicaba como necesaria para la supervivencia de nuestras sociedades (“Cuando la verdad de los hechos es sustituida por opiniones o mentiras, hay que echarse a correr”, y así lo hizo ella huyendo de la Alemania nazi). Esa preocupación de Krauze le lleva no solo a la investigación y escritura de sus libros y ensayos y artículos, y a su labor de editor de libros y de las revistas mencionadas: como gran testigo y perceptor de su tiempo, no se le escapa el papel central de la imagen en nuestros días. Y así, en su faceta de editor con el sello de Clío ha publicado, desde 1998, cerca de 250 volúmenes sobre historia, arte y cultura, y como productor ejecutivo, más de 400 documentales sobre historia de Iberoamérica y de nuestro entorno hispánico. Desde 1985 publica artículos y ensayos en The New York Review of Books, The New Republic, The New York Times y, por supuesto, y desde siempre, en los más importantes periódicos mexicanos y de toda Iberoamérica y asimismo en los principales medios españoles.
De entre sus numerosísimos libros y ensayos sobre historia, traducidos a varias lenguas, hay que destacar, desde 1976 hasta ahora mismo (ya sus títulos son muy expresivos de sus contenidos): Caudillos culturales en la Revolución mexicana (1976); Daniel Cosío Villegas: una biografía intelectual (1980); Por una democracia sin adjetivos (1986); Biografía del poder (1987); Siglo de caudillos (1994); La presidencia imperial (1997); Mexicanos eminentes (1999); Travesía liberal (2003); La presencia del pasado (2005); El poder y el delirio (2008); De héroes y mitos (2010); Redentores: ideas y poder en América Latina (2011); Octavio Paz. El poeta y la Revolución (2014); El nacimiento de las instituciones (2015); Personas e ideas. Conversaciones sobre historia y literatura (2015); México: biografía del poder (2017); y uno de los últimos, El pueblo soy yo (2018). Ya desde los títulos de algunos de sus principales libros se puede observar su extraordinaria y rigurosa tarea de difusión de la historia. Krauze es sin duda una de las personalidades más conocidas del ámbito intelectual hispano.
Dentro de la riqueza poliédrica de su pensamiento y obra histórica, hay que destacar el valor que tiene la historia; evidentemente, una historia compleja y absolutamente necesaria como núcleo central para la difusión de una cultura cívica, indispensable para la convivencia política y social de los humanos. En esa historia cuentan las personas y cuentan las instituciones. “Los seres humanos hacen las cosas, pero solo las instituciones las mantienen”, decía uno de mis maestros. De ahí la importancia que Krauze ha dado siempre a la biografía. Biografía significa literalmente descripción de una vida, de una individualidad. La historia en efecto la hacen las personas. Pero el individuo no es un ente abstracto en la nada, necesita la vida de los otros para ser algo, no puede ser “el único parámetro de referencia sobre la propia vida”, en palabras de Anna Caballé. “Primero es la sociedad, y luego la soledad”, recordaba Nicolás Ramiro Rico. Krauze es un experto en la vertebración de la historia –una historia polifónica– alrededor de las personas, facilitando la comparación en el contexto cultural y material en el que se mueven.
Tanto en sus obras biográficas como en los demás textos históricos, hay una preocupación central alrededor de las personas concretas y su inserción vital y ciudadana en las estructuras políticas y sociales que conforman una comunidad nacional. Hay vasos comunicantes entre la historia y el tejer y destejer en nuestra cultura occidental de la democracia como forma política y social de convivencia, inventada por los griegos. Democracia y ley son términos inseparables. Sin el imperio de la ley, la democracia –la participación en el gobierno, en la “cosa pública”, de los ciudadanos libres e iguales– se convierte y degenera rápidamente en demagogia. Es decir, en una práctica política en la que naufraga la libertad de los ciudadanos y el llamado pueblo se convierte en masa atraída por los políticos “mediante concesiones y halagos a los sentimientos elementales” (según el drae) para conservar el poder por encima de las leyes. Es la falacia de la ley frente a la “voluntad del pueblo”. Pero como bien sabemos por la experiencia histórica –y muy especialmente a partir del siglo xx–, esa falacia acaba destruyendo las libertades y los pueblos. El espíritu del mito de la “voluntad general” roussoniana se alza contra la racionalidad de un orden jurídico que puede ser objeto de cambio o modificaciones, pero siempre desde el marco de las propias leyes que formaron el acuerdo original de vivir juntos sin violencia ni imperativos fuera de la ley. La legalidad queda arrasada por falsos mitos sobre una legitimidad que salta por encima de las leyes fundamentales. Krauze recuerda una y otra vez que “donde no hay ley, no existe la comunidad de ciudadanos libres que se autogobiernan”. El imperio de la ley supone no solo un orden jurídico, al que se llega por el debate y la concordia que ya explicitó para siempre Aristóteles, sino que es también una aspiración y una práctica que responde a una idea ético-política acerca de cómo los hombres libres deben gobernarse. En definitiva, como nos enseñaron los clásicos, ser libre significa no estar sujeto a la voluntad arbitraria –e incluso irracional o sentimental o infantilizada– de otro, ya sea un tirano o una multitud.
Este es uno de los grandes logros de la civilización occidental y ha costado siglos, pero es un principio arraigado desde la formación de los Estados nacionales alrededor de las monarquías y desde luego de la gran monarquía hispánica. Pensemos en Vitoria y en esa gran arquitectura escolástica, en la Escuela de Salamanca y en el paso secularizador de los derechos naturales al racionalismo iusnaturalista. Y recordemos la definición de “soberanía” que en algunos lugares de Occidente pudo ser más o menos “despótica” en ciertos momentos, pero que siempre diferenció –en este punto hay que recordar a Bodino– entre absolutismo (con una pirámide de poderes intermedios, en los que además de valores religiosos y morales entraban las leyes del reino y la familia y sus propiedades) de la tiranía o de un caudillismo sin ley.
La democracia, señala Krauze, comienza por nuestra imagen del pasado, la gran sedimentación histórica que, no linealmente ni predestinada, sino a través de zigzags y avances y retrocesos, nos ha conducido hasta aquí. La comprensión histórica, compleja y nunca acabada, nos es necesaria para sobrevivir en libertad. Historiador y testigo lúcido de nuestro tiempo, el tiempo de la democracia –esa eterna “tela de Penélope”, que decía Francisco Rodríguez Adrados, y que hay que cuidar, sabiendo siempre que no es un fin sino un procedimiento, un medio (el menos malo) que han encontrado los seres humanos para convivir en paz– es también un tiempo de resurgimientos del populismo y caudillismo en pleno siglo xxi. Krauze resume: “con las leyes, contra los caudillos”.
La historia no se repite, nunca es lo mismo; lo que sí se repite, nos recuerda Krauze, son nuestros errores, la ceguera de los seres humanos, la pulsión autodestructiva. Es necesario aprender de esos errores día a día, combatirlos. Y para no repetirlos, estudiar el pasado en todas sus perplejidades y facetas y contradicciones. Marx dijo que la historia sí se repetía a veces, pero la primera vez como tragedia y la segunda ya como farsa. Lo malo es que siempre es tragedia, porque los muertos son siempre otros, debemos recordar.
Los pueblos, escribe Krauze siguiendo a uno de sus maestros, Richard Morse, no aprenden en cabeza ajena. Lo malo es que tampoco aprenden en la propia. Hay una necesidad de humor y distanciamiento, nos dice también Krauze, porque “los dictadores son adictivos”. Una vez que se agarran al poder, no hay límite. Hay un ensayo en este sentido que no tiene desperdicio, “Calígula en Twitter”, en el que el humor y el distanciamiento sereno resaltan lúcidamente esa especie de omnipotencia del dictador, con su lenguaje narcisista, mentiras, paraísos prometidos que se convierten en campos de concentración, todo ello presidido por un irrespeto al imperio de la ley.
Precisamente, esas biografías y estudios históricos que encontramos en la obra de Krauze, en los que repasa clásicos filosóficos y políticos, tanto de épocas antiguas como modernas, y su preocupación a lo largo de toda su trayectoria por la difusión no solo de la historia sino de las ciencias, del arte, de distintas esferas de la cultura, es una apuesta contra la irracionalidad y la ignorancia. Algo que le sitúa en la estela de pensadores liberales de la lucidez de Raymond Aron, de Isaiah Berlin o de Gerald Holton.
En la estela de estos científicos y humanistas (no es baladí que Krauze sea ingeniero y humanista a la vez) se perciben, además, las coincidencias de las ciencias experimentales, como la neurología, por ejemplo, con los valores morales y éticos transmitidos desde los griegos y los ilustrados, que avisaban lúcidamente de la necesidad de limitar el poder con las herramientas de la división de poderes, el imperio de la ley, etc., para evitar el grave peligro que suponen los políticos que tienden a perder el sentido de la realidad y caer en la desmesura. Como sentía Rousseau en él mismo, que anhelaba (y con él todos los dictadores y mesías totalitarios) entre otras cosas “ser invisible como un dios, con el anillo de Giges, entrar así en todas las casas, someter a los humanos y unificarlos en una felicidad pública que satisfaría a todos”. Una aspiración totalitaria que solo con la fuerza sin ley ha sido conseguida.
Krauze ha trabajado a lo largo de casi cinco décadas en la defensa de la democracia y de los valores liberales, y ha denunciado las dictaduras de toda índole, los fanatismos de la identidad, el populismo y el autoritarismo. En el prefacio de El pueblo y yo hay una conmovedora, y austera al tiempo, reflexión sobre esa actitud personal contra todo fanatismo, contra los caudillos y dictadores ebrios de poder, que siempre ha combatido con valentía y riesgo, lo que le ha ocasionado persecuciones políticas y situaciones difíciles. Dice así, no sin cierta e inteligente ironía:
Supongo que mi repudio al poder absoluto es una condición prenatal. Nací en 1947, en México, en el seno de una familia judía mermada (como casi todas) por la barbarie nazi. En mi adolescencia, mi abuelo paterno –horrorizado ante las cenizas de su propio sueño de juventud– me desengañó del socialismo revolucionario; asesinatos masivos, hambrunas provocadas, juicios sumarios, el gulag.
Enrique Krauze ha sabido rodearse de grandes maestros y de excelentes discípulos. La suya es una historia en la que los historiadores toman la palabra, contra la politización o la falsedad de los hechos, contra un “presentismo” que anacrónicamente proyecta los valores actuales sobre un pasado lejano, contra juicios maniqueos: “No debemos erigirnos en inquisidores del pasado. La historia no es un tribunal”, declaraba Krauze. En efecto, los historiadores –decían Maravall Casesnoves o Díez del Corral o Valdeavellano– no son nunca jueces en el Valle de Josafat, sino investigadores de los hechos ocurridos que saben mirarlos y describirlos con verdad, rigor y lo que los clásicos recomendaban respecto a la naturaleza y condición humana: con la pietas, la piedad clásica, ese saber ponerse en el lugar del otro y comprender y aprender a no repetir sus errores, o al menos intentarlo.
México y España poseen una larga historia común de cinco siglos, como Krauze historiador ha mantenido siempre. Y este año 2021, a quinientos años de la conquista, es una buena fecha para “ofrecer una visión independiente del pasado mexicano”, como decía él mismo. Independiente de la política, independiente de los mitos –ese “mito negro de Cortés” que decía Octavio Paz que era hora de dejar atrás–, independiente de lo que no sea rigor histórico y encuentro después de cinco siglos complejos y difíciles que hemos recorridos juntos. ~
Este texto es un extracto de la laudatio pronunciada
en la entrega del Premio de Historia Órdenes Españolas.