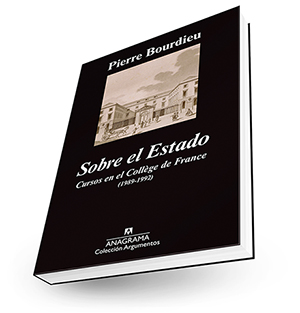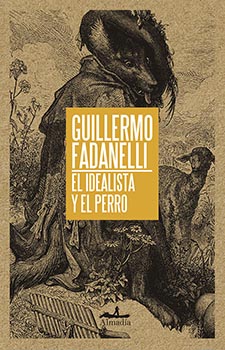En un diario de viaje, Josep Pla escribió: “Delante del bassin du miroir del jardín de Versalles, uno siente el choque de la belleza, que es un choque que hace que, si llevamos en nuestro interior algo que no está en su sitio, se coloque lo descentrado con una rapidez de estremecimiento.” No es raro recurrir a descripciones de este estilo cuando tratamos de explicarle a alguien el efecto que producen sobre nosotros determinadas obras de arte. Echamos mano de símiles o nos enredamos en circunloquios porque, en última instancia, no sabemos muy bien lo que queremos decir. Por esto mismo, y a pesar de que tiene un componente empírico innegociable, la crítica de arte no deja de ser un género literario; un género que muy de vez en cuando alcanza el grado de verdad y sencillez poética de la cita de Pla.
La experiencia del arte no tiene más remedio que ser subjetiva, pero si en mitad de una exposición le decimos a nuestro acompañante: “Tienes que ver este cuadro” o, nada más terminar una novela, nos apresuramos a prestársela a un amigo es porque intuimos que las emociones que hemos experimentado son hasta cierto punto transferibles. Son esta clase de de reflexiones las que han llevado a Alejandro Vergara Sharp a escribir ¿Qué es la calidad en el arte? Este breve ensayo posee el mismo afán divulgador que el autor lleva demostrando desde que accedió al puesto de conservador del Museo del Prado en 1999: a él le debemos algunas de las exposiciones más relevantes que el museo ha albergado en las últimas dos décadas, como Patinir (2007), El arte de Clara Peeters (2016) o Velázquez, Rembrandt, Vermeer. Miradas afines (2019).
Divulgar —es decir, compartir— es dar por hecho que lo que nos interesa o emociona puede interesar o emocionar a otros. “Al decir que una obra de arte tiene calidad, nos referimos a algo que creemos que otros reconocerán también, que tiene cierto grado de objetividad”, sugiere Vergara. En la primera parte del libro, el autor se refiere a la calidad como uno de esos conceptos que son más fáciles de reconocer que de definir. Tratará de hacerlo convirtiéndonos en testigos de una conversación que mantiene con su pareja durante un viaje en coche. El intercambio en voz alta le servirá para avanzar en su razonamiento, pero también para verse rebatido y obligado a reformular sus ideas.
En su intento de establecer unos criterios generales para valorar la calidad de la pintura, Vergara se remonta al Renacimiento. Para los primeros autores que reflexionaron sobre estos asuntos, “evaluar las obras de arte significaba describirlas con la intención de resaltar sus méritos y valorarlas comparativamente. Es decir, discernir su calidad”. La palabra “comparativamente” es importante. Cuando, más adelante, Vergara diga de una representación de La torre de Babel que se trata de “un cuadro decepcionante que cabe calificar sin pudor de mediocre”, añadirá: “Lo es por razones que se pueden explicar”. Acto seguido, nos habla de un cuadro del mismo tema pintado por Pieter Bruegel y nos invita a compararlos. A primera vista, ambas obras se parecen mucho pero, a poco que miremos, la calidad superior de la segunda resulta evidente.
Esta comparación pertenece ya a la segunda parte del libro, en la que Vergara adopta un tono menos especulativo. Poco a poco, el escurridizo concepto de calidad va adquiriendo perfiles más definidos. El autor centra aquí su atención en el periodo que va aproximadamente de 1400 a 1800, al que se refiere como “Largo Neoclasicismo”. Lo hace no solo por ser un periodo de la historia del arte europeo que conoce muy bien, sino porque entre los siglos XV y XVIII los criterios para evaluar la calidad artística se mantuvieron relativamente estables.
En esta sección, Vergara se detiene en una serie de criterios que explican por qué determinadas pinturas eran consideradas mejores que otras, y por qué es importante conocer esos criterios para evaluar el arte del pasado sin prejuicios. En la pintura de los siglos XV al XVIII destacan dos conceptos por encima de los demás: la verosimilitud (“las imágenes artísticas […] debían parecer reales”) y el idealismo (“debían presentar ante nuestros ojos una versión ideal, o mejorada, de la realidad”). El vehículo indispensable para satisfacer ambas aspiraciones era la destreza técnica, que los pintores adquirían tras una larga y exigente formación. La calidad técnica no lo era todo, admite Vergara, pero sí “el mínimo imprescindible para destacar como pintor. Todas las demás cualidades […] eran un añadido”.
A partir del siglo XIX, tanto el idealismo como la verosimilitud fueron perdiendo relevancia en favor de conceptos como el realismo (en el sentido de “no ideal”) o la expresividad, aunque ello supusiera romper con normas como la perspectiva. Por lo tanto, los criterios que nos sirven para evaluar las obras de Tiziano o de Rubens dejan de operar, al menos en parte, cuando nos enfrentamos a Van Gogh o Picasso. Aquí entra en juego un concepto aristotélico que sobrevuela todo el libro: el telos, o propósito, que tiene todo objeto. Aplicada a la pintura, lo que esta idea nos viene a decir es que una obra de arte debe valorarse en sus propios términos, atendiendo a los objetivos que se marcó el artista y a las convenciones estéticas dominantes en el momento de su creación. No podemos juzgar con los mismos criterios la pintura del Alto Renacimiento y los frescos de las iglesias románicas: no es que sea injusto comparar su calidad en términos absolutos, es que no tiene sentido. Esto no impide, por supuesto, que podamos disfrutar de ambas por igual. (Del mismo modo que uno puede gozar de la música de Monteverdi sin renunciar a la de Led Zeppelin.)
Los esfuerzos de Alejandro Vergara por hallar cierto grado de objetividad en la apreciación artística son loables. Hasta cierto punto, resultan también arriesgados, dados los recelos que despierta el concepto de calidad desde hace varias décadas. Con su apelación a juzgar las cosas por lo que son, y no por lo que uno quisiera que fueran, el autor no hace otra cosa que advertirnos contra el vicio del anacronismo histórico.