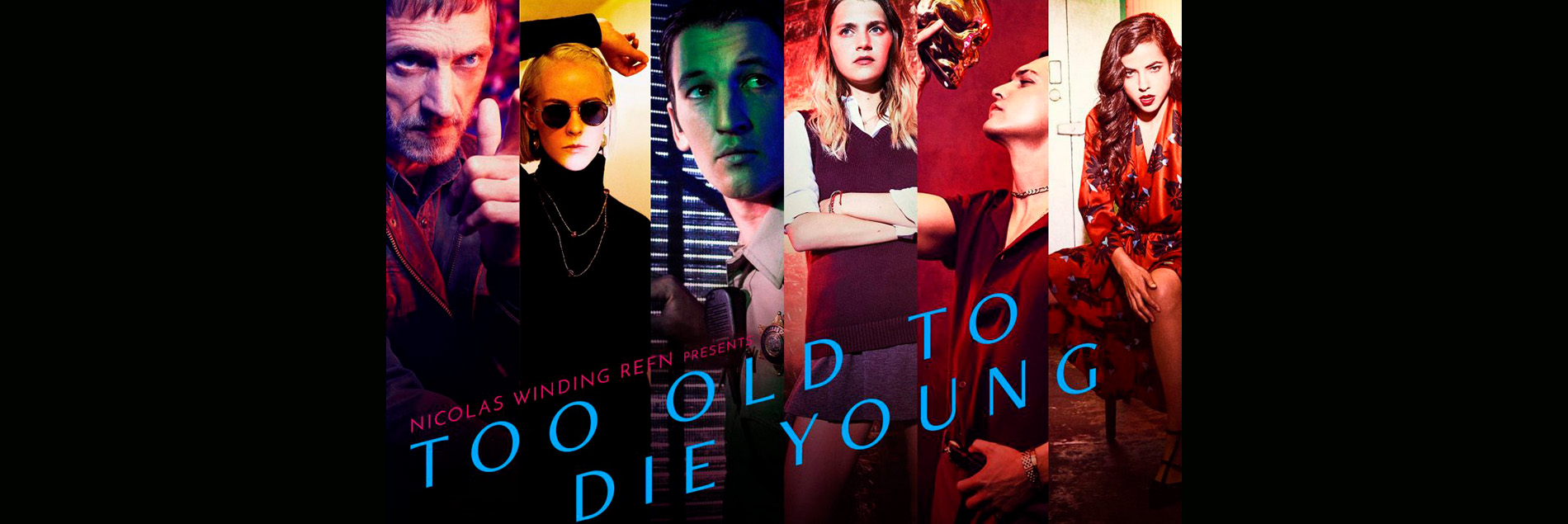Desde el insuperado e insuperable inicio de la saga con Alien, el octavo pasajero (Scott, 1979), siempre ha quedado claro que, más allá del xenomorfo creado por la torcida imaginación de H. R. Giger, el verdadero villano de esa película es el ser humano.
Recordemos: en la primera Alien nos enteramos, gracias al maléfico androide interpretado por Ian Holm, que toda la tripulación de la nave espacial Nostromo es desechable, pues lo que realmente le importa a la compañía Weyland-Yutani es capturar y llevar a nuestro planeta a un letal e invencible xenomorfo para estudiarlo y, presumiblemente, usarlo como arma biológica o algo por el estilo. El argumento original escrito por Ronald Shusset y Dan O’Bannon –futuro realizador de la obra mayor zombiesca El regreso de los muertos vivientes (1985)– funciona, independientemente de esa afortunada fusión genérica entre el cine de horror y el escenario futurista de ciencia ficción, como una frontal crítica del capitalismo corporativo más voraz, que no la piensa dos veces para explotar e, incluso, sacrificar a seis seres humanos –más un gatito y un androide– si al final de cuentas va a tener en la buchaca una poderosa arma alienígena.
Después de un largo y disparejo desfile de secuelas, precuelas, reboots y demás pedacería realizados a lo largo de casi medio siglo, el guionista y realizador televisivo Noah Hawley –creador de las cinco temporadas de la espléndida teleserie Fargo (2014-2024)– ha repensado la saga regresando al origen, con algunos agregados ético-temáticos inevitables. El resultado es Alien: Planeta Tierra (Alien: Earth, 2025), cuya primera temporada de ocho episodios, disponible en Disney+, es una de las más gratas sorpresas que nos ha brindado la pantalla chica en lo que va del año.
Estamos en el 2120, dos años antes de los acontecimientos atestiguados en el primer filme, pero no en el Nostromo sino en otra nave espacial, la Maginot, cuya tripulación tiene la misma misión suicida: traer a nuestro planeta al bien conocido xenomorfo y a otras pavorosas criaturas, entre las que se cuentan unas enormes chinches galácticas, unas voraces moscas cronenbergianas, una vaina que se chupa todo lo que se encuentra cerca de ella y el monstruo estrella de esta precuela, un muy inteligente cefalópodo cuyo cuerpo está formado por un enorme ojo que busca frenéticamente las cuencas oculares de cualquier ser vivo para meterse en una de ellas, apoderándose parásitamente de su huésped.
El planeta Tierra del futuro, al que llegarán estos bichos debido a un supuesto accidente (la Maginot se estrella en una populosa ciudad oriental) es gobernado por cinco megacorporaciones. Entre ellas se encuentra la bien conocida Weyland-Yutani, cuya dueña (Sandra Yi Censidiver) está enfrentada a la más reciente de todas las compañías, Prodigy, cuyo creador y caprichoso CEO, un insoportable muchacho llamado Boy Kavalier (Samuel Blenkin, perfectamente detestable), decide que la nave que cayó en su ciudad ya le pertenece, con todo lo que llevaba dentro, monstruos extraterrestres incluidos.
Así pues, Kavalier manda a un equipo especial a explorar la nave siniestrada bajo el mando de su “sintético” de confianza, el siempre exasperado Kirsh (Timothy Olyphant), quien tiene la tarea de dirigir, cuidar y navegar la propiedad material e intelectual más preciada de Kavalier, una media docena de seres híbridos recién fabricados a los que ha apodado “los muchachos perdidos” y que están liderados por la despierta y curiosa Wendy (Sydney Chandler). Estos seis jóvenes fueron creados descargando en cuerpos sintéticos las mentes –incluyendo la memoria y los recuerdos– de media docena de niños con enfermedades terminales. En otras palabras, estos seis chamaquitos en cuerpos de jóvenes adultos representan la solución que ha encontrado ese siniestro Peter Pan llamado Kavalier para derrotar a la muerte.
Siguiendo un camino similar al que ya transitó en Fargo, el creador, guionista y realizador Hawley –que escribió todos los episodios y que dirigió el mejor de todos, el quinto, que funciona casi como una película independiente– no busca tanto reproducir personajes y situaciones del filme original sino expandir terrenos argumentales que ya estaban planteados desde el inicio. De hecho, se podría argumentar que Alien: Planeta Tierra tiene que ver menos con la cinta de Ridley Scott de 1979 y más con su obra maestra posterior, Blade Runner (1982), pues, aunque el xenomorfo aparece para hacer lo que mejor sabe hacer –saltar a la cara de los incautos, abrir el pecho de sus huéspedes, arrasar con cualquier ser humano con el que se encuentra, abrir el hocico para gruñir y echar baba–, lo cierto es que Hawley está mucho más interesado, zeitgeist obliga, en los seis híbridos creados por Kavalier, especialmente en la muy determinada Wendy, quien llegado el momento se terminará haciendo las mismas preguntas existenciales que toda criatura humana/artificial se ha hecho desde los tiempos del ser creado por Víctor Frankenstein.
En este sentido, aunque el xenomorfo y los demás bichos, similares y conexos, terminan funcionado como personajes secundarios en esta precuela televisiva, la realidad es que Hawley sí rescata, como anoté al inicio, el sentido original de la primera película de Ridley Scott. El verdadero peligro para nuestra sobrevivencia no son el alien de sangre corrosiva, la enorme mosca cronenbergiana o ese horrendo ojo ambulante e invasor, sino nuestra autodestructiva hibris que nos lleva a traspasar todos los límites, habidos y por haber, con tal de tener más poder y más dinero. Alien: Planeta Tierra nos recuerda, pues, que la verdadera plaga no viene de fuera: somos nosotros. ~