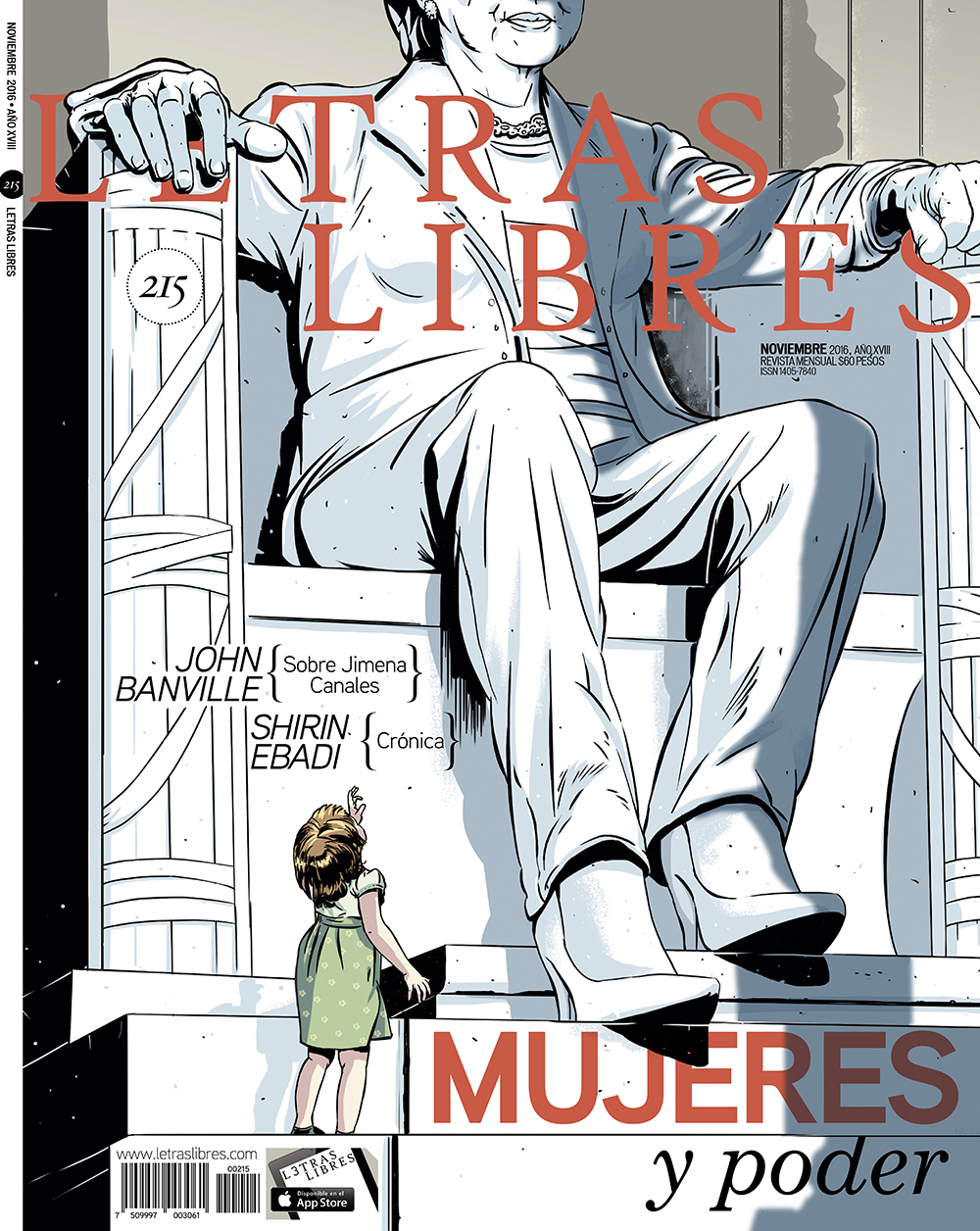Svetlana Alexiévich
Últimos testigos
Traducción de Ioulia Dobrovolskaia y Zahara García González
Barcelona, Debate, 2016, 336 pp.
A lo largo de la historia, la humanidad ha sido fiel a un absurdo: todos los intentos de justificar la guerra han resultado vanos, pero es la falacia en que se ha incurrido hasta el hartazgo. Uno de los numerosos dilemas que Dostoievski planteó en su última novela, un pasaje que sirve de epígrafe a esta obra de Alexiévich, tiene que ver con la justificación de la violencia. Iván Karamázov formula a su hermano, el piadoso Aliosha, la siguiente disyuntiva: ¿sería admisible el sufrimiento de un niño si, con él, se alcanzara la felicidad de la humanidad? Lo mismo podríamos preguntarnos en cuanto al triunfo de una ideología. Iván aderezaba su argumento con ejemplos de maltrato infantil, casos extraídos de los periódicos de la época, pero, pese a la imaginación polifónica del escritor ruso, este personaje ni de lejos perfilaba la barbarie que tendría que soportar la infancia en el siguiente siglo, que el autor ya no conoció. Esta cuestión está presente en toda la pentalogía sobre el “siglo soviético” de Alexiévich, titulada “Voces de la utopía”, pero en Últimos testigos –el segundo título que la autora publicó en ruso y el último aparecido en español (con el que se completa su ciclo para el lector hispanohablante)– es en el que emerge de una manera más directa. La obra ofrece un centenar de monólogos, resultantes de entrevistas, de víctimas que sufrieron en sus carnes, siendo aún niños, la ferocidad que asoló la Unión Soviética tras la invasión alemana, con el fin de plantear una nueva visión (o filosofía) del acontecimiento. Los relatos, cuyo montaje y disposición es más simple y lineal que en sus otros libros, son también más breves: no hay acotaciones, prefacio o epílogo, fragmentos de su diario, ni tampoco una transcripción de las motivaciones que la guiaron en su proyecto. Perteneciente a la primera generación de la posguerra, Alexiévich, aunque no tuvo una experiencia directa de la ocupación nazi, heredó un país –Bielorrusia– transformado en un gran cementerio, con un número de bajas más elevado que el de Francia, Inglaterra y Estados Unidos juntos. Las estancias en el campo ucraniano con la abuela materna le descubrieron un mundo rico en matices, un espacio de resistencia. La abuela compartía sus recuerdos de la guerra con la nieta y el relato de estas experiencias actuaba sobre esta última como una vacuna contra la cultura soviética basada en el sacrificio individual y el heroísmo. Al abrigo de la noche, las mujeres hablaban de una guerra bien distinta de la que aparecía en los libros oficiales y la futura escritora comprendió que, para hacerse una idea de los hechos, aunque aproximada, tenía que reunir una multitud de voces. Y, para adentrarse en las entrañas de la Segunda Guerra Mundial –el acontecimiento que más ha marcado la identidad de su país de residencia, Bielorrusia, y que, por tanto, más claves aporta sobre su presente y el sesgo nostálgico del gobierno de Lukashenko, que preside esta ex república soviética desde hace más de dos décadas–, en sus textos cedió el protagonismo a los actores invisibles de aquella guerra: las mujeres en el frente y los niños desamparados. El mismo año que se publicó en Minsk La guerra no tiene rostro de mujer apareció en Moscú Últimos testigos. Si bien el libro de testimonios de las mujeres en el frente mostraba una realidad oculta, así como interpretaciones y detalles nuevos sobre el Frente Oriental, en este título, protagonizado por niños, se desactiva por completo cualquier justificación de la guerra, que se muestra con una desnudez insoportable. La guerra se nos presenta descompuesta en sus elementos primarios: estruendo, fuego, miedo, dolor, sangre, pérdida… y unas gotas de bondad desinteresada, diluidas en un océano de crueldad. En los relatos emergen aquellos instantes en que las víctimas, que un día fueron criaturas inocentes, percibieron, a menudo de manera aún confusa, que su universo se había trastocado para siempre: unas bombas que caen del cielo, una huida desesperada a los bosques, la última despedida del padre o de la madre, la irrupción violenta de los invasores, las llamas que engullen casas, ametralladoras que abren fuego. Y se constata que aquella semilla envenenada de entonces ha arraigado en la vida adulta y sigue quemando como un isótopo radiactivo, oculto dentro del cuerpo.
Excepto unas pocas historias que tratan de episodios capitales del conflicto bélico en otras zonas, como el sitio de Leningrado, se dibuja sobre todo un retrato retrospectivo de la fatalidad que ha azotado a Bielorrusia, denominada a veces “la paria de la geopolítica”. Este país, sin una identidad definida hasta el siglo XX, sufrió el paso del grueso de las tropas nazis que, en 1941, se dirigían a Moscú. La Operación Barbarroja se inició en Brest y, al cabo de pocas semanas, el país ya estaba ocupado, sin tiempo de reacción. En un primer momento, las fuerzas de ocupación se ganaron la simpatía de los autóctonos, resentidos por la sumisión al yugo soviético. Pero la faz del enemigo no tardó en quedar al descubierto: en Bielorrusia se instalaron algunos de los campos de exterminio más grandes de Europa, como el de Maly Trostenets, o centros de acogida de menores, como el de Krasny Bereg, organizados por los nazis, en que niños de entre ocho y catorce años se convirtieron en donantes forzosos de sangre para los tratamientos médicos de los soldados alemanes heridos. El movimiento partisano soviético, integrado por tropas irregulares de oposición a las fuerzas nazis, fue especialmente efectivo en el medio rural. En 1943, ya recibían apoyo logístico y financiero de Moscú. Hacían frente a los Einsatzgruppen, escuadrillas de la muerte apoyadas por Polizei, civiles eslavos que las asistieron en las operaciones de exterminio contra judíos y partisanos. Los alrededor de cien testimonios de este libro no hablan específicamente de estos detalles históricos, sino que nos transmiten las percepciones infantiles de sus vivencias directas. El mundo arrebatado a los niños, la desaparición de su entorno familiar y las heridas que les infligieron a una tierna edad, fueron hechos irreversibles. ~
(Barcelona, 1976) es traductora y fotógrafa. Entre los autores que ha traducido al español se encuentran Vasili Grossman, Lev Tolstói, Yevgueni Zamiatin y Borís Pasternak