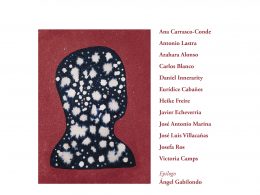Describir y comprender el mundo que nos rodea supone un tremendo desafío intelectual. Con frecuencia nos topamos con realidades escurridizas cuyo concepto se nos escapa. Entonces, la precariedad de las palabras nos empuja a apoyarnos en imágenes que nos ayuden a explicar dichas realidades. Son las metáforas, “un decir que es sugerir”, escribe Ortega; “una representación simbólica” que nos permite expresar el pensamiento cuando las palabras no logran concretarlo.
Hay en la metáfora un componente taumatúrgico en la medida en que, al nombrar una realidad con otra palabra que no le corresponde, se crea una asociación imaginaria que es conceptual, y que permite ensanchar el significado de la cosa, y hasta la cosa misma porque la metáfora es performativa. La metáfora expande la realidad y permite superar la violencia del objeto físico para convertirlo en un fenómeno, es decir, en una realidad incardinada a un tiempo y a un espacio determinados y constituyentes.
Todo esto tiene que ver con el libro Las metáforas del periodismo. Mutaciones y desafíos, escrito por la periodista y académica argentina Adriana Amado, y publicado en 2021 con prólogo del académico de la Georgetown Silvio Waisbord y prefacio del editor Chani Guyot. Se trata de un ensayo de algo más de trescientas páginas divididas en diez capítulos, en los que Amado disecciona las metáforas, casi todas decimonónicas, empleadas para conceptualizar el periodismo: la metáfora del lazarillo, del productor, del cuarto poder, del servicio público, de la verdad, de contar una historia, de la libertad de prensa y del mejor oficio del mundo, para desembocar en un estimulante capítulo titulado “Periodismo mutante”, que debería ser lectura obligatoria en todas las escuelas de periodismo.
Si los jóvenes acuden a nuestros centros con la ilusión renovada de quien emprende su propio camino profesional, los docentes haríamos bien en incentivar esa vocación en lugar de cercenarla con el pesimismo de quien ve cómo el mundo de ayer se desvanece bajo sus pies. Lejos del lacónico discurso que mitifica un mundo (analógico) que se ha perdido, Adriana Amado construye un discurso optimista, nada ingenuo, realista, con la mirada puesta en lontananza, allí donde se adivina el fulgor del renacimiento digital con sus muchas posibilidades de (re)creación de un periodismo nuevo.
A través de una amena lectura que combina precisión científica con liviandad discursiva, y que evidencia un vasto conocimiento de obras de referencia, Amado invita a reflexionar sobre el concepto de periodismo desde una perspectiva contemporánea, o sea, un periodismo del, por y para el siglo XXI, inmerso en la incesante transformación digital. Siguiendo la estela de Lakoff en Metáforas de la vida cotidiana, la autora llama la atención sobre la naturaleza metafórica con que tradicionalmente se ha representado el periodismo, retórica manifestada en el propio nombre de tantas cabeceras históricas como La Nación, El País, La República, El Mundo, The Globe, Le Monde, Die Welt. Cada una de estas sinécdoques imprimió una aspiración, una función, una vocación en los periódicos, ignorando que se trata de una realidad demasiado humana como para que nos le afecte el paso del tiempo, o como dice Amado, “periodismo eternamente mutante, porque siempre es el periodismo y sus circunstancias” (p. 31).
El problema de muchas de estas metáforas es que han sido superadas por nuevos paradigmas, de modo que su persistencia explica la inadaptación del periodismo a su propio tiempo. (¿Es esta la razón de su crisis?). Entre las que más han influido en el periodismo occidental sobresale la metáfora del cuarto poder, trasposición de la expresión decimonónica Fourth Estate, que sirvió para “remarcar la relación de la profesión con la democracia de manera explícita” (p. 99). Esta metáfora convirtió al periodismo en una suerte de contrapoder que garantizaba un equilibrio saludable para el funcionamiento de las democracias. Sin embargo, bien mirada, resulta una idea extemporánea en lugares donde los otros tres poderes son débiles o directamente no existen, como en los regímenes autoritarios.
Como se ve con este ejemplo, lo que nos propone la autora es una mirada crítica sobre la vigencia de las metáforas con que el periodismo ha sido conceptualizado a lo largo de los siglos XIX y XX. Por ejemplo, la metáfora del lazarillo, que lleva implícita la misión de guía, de orientador, “de hacer visible el mundo invisible para los ciudadanos del estado moderno”, como hace un siglo escribió Lippmann (p. 47). Sin embargo, la autora desvela con gran perspicacia lo que esta metáfora silencia, al establecer de facto una “asimetría entre el que conoce el camino, o que ve más allá de lo que ven los otros, y estos últimos, ignorantes o indiferentes respecto de aquello que el periodista revela” (p. 48).
Si en alguna época esta metáfora fue útil para conceptualizar el periodismo, sin duda hoy ha sido superada por la realidad, hasta el punto de que “la crisis del modelo tradicional del periodismo tiene que ver con la crisis de esta metáfora” (p. 49), sostiene Amado. La mitad de la población mundial tiene menos de 30 años y son nativos digitales proactivos que cuando quieren saber algo lo buscan en Internet, de ahí que los jóvenes no asuman esta dinámica del periodismo tradicional consistente en que “un adulto venga a contarle algo que no preguntó” (p. 49).
Una de las cualidades del estilo ensayístico de Adriana Amado es la provocación. Así, al desentrañar metáforas como la del lazarillo, la autora discute el concepto tradicional de “importancia informativa” que solía jerarquizar la prensa, para someterlo a la posibilidad de que “no siempre lo que es interesante para las audiencias es importante para el periodista” (p. 51). Con un tono deliberadamente irónico, Amado argumenta que “esta metáfora del faro persiste justamente en la idea de que el periodismo debe ser la luz que guía a los barcos hacia la costa para que no naufraguen atraídos por los cantos de sirenas de los clickbaits” (p. 51), aunque un lector escéptico anotaría que no es un problema de cantidad, y que la tasa de interés de la mayoría no es fiel de ninguna balanza, salvo la publicitaria.
No obstante, hay que reconocer el potencial de ese argumento para entender el fenómeno del news avoiding identificado en el último Digital News Report. “El motivo principal del abandono de las noticias diarias, para todas las edades y niveles socioeconómicos, es la falta de interés” (p. 52), dice la autora alineada con los investigadores de Oxford, de tal suerte que “los lectores son ahora lazarillos de otros lectores de manera cambiante y recíproca, en modo más lúdico y desinteresado que lo que solían ser los periodistas” (p. 53). Ciertamente, la pérdida de audiencia de las noticias en formato tradicional es un fenómeno digno de análisis, y tiene razón Amado cuando explica que el periodismo en el mundo digital debería ser transmedia, no multimedia, como ya señaló Jenkins, también citado por la autora.
Por lo tanto, conceptos como “comunidad” o “interacción con los usuarios” parecen irrenunciables si el periodismo se quiere tomar en serio el mundo digital y abrazar sin suspicacias las posibilidades de ese entorno. Amado ofrece dos interesantes tablas (p. 77 y p. 303) en las que correlaciona las metáforas de los medios de masas característicos del siglo XX con las metáforas de la sociedad digital del siglo XXI, y resulta esclarecedora para comprender que la “centralización” ha dejado paso a la “distribución”; la “competencia”, a la “colaboración”; el “costo”, a la “gratuidad”; la “difusión”, a la “conversación”, y así hasta completar un decálogo de la transformación del espacio analógico en el espacio digital.
En el capítulo dedicado a la metáfora del servicio público (pp. 121-159), la autora se adentra en el debate del pago por suscripción frente al acceso en abierto a los contenidos, sin dejarse por el camino fenómenos como el clickbait, el mobile journalism, o el periodismo participativo, entre otros.
Tampoco elude Adriana Amado el problema de la verdad, acaso uno de los grandes temas filosóficos de todos los tiempos e igualmente convertido en metáfora (¿restrictiva?, ¿castrante?, ¿coercitiva?) del periodismo. “La verdad es un asunto moral”, afirma la autora, para en seguida cuestionar la urgencia del fenómeno de las llamadas fake news. “La desinformación es parte inseparable de la industria de la información, si recorremos su historia con sinceridad y no con idealismos que no dejan de ser un poco fake” (p. 168). Recorre entonces algunos de los casos más sonados de la historia del periodismo para recordar al lector la existencia, avant la lettre, de las fake news. El resultado sería una invitación a debatir el problema de las “noticias simuladas” siempre que la autora aceptase un marco epistemológico que permita delimitar el fenómeno y eludir el diletantismo.
Como era de esperar, la crítica de la metáfora de la verdad incluye un análisis del fact-checking, “emprendimiento de oenegeros que apareció con la crisis de la posverdad en 2016” (p. 179). Amado describe con acidez la misión “evangelizadora” de los fact-checkers, y admite sin pudor que, “muchas veces, la desinformación es una elección” (p. 179). Al leer esta parte del ensayo, el lector percibe una suerte de convocatoria a dejar a la gente en paz, a no someter al ciudadano a la tiranía de la verdad revelada por el fact-checker. Es realmente sugestivo leer un discurso que desafía los pilares de una concepción mística del periodismo tan enraizada en la Academia, que invita a superar el papanatismo y la idealización, acaso elitista, de que el periodista está llamado a alcanzar la verdad mientras “la humanidad apenas si accede a las sombras de las cosas proyectadas en el fondo de la caverna” (p. 179).
La metáfora de la libertad de prensa sirve a Adriana Amado para recordar que solo uno de cada diez habitantes del mundo vive en países con prensa libre (Freedom House, 2021). Además, llama la atención sobre el riesgo de que modificaciones legales aparentemente garantistas con la libertad del periodismo se conviertan en “formas de censura indirecta”. Desde esta perspectiva, acciones legislativas impulsadas para mitigar fenómenos como, por ejemplo, el discurso del odio, son cuestionadas por la autora al indicar que “en lugar de aprovechar el potencial digital para expandir la libertad de expresión a más personas, los legisladores buscan excusas para restringirlas en nombre de proteger a los ciudadanos de supuestos riesgos de la comunicación sin control gubernamental” (p. 219).
La autora desgrana un discurso profundamente optimista respecto al potencial benéfico de Internet para la sociedad en general, y para el periodismo en particular. No sorprende, por lo tanto, su denuncia de que “de pronto Internet se ha convertido en una amenaza para las elites académicas y políticas, que están más ocupadas en señalar sus peligros que en fortalecerla como una herramienta democrática” (p. 219). En este punto resulta inevitable preguntarse si realmente existen tales amenazas o si tan solo son “argumentos tramposos de los apocalípticos de las tecnologías en red” (p. 219), como defiende la autora. Es un tema para debatir.
Un interesante capítulo del libro está dedicado a la metáfora del “mejor oficio del mundo”, expresión -como todo el mundo sabe- acuñada por García Márquez. Adriana Amado la toma para cuestionar que exista un único periodismo, de donde se infiere que proponer soluciones para el periodismo, dicho así, en genérico, es inútil. Ciertamente, solo teniendo en cuenta el contexto de cada región se podrá ayudar a que ese periodismo se convierta eventualmente en el mejor oficio del mundo. De este modo, el lector se pregunta en qué coinciden, por ejemplo, las necesidades del periodista europeo y el mexicano. ¿Un periodista ruso se enfrenta hoy a los mismos desafíos que uno británico?
Además de este enfoque holístico, la autora plantea si todavía existe el periodista que pensó Gabo. La transformación laboral del sector es tan profunda que aquellas actividades perfectamente delimitadas en el paradigma analógico han sido disueltas en la liquidez digital. Hoy el periodista es un “comunicador”, concepto que explicaría mejor la multitarea a la que se ve abocado para subsistir en “el mejor oficio del mundo”.
La crítica a la “metáfora de Clark Kent” (p. 255) pone de manifiesto “la distancia entre el modelo idealizado y el desempeño posible” (p. 266). Esta representación simbólica ha sido potenciada durante décadas por el cine, “reservorio de las metáforas”, dice Amado. “En todas estas producciones los periodistas son personajes extraordinarios, de cuya historia no se sigue la vida real de la mayoría de los periodistas. […] Porque la vida de la mayoría de los periodistas se parece más a la de una persona mínima que a la de esos personajes mitológicos a los que al cine de Estados Unidos le gusta tanto homenajear” (p. 270).
Todo el ensayo, como se ve, es una constante provocación que pretende remover los cimientos de una concepción obsoleta del periodismo, un periodismo que, sustraído de su tiempo por el magnetismo de metáforas marchitas, se ve incapaz de encontrar soluciones para los desafíos del presente. Este enfoque hiperrealista (¿acaso pop?) le permite a la autora cuestionar las creencias en las habita una parte de la sociedad, particularmente la Academia: “Docentes que buscaron en las escuelas de periodismo el salario que les negaba la profesión les hablan a los estudiantes sobre una época dorada que nadie vivió desde aulas que llevan nombres de próceres improbables de la profesión” (p. 263).
Pero no es este un ensayo pesimista, sino todo lo contrario. Es un discurso que abraza el nuevo mundo digital; un discurso construido desde la madurez y la reflexión de quien conoce a fondo le realidad de la que habla; de quien, lejos de una actitud de estéril iconoclasia, pretende salvar las circunstancias para salvar a toda la profesión del cementerio de viejas creencias donde se empeña en permanecer.
Cuando el lector alcance el décimo capítulo (p. 287) dedicado a “las metáforas del periodismo mutante”, eventualmente se sentirá invadido por un sentimiento de confianza en el presente y, sobre todo, en el futuro del periodismo. Construir un futuro posible es un imperativo para las generaciones de mando que gestionan el presente, pero también para las generaciones ascendentes.
Por eso, de lo que habla este ensayo es de un cambio cultural que parte de la premisa de que “las leyes, las organizaciones periodísticas, las pautas profesionales, los marcos estéticos no existen por igual en todos los contextos ni son los mimos para el periodismo que para los medios” (p. 287). Sin embargo, como en toda mutación, no faltan agoreros que insisten en señalar los peligros, en anunciar el apocalipsis que se cierne sobre la democracia liberal con la devaluación del cuarto poder. Y es que “la casta que pierde sus privilegios exagera la situación” (p. 288), afirma Amado en línea con Alessandro Baricco.
Mientras la tecnología digital avanza imparable hacia su destino de invisibilidad (ya es una técnica invisible; ya habitamos en ella, seamos conscientes o no), los académicos seguimos formando a los futuros periodistas sobre la base de unas teorías de la comunicación “propuestas por gente que murió antes de que existiera WhatsApp” (p. 289). Por eso nos cuesta tanto entender conceptos como “interacción”, que hace que el ciclo de la noticia no termine con su publicación, sino al revés: con la publicación “comienza un nuevo ciclo de lectura, apropiación y reelaboración por parte de colegas y de los usuarios en general” (p. 292). O nuevas lógicas como la del juego, según la cual “no hay game sin otro participante” (p. 294). Pero claro, aceptar la cultura del juego en la que “cualquier interacción es posible” implica asumir que el periodista no es el único portador de la verdad, de la información ni del conocimiento; implica aceptar la superación de rígidos esquemas del pasado fundamentados sobre el concepto clásico de auctoritas, inservible por lo tanto para interactuar “en un entorno lúdico, donde los participantes comprenden claramente qué es juego y qué es real” (p. 295).
En definitiva, Adriana Amado nos invita a reflexionar qué pasaría si aceptáramos que cualquier tiempo futuro será mejor, si nos aproximáramos a la cultura digital con lo que Spinoza denominaba amor intellectuallis, es decir, con la intención honesta de querer comprender las cosas y no de juzgarlas. ¿Cómo cambiaría nuestra percepción de la realidad si convirtiéramos el presente en oportunidad, y no en amenaza como solemos hacer? En el caso del periodismo, más nos valdría asumir que, “en el siglo XXI, dejó de tener el monopolio de la producción y circulación de la información y de la prensa, y ya no es el único con el privilegio de los comentarios y de la opinión” (p. 297). Se ha subvertido “la jerarquía de observadores en el espacio virtual”, de manera que la pregunta no es cómo mantenemos nuestros modelos de negocio y nuestros privilegios, sino “cómo conectar con las audiencias, cómo propiciar la interacción que cualquiera tiene hoy con otros en las distintas redes, y cómo ser parte de esos intercambios” (p. 299).
Como todo cambio cultural, el proceso es paulatino y lento, y requiere grandes dosis de paciencia y, sobre todo, de altura de miras. No es posible pensar el futuro del periodismo con mentalidad de contable de mercería. Asumamos, pues, como dice Amado, que “no ha pasado tiempo suficiente para la consolidación de metáforas más elocuentes. […] Aparecieron nuevos marcos conceptuales que están ganando legitimidad por derecho propio, aunque la profesión todavía no se los apropió lingüísticamente” (p. 302).
¿Hace falta una conclusión? El periodismo necesita desembarazarse de la pesada armadura de quien se cree único portador de la verdad, última línea de defensa del conocimiento y de los hechos demostrados. Desarmado el periodismo de estos pesados lastres, será capaz de empatizar con una audiencia empoderada que tiene sus propios intereses, acaso no coincidentes con los del periodista sin que eso sea un sacrilegio; sincronizar las agendas comunitarias, sin tratar de imponer las propias.
Hay una audiencia universal que de repente se ha hecho visible gracias a la tecnología digital; el periodismo no puede interactuar con ella con métodos del pasado, obviando que esa audiencia ya no es pasiva ni silenciosa, sino lúdica y participativa, una audiencia que se mira en el espejo de Instagram porque no busca “imágenes literales, sino saber que va a haber alguien del otro lado del espejo con quien conversar. Por eso, lo primero que hacemos al empezar el día es mirar el cristal del teléfono para mirarnos con los otros y tratar de superar rápidamente la desilusión de ser ese despojo humano legañoso que cada mañana vemos lavándose los dientes. Esperamos del periodismo que nos diga que somos algo más que eso que vemos” (p. 304).
Urge actualizar las metáforas del periodismo porque urge formular una nueva concepción de este oficio centenario. Habrá que estar a la altura.