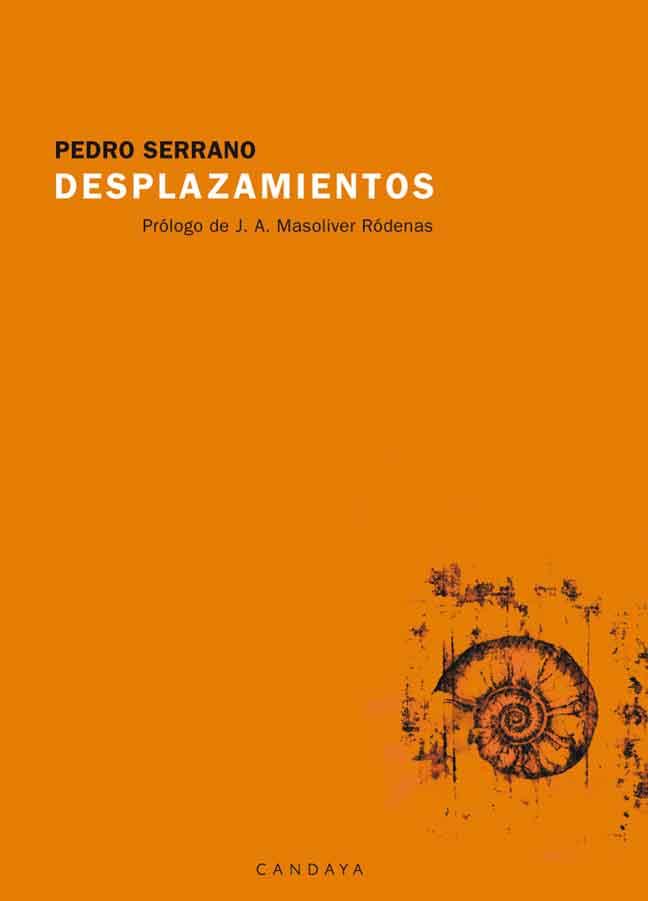Severo Sarduy (Camagüey, Cuba, 1937-París, 1993) ha sido uno de los grandes escritores cubanos de la segunda mitad del siglo pasado, y esta antología de la colección El Lotófago, publicada por la Galería Luis Burgos Arte del Siglo xx, que recoge tanto fragmentos de su obra en prosa como de su poesía, nos lo recuerda muy oportunamente. Exiliado, afrancesado, cosmopolita, homosexual, pero, sobre todo, intensamente cubano, Sarduy pertenece a la tradición barroca de Lezama Lima, José Kozer o Reynaldo Arenas. Su escritura no se lee: se amasa, se mastica; nos envuelve en aromas y en fragor; embute plantas, flores, frutos, árboles, piedras, y nos los refriega por el paladar de las pupilas. Su frenesí léxico, apenas encauzado por una sintaxis no menos sinuosa, halla un referente idóneo en el frenesí vegetal de su Cuba originaria, visitado por bestias y dioses, punteado de gemas selváticas, que surte colores y esculpe inagotables formas de luz: “Un ligero temblor, un balanceo en las hojas hinchadas, verde y blanco, de la yagruma, en las fuertes flores que gotean una baba transparente y morada, en las líneas rojas de los troncos avinados. Algo se mueve, algo pasa: el viento, la fuga de un cimarrón, la amenaza de una tijera abierta…”, escribe en “La jungla”. La condición barroca de esta literatura se advierte, además de en la explosión cromática y el flujo yuxtapositivo, en los constantes emparejamientos, entre gongorinos y mántricos. No es casual que Sarduy invoque, en “Severo, ¿por qué pintas?”, la pulsión de la repetición, y que califique a ésta de plegaria. Ciertamente, Sarduy ora, pero el dios al que impetra es el propio lenguaje: una maleza tupidísima de imágenes que reemplazan al mundo. Su escritura, no obstante, arrastra materiales del cosmos, como un río aluvial; y estos detritos, lentamente lamidos por su lengua cinceladora, se erigen en plásticas prosopopeyas: en materialidad desaforada. No hay en los libros de Sarduy entelequias sutiles, aunque sean de una inteligencia taladrante; no hay languideces, aunque refuljan de delicadeza. Sus páginas nos golpean como manos de amor, enfangadas en las cosas, goteantes de humor y de muerte, plenas de chirridos y de armonía, que oímos, que mordemos, o que nos muerden. Pero estas páginas no sólo se inspiran en la naturaleza, sino también, y muy especialmente, en el cuerpo: el cuerpo como primera supuración de lo tangible, como paradigma de las aspiraciones humanas –de su placer y de su trascendencia–, como metáfora de la vida. Todo Arqueología de la piel es una exaltación de la piel, y de lo que contiene. Su dimensión erótica es rotunda, como ha acreditado Sarduy en los prodigiosos sonetos y décimas de Un testigo fugaz y disfrazado, publicado en 1985: “El émbolo brillante y engrasado/ embiste jubiloso la ranura/ y derrama su blanca quemadura/ más abrasante cuanto más pausado…”. Pero el cuerpo también es mensajero del dolor, como se constata en “Una verruga en el pie”, donde el sida es un acoso, y “los muñecones gardelianos se estremecen, perkinsonados por la descarga cromática, huyen hacia un cielo de carbón”; o del silencio, como el que sigue al nacimiento, antes del primer llanto, y a la muerte, el nacimiento al revés. Sarduy quiere hacer de la literatura carne y, simultáneamente, dotar a la carne de significado, elevarla a la categoría de hecho comunicante: por eso identifica piel, pintura y escritura. Suscribe el milenario ut pictura poiesis horaciano y afirma –en “Cromoterapia”, en “Severo, ¿por qué pintas?”– que escribir y pintar son lo mismo: el resultado de ambas actividades es el pictograma: la imagen. Pero el autor de El Cristo de la rue Jacob lee asimismo los signos de la existencia en la superficie agridulce de la piel: observa cicatrices y tatuajes, como los queloides ornamentales de algunas tribus africanas o las espeluznantes inscripciones que recubren a los miembros de las maras centroamericanas fotografiados por Isabel Muñoz, y reconoce en su tortuoso despliegue las huellas del deseo, de la soledad o de la lucha contra la soledad, de la enfermedad, del desamparo, del éxtasis. Aunque su lectura nunca es sociológica: no carece de emoción. En “La cicatriz” recuerda la operación de apendicitis que sufrió de niño, y la mirada de su padre cuando se lo llevaban a la enfermería: “Era una protección, un cuidado envolvente, la materialidad de una sutura. Supe que esa mirada, untada en mi cuerpo como con un pincel –Lacan–, me protegería toda la vida”.
Arqueología de la piel incorpora, por último, elementos de una poética y recoge algunas confesiones de taller. En “Cromoterapia”, vincula Sarduy la escritura al sueño, “a la inconsistencia de las fantasías eróticas o de los recuerdos, a un ayer improbable o fabricado”; escribir es, pues, sueño, imaginación y memoria. Y ello no es incoherente con su práctica literaria, trufada de fulguraciones oníricas y minuciosos delirios, fustigada por un erotismo turbulento, pero expresado siempre con precisión matemática, y acogida en todo lugar al recuerdo de la familia, de la infancia, de los paisajes incomprensibles que rodearon su ingreso en el mundo. Sorprende, sin embargo, que, un poco más adelante, afirme no releer ni modificar nunca sus poemas ni sus libros: “Respiran por sí solos, se defienden, o mueren”. Como José Ángel Valente, que creía que la corrección excesiva de lo escrito equivalía a un parto extrauterino, Sarduy puede luchar durante horas o días por encontrar un adjetivo, pero, una vez hallado, se ajusta a su deseo sin residuos. Maravilla esta decantación, laboriosa pero siempre certera. La selva que nutre su lenguaje vive en su mente: y de esa selva se desprenden frutos y joyas, exactitudes y obscenidades, heridas y esplendores; en suma, la abrasadora plenitud de la literatura. ~
(Barcelona, 1962) es poeta, traductor y crítico literario. En 2011 publicó el libro de poemas El desierto verde (El Gato Gris).