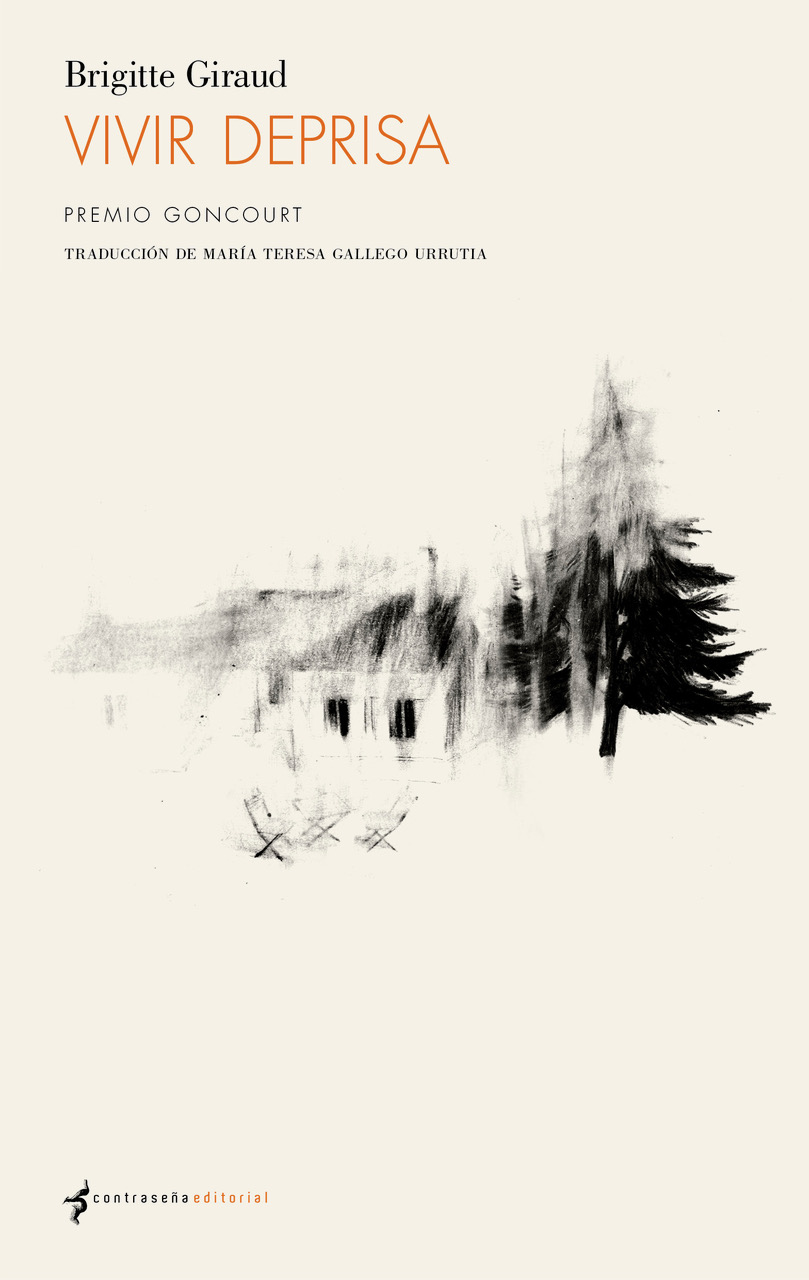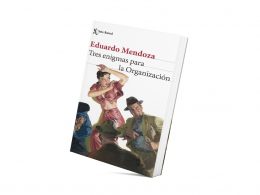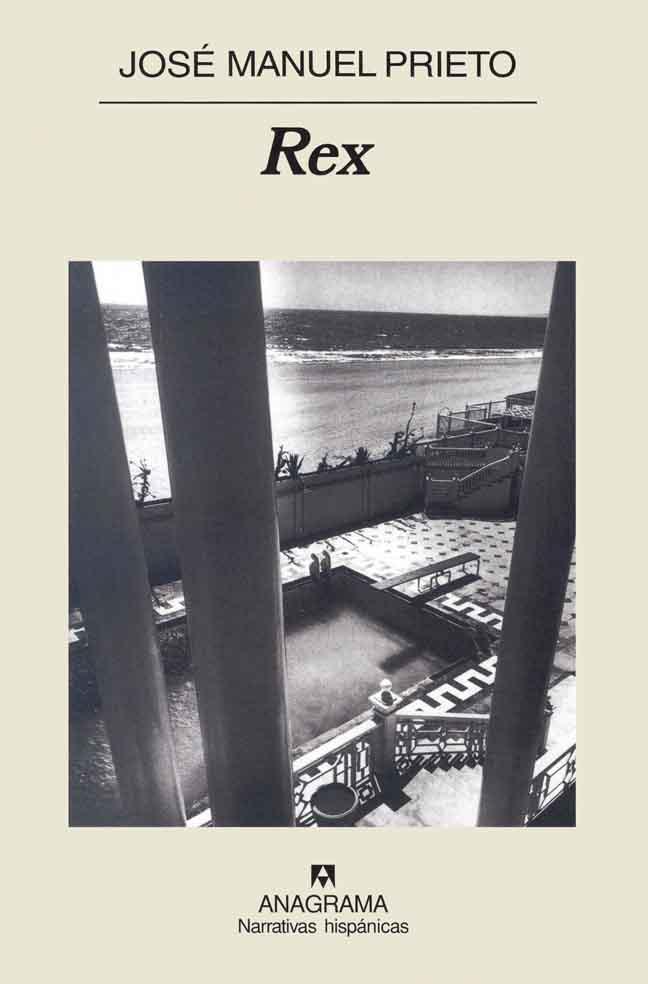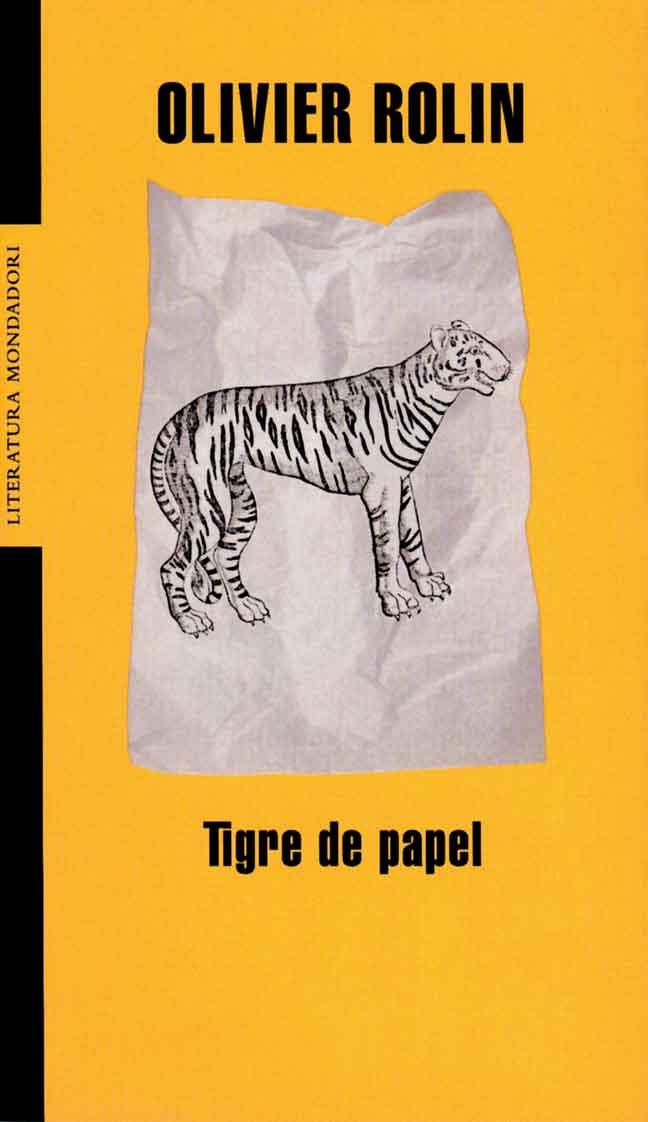Dentro de la literatura del duelo o de la pérdida, que ha ido creando sus propias reglas narrativas a partir de la influyente El año del pensamiento mágico, de Joan Didion, la escritora francesa Brigitte Giraud (Sidi Bel Abbès, Argelia, 1960) tenía ya un libro importante, Ahora (2001), publicado en Contraseña, editorial de sus obras en España. Ahora narraba los rituales inmediatos a la muerte: Brigitte Giraud perdió a Claude, su pareja, en un accidente de moto absurdo, un absurdo día cualquiera, y testimonió la sucesión de trámites con los que nos despedimos de la persona querida –digerir la noticia, contarla al hijo, elegir el tipo de entierro–. “No sabemos ya dónde fijar la vista; sabemos que estamos viviendo un momento único, indecible, imposible de transmitir”, pero hay que organizar una cotidianidad que es el basamento del nuevo Ahora. Aquel texto era tan impactante como sutil, por su capacidad de verbalizar con calma la conmoción.
“Ahora podemos ya tocar la muerte, podemos comprobar cómo un hombre se convierte en un cuerpo”. Esta frase de Ahora bosqueja el afán de Giraud por aferrarse a la dimensión carnal, nada etérea o espiritual, de la muerte. El no-ser es, antes que otra cosa, un cuerpo que no-está, que ya es intocable. Y prefigura su segundo libro sobre el tema, el también magnífico Tener un cuerpo (2013), autobiografía física en la que Giraud rehace su yo narrando cómo su cuerpo ha sido el depositario y el objeto de las experiencias transformadoras de su vida. El cuerpo acompaña el viaje de la personalidad, del ser, o tal vez sea el factor dominante de ese viaje conjunto. “Es duro tener un cuerpo, una superficie de piel tan extensa” que, mediante los vestidos con los que la luce su madre, mediante la menstruación, cuando el organismo ha de “entrar en el miedo de las cifras” del período, o provocando la timidez, transforma ese cuerpo en la mujer concreta que acaba por ser. En la parte final de Tener un cuerpo, Giraud narraba también la muerte de Claude, la aflicción que en ese texto era sobre todo corporal. Aquella adversidad no era ya narrada como la descripción de un rito obligado de despedida, sino como la culminación violenta de la identidad. Ante el cadáver del amado, “entiendo de pronto qué es un cuerpo. Es la envoltura que queda. Una sustracción, no un consuelo”.
Desde ese lugar de resta, de contracción, de agotamiento, se construye Vivir deprisa (Vivre vite, 2022) el libro final de esta trilogía de apariencia no narrativa, un viaje de más de veinte años a través de un trauma, y que ha sido galardonado con el Goncourt, lo que junto al Nobel para Annie Ernaux, con quien la obra de Giraud está sin duda emparentada, supone una especie de consagración definitiva a la francesa para este enfoque autobiográfico tan exitoso en la literatura contemporánea. No es casual que fuera en Francia, en 1977, donde Serge Doubrovsky acuñó ese término sin teoría, autoficción, lábil y equívoco, que sirve tanto para un roto como para un descosido, pese a los intentos académicos por fijar su campo de acción. En la medida en que para que haya autoficción en una novela tiene que haber novela, ficción sobre bases autobiográficas, cualquier texto que presentara una apariencia de realidad biográfica respecto de su autor necesitaría una investigación que fijara hasta qué punto lo que el texto narra es ficticio o no, y por tanto lo coloca, de partida, en el espacio literario de los textos personales, memorialísticos o íntimos. Como pocas veces se puede o se quiere hacer esa investigación, la pulsión atrayente de lo llamativo lleva a que en los comentarios periodísticos se encuadre a priori cualquier tipo de libro con aspecto de autobiográfico dentro de la autoficción, cuando tendría que ser lo contrario. La autoficción habría de ser un punto de llegada incierto, la conclusión tras una lectura muy atenta y un estudio sobre el autor y sobre los paratextos del libro y su discurso, pero casi nunca debería ser un punto de partida. Así, el auge del término autoficción encubre más bien la vigencia de una época de pereza analítica, que prefiere englobar bajo ese sustantivo toda la riqueza terminológica con la que el género autobiográfico designa las variantes que viven en su interior.
Vivir deprisa regresa, y han pasado más de veinte años, a aquel día de junio en que Claude “aceleró con una moto que no era suya en un bulevar de la ciudad”. El recuerdo obsesivo es convocado en esta ocasión por la firma de la venta de la casa que ambos compraron y solo Brigitte llegó a habitar. Pero la autora aborda ese análisis alrededor del momento fantasmal y enfermizo de la pérdida desde una estrategia narrativa distinta, como si intentara sucesivas terapias para encontrar la más eficaz y curativa, con la que el trauma de la desaparición de Claude pueda ser asimilado al fin.
Si Ahora estaba escrito en el duelo, Vivir deprisa está escrito contra el duelo.
Con la venta de la casa común da comienzo un ritual de adiós generalizado a la energía y el tiempo tributados a la memoria y el dolor. Ha llegado el momento de cerrar la puerta del panteón en cuyo interior quede atrapado este canto al final del amor y de la vida de la persona amada. Porque Vivir deprisa puede ser leído como una letanía por la vida inamovible que frustra nuestros deseos y expectativas, que se lleva las cosas que queremos.
La cita que encabezaba Ahora era de Lou Reed: “El rock and roll no miente. Nunca promete un final feliz”, y Vivir deprisa está inspirado por un verso del cantante: “Vivir deprisa, morir joven”. El título de L’amour est très surestimé –historias mordaces sobre los instantes en que el amor se evapora, que ganaron el Goncourt de relatos en 2007– se lo regaló una canción de Dominique A, artista al que Claude y Brigitte escuchaban en bucle, “estupefactos y rabiosamente enardecidos”. La pareja de Giraud trabajaba en una discoteca francesa –vocablo equívoco para nosotros, que designa una biblioteca de préstamos de audios musicales–; ambos eran por edad miembros de una de las últimas generaciones modificadas genéticamente por el rock y el pop, piezas de un pasado glorioso para la música popular.
Y es que, a su modo, Giraud interpreta una canción trágica en Vivir deprisa, que suena como una narración, pero también como un disco sobre la idoneidad de la literatura para inventar un mundo alternativo. Cada capítulo, que dura lo que un tema pop, fantasea sobre el modo en que la realidad, con leves cambios en acciones cotidianas, podría haber sido distinta —y Claude haberse salvado, y Claude seguir vivo, junto a ella—. Si su hermano, propietario de la Honda 900 CBR con la que Claude se mató el 22 de junio de 1999, no le hubiera pedido guardarla en el garaje de una casa que compraron en el último momento por una carambola del destino; si esa moto, prohibida en Japón por su peligrosidad, hubiera tenido restringida su venta también en Europa; si antes de salir del trabajo, Claude se hubiera entretenido escuchando un tema de Coldplay, dos minutos más largo que el que oyó de Death in Vegas; si el semáforo no se hubiera cerrado en rojo… Él no habría muerto y el curso de la vida de Brigitte Giraud habría sido totalmente distinto.
Vivir deprisa, autopsia del condicional, no es una meditación sobre el azar, sobre cómo lo imprevisto gobierna nuestras vidas, a lo Auster, sino sobre su impugnación. Si somos capaces de violentar el azar, podremos modificar el curso de los acontecimientos. Aunque solo pueda hacerse a posteriori, como rememoración a través de la literatura, inventando algunas posibles salidas que no llegaron a darse. Ahí, por el camino insospechado que su planteamiento narrativo le hace recorrer, incrustando en la realidad esa vida imaginada que ojalá hubiera sido, Vivir deprisa subvierte los códigos de la autoficción sin abandonarla. La vida, como la literatura, tiene múltiples caminos. Su abordaje suele responder menos al plan que a la resolución de contingencias. Un libro acaba siendo la suma de numerosas decisiones, intrascendentes o importantes, que llevan el texto hacia la armonía o el desequilibrio. Ese análisis paralelo, pero no explícito, entre las fuentes de la existencia y las de la literatura, y la habilidad de esta para ofrecer una vía imaginaria ante la dictadura de los hechos, eleva Vivir deprisa por encima de su crónica minuciosa de los mecanismos del fatum trágico y acaba por instalarlo en un lugar luminoso. En la literatura, las ideas recurrentes no tienen por qué ser enfermizas, pueden atrapar la belleza de una vida alternativa y, para cerrar el trauma mientras se vence al olvido, hacernos soñar con prevalecer sobre la imposición azarosa de la muerte.