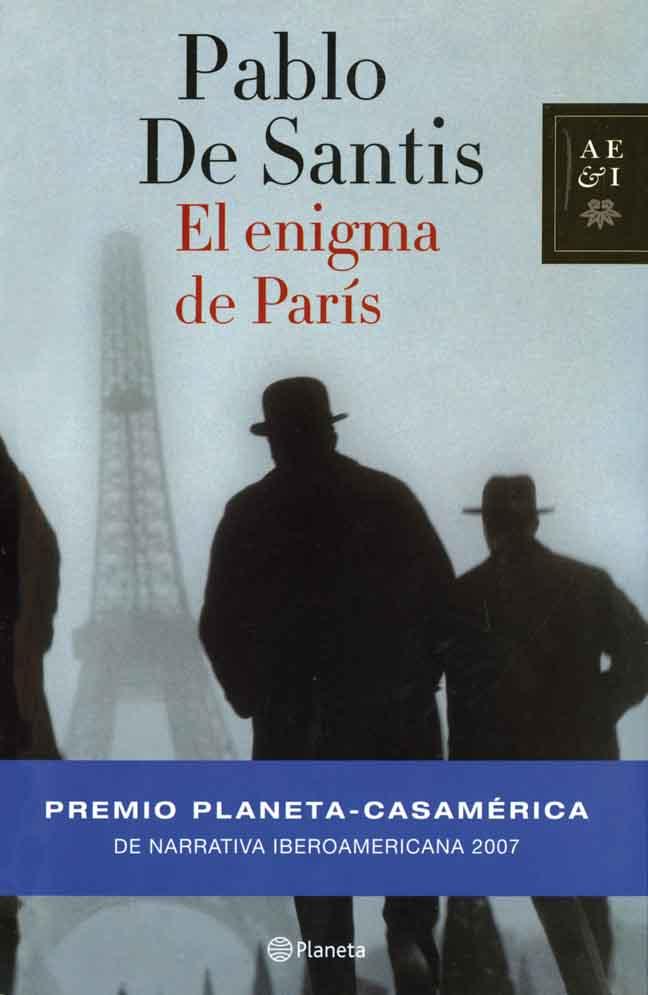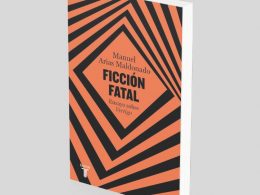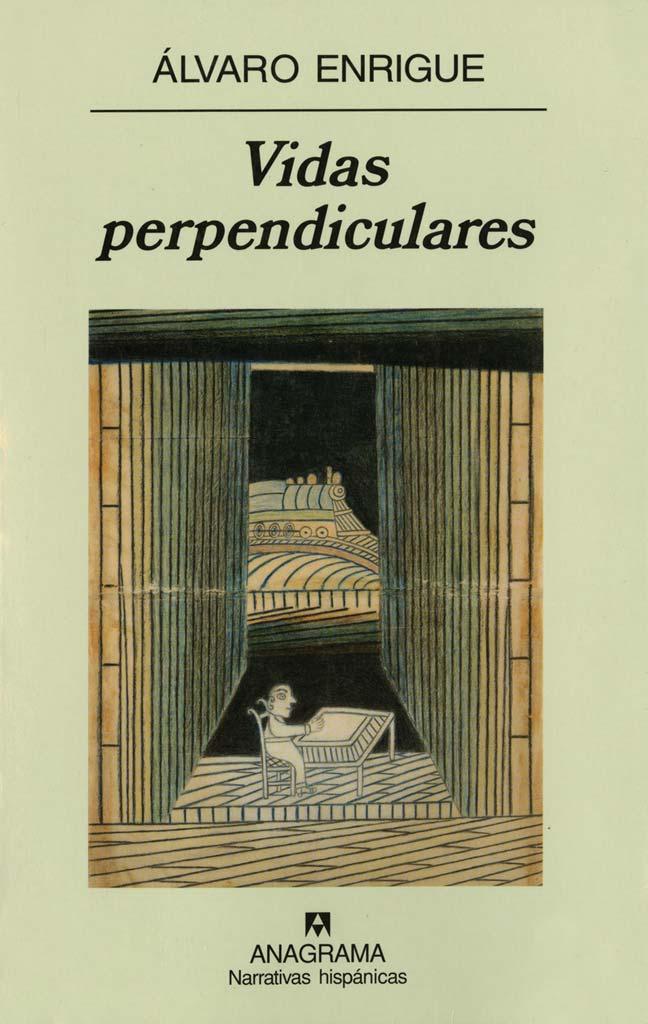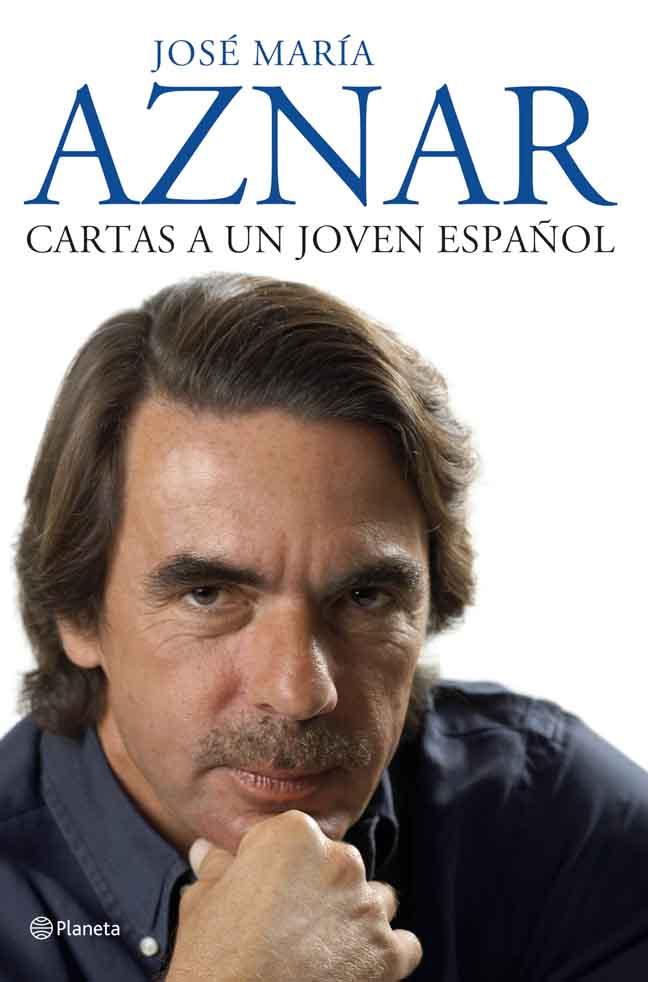Las fórmulas literarias son tan eficaces como perecederas. Desde su primer esbozo en Los crímenes de la calle Morgue, la novela detectivesca perfiló un mundo de normas rígidas y estructuras sólidas. Poe sentó las bases de un patrón que se habría de reproducir ad nauseam, a veces con resultados espléndidos, otras con derivaciones lamentables. El mecanismo es sencillo: la fórmula permite la producción en serie; la producción en serie agota rápidamente sus posibilidades de variación; la fórmula se repite a sí misma hasta destruirse. El resultado: mucha literatura desechable que se sostiene durante un tiempo gracias a un andamiaje fuerte, y unas pocas obras maestras que se resisten a las descargas violentas de los rayos X. Si la literatura de fórmulas sobrevive gracias a la rigidez de sus reglas internas, la buena literatura sobrevive a pesar de ellas.
En los años veinte, casi ochenta años después de la primera aparición literaria de un crimen a puerta cerrada, Ronald A. Knox reunió las reglas ya comunes al género policial en diez mandamientos. En su lista figuran mandatos tan dispares como “No se permitirá más de un cuarto o pasadizo secreto”, “El detective nunca cometerá el crimen”, o “No figurará ningún chinaman en la historia”. La lista de Knox parecía tan arbitraria en la teoría como resultó funcional en la práctica. Hoy, casi ochenta años más tarde, se siguen obedeciendo –casi al pie de la letra– las consignas de Knox. Al menos, en la nueva novela de Pablo de Santis, El enigma de París (Premio Planeta-Casamérica 2007), se respetan todas las reglas salvo tres: sus detectives son los asesinos, aparecen no uno, sino dos chinamen, y el Watson de la historia es al mismo tiempo el Holmes.
El penúltimo mandamiento de la lista de Knox era que el ayudante del detective –el Watson que narra la historia– debía ser ligeramente, pero muy ligeramente, menos inteligente que el lector común. Éste es y no es el caso de Sigmundo Salvatrio, el Watson de El enigma de París. Efectivamente, a veces tenemos a un narrador joven, de inteligencia e ingenio magros, deslumbrado por la personalidad del detective al que asiste. Pero la historia está narrada a distancia, años después de que transcurre la acción, cuando el narrador es en realidad un detective ya consolidado. Así, hay momentos del relato en los que se cuela la voz del otro, la del viejo. La ambigüedad de la voz narrativa no parece intencional y resulta incómoda, porque el cambio no es ni paulatino ni siempre conciente. A ratos estamos frente a un párvulo de ideas tartamudas. Otras veces, estamos frente a un viejo sabio que mira los hechos ya con humor, ya con desdén. El narrador es a la vez un Watson y un viejo tallado a la medida de un Holmes.
Había una razón de ser del Watson: la mirada ingenua del ayudante era la mejor manera de contar una historia sorprendente y de poner de relieve la grandeza del detective sin que ésta nos pareciera inverosímil ni el otro insoportable. Holmes, Poirot y C. Auguste Dupin pueden seguir siendo personajes entrañables y sus hazañas seguir siendo dignas de contarse gracias a Watson, el capitán Hastings y el ayudante anónimo de Dupin. Pero Pablo de Santis revierte la antigua jerarquía del adlátere y el detective. Aquí, Salvatrio es testigo de su propio ingenio y nos narra su success story personal. La antigua figura del héroe detective es remplazada por nuestra versión más moderna de los héroes –los hijos de carpintero que llegan a ser presidentes o, en este caso, los hijos de zapatero que llegan a ser detectives–, y el relato del enigma es desterrado de su importancia central y suplantado por el del asenso del héroe watsoniano. Si nos inquietara la pregunta de qué habría sido de Holmes en nuestros días, encontraríamos una pista en El enigma de París. La novela de Pablo de Santis pertenece a un género detectivesco pasado por aguas democráticas. Todo apunta a que un sindicato de watsons, lidereados por un Salvatrio contemporáneo, destituiría a Holmes.
Más allá de esto, De Santis es prácticamente implacable aplicando la fórmula básica de lo policial: estructura cerrada, enigma, final sorpresivo, trama entretenida y sin huecos. De Santis conoce las exigencias del género y sabe cumplir con ellas. En una prosa concientemente parca y con un lenguaje eficaz, lleva al lector de la mano a la Exposición Universal de París. Ahí se reúne el grupo de Los Doce Detectives –que son personajes engendrados por el trazo de un artista de cómic– para discutir sobre el significado de su oficio y mostrar ante el mundo su arte e instrumentos de trabajo. El joven argentino Sigmundo Salvatrio, aprendiz de detective, es enviado a la capital francesa en representación de su maestro, el famoso detective Craig, quien no puede viajar a la exposición a causa de una enfermedad. Como es de esperarse, ocurre un crimen: uno de Los Doce es asesinado. Salvatrio se vuelve entonces adlátere de uno de los otros detectives y, tras una serie de asesinatos, pistas falsas y aventuras propiamente detectivescas, se resuelve el misterio. No cabe duda: El enigma de París es un rompecabezas perfecto. La pregunta es si a un libro le basta con ser un rompecabezas.
Una historia necesita huecos para poder respirar, espacios abiertos donde queden suspendidas las preguntas. En este sentido, en nada se parece un libro al tejido hermético de un rompecabezas. En el relato policial, el misterio no está en la suma indiscriminada de pequeños misterios, como no está lo enigmático en atiborrar la historia con enigmas. Al contrario el enigma no es otra cosa que una historia que se cuenta de un modo enigmático, como dice Ricardo Piglia. Pero la novela de De Santis es todo menos esto. En vez de generar el espacio y alargar el tejido narrativo para que se genere la tensión justa antes de resolver el misterio, el escritor abarrota el relato con una retahíla de pequeñas historias policíacas, como si no hubiera estado convencido de entrada con su historia central o como si quisiera hacer una enciclopedia de casos detectivescos. Los relatos tienen ciertamente una justificación: durante las reuniones de Los Doce Detectives en el sótano claustrofóbico de un hotel parisino, éstos comparten sus visiones del oficio y narran algunos de sus casos. Pero la sobredosis de microepisodios policiales que se narran en estas sesiones saturan el relato injustificadamente y, más que abonar a la historia, parecen una manera de encubrir carencias más graves de la novela. Sorprende esto en un escritor con mucho oficio en el género, en cuyas novelas policíacas anteriores –al menos en Filosofía y Letras y en La traducción– sostuvo perfectamente un enigma sin necesidad de recurrir al relleno.
Las reuniones de Los Doce son también un espacio para reflexionar sobre lo policial. En ellas, los personajes discuten las metáforas que explican su oficio: hablan del rompecabezas, la página en blanco, Edipo y el oráculo, pinturas que son un trompe l’oeil. Pareciera que el escritor hubiera querido hacer una novela que contara una historia típicamente policíaca al tiempo que reflexionaba sobre el género policial. La reflexión de De Santis sobre el género es lúcida, pero se disuelve entre los párrafos porque el autor intenta forjar, a la vez, un catálogo de metáforas, un compendio de relatos policiales y un esquema de personajes característicamente detectivescos.
El enigma de París tiene estructura cerrada y una trama entretenida, pero la novela erige un mundo demasiado frágil para sobrevivir más allá de las 281 páginas que encierra. Las fórmulas sirven para construir mundos, pero no para sostenerlos. ~
es autora del libro de ensayos Papeles falsos (Sexto Piso, 2010). Su novela, Los ingrávidos, aparecerá este año bajo el sello Sexto Piso.