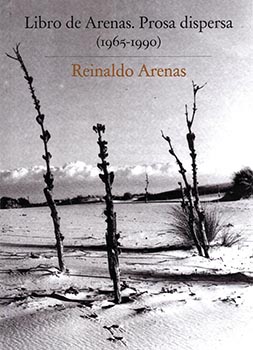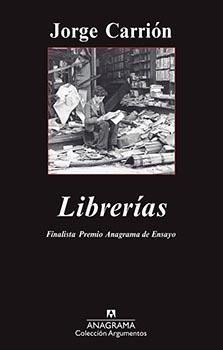Betina González
Las poseídas
Barcelona, Tusquets, 2013, 176 pp.
Ambientada en Buenos Aires en la década de los ochenta, Las poseídas narra un periodo turbulento en las vidas de tres alumnas de dieciséis años del instituto Santa Clara de Asís, un antiguo colegio señorial que ahora se reduce a “tres manzanas rodeadas por una pared continua donde los chicos del barrio pintaban distintos tipos de groserías”. Tres manzanas en un distrito acomodado, por muy vetustas que se encuentren las instalaciones, son una señal inconfundible de opulencia, pero el símbolo más evidente es esa pared: la sociedad masculina acecha desde fuera y las chicas se refugian dentro en un simulacro de autonomía. La novela, de hecho, comienza como el estudio de esa microsociedad, que González clasifica con humor y perspicacia en grupos como las místicas, las iniciadas, las atletas, las acomplejadas, las fanáticas del rock, etc. Sin embargo, con la llegada de una nueva alumna, la extraña Felisa Wilmer, la pared se vuelve porosa, el mundo revela su impureza y hasta irrumpe una forma de tragedia.
Aunque Felisa llega con todo el misterio de quien ha vivido en Europa desde los seis años y habla un inglés perfecto adquirido en Londres, enseguida se convierte en la marginal por excelencia, una especie de muchacha punk de los suburbios. Al parecer la única persona capaz de comprenderla, y hasta eso está por verse, es la narradora, una chica a la que sus compañeras llaman López y que, sin pertenecer a ninguna de las facciones señaladas, cuenta misteriosamente con el respeto de todas. López se encuentra siempre cerca del centro de la acción, y es lo bastante lista para analizar a sus pares sin que nadie se sienta juzgado. Cuando inicia una amistad algo recelosa con Felisa, nos da acceso a la vida poco ortodoxa que ha llevado la recién llegada: padre con pajaritos en la cabeza, madre perturbada (y muerta), internados en Suiza, vacaciones en Japón, etc. También, desde la primera página, Felisa ha hecho una promesa: “Me voy a matar.” López, impertérrita, responde: “Esperá unas semanas porque si no nadie se va a enterar. Para dramas, alcanza con el de la hermana Silvina.”
A la hermana Silvina, que tiene un papel meramente anecdótico, se le descubre un amorío con el padre de una alumna. Y no por azar, su bochornosa huida del instituto por un agujero en la pared coincide con la aparición amenazante del sexo, en la persona de un exhibicionista. La novela no ahorra en freudismos facilones como ese, por más que la narradora de González, remedando a Nabokov, llame a Freud “el farsante vienés”. En cualquier caso, la identidad del “degenerado” pronto se convierte en una intriga policial, que resolverá López, primero con ayuda de Felisa y luego de Marisol, la chica más popular de la escuela y quien tiene más en juego. Sin desvelar el misterio, digamos que hay un pariente desquiciado suelto, una casa abandonada con fotos de niños desnudos, un campanario de perfil medieval, una niña muerta y la leyenda de una colegiala decimonónica a la que acaso las monjas empujaron al suicidio. En los rincones oscuros del instituto, el policial cobra incluso visos de novela gótica. Y, sorprendentemente, los diversos elementos no solo conviven sino que además congenian, reunidos en la voz irónica y siempre inteligente de la narradora.
Pese a lo agradable que es de leer, sin embargo, esa voz contiene una de las pocas debilidades de la novela. López, la verdad, es demasiado avispada para resultar verosímil. Aceptemos que, en distintos momentos, cite a Mark Twain, Shelley o Pavese. ¿No es raro que describa la manera en que alguien habla como un “hilo hecho de fricativas, de palatales, de gorjeos y fricciones”? Eso se parece más bien a lo que diría una profesora de literatura como González. No subestimo, por supuesto, la pedantería de los adolescentes (tampoco la de los docentes de literatura), pero los constantes despliegues de sagacidad comportan en el fondo un problema de caracterización. De poco sirve ampararse en el recurso de una narración retrospectiva hecha desde la edad adulta. Se supone que López está rememorando un periodo en el que solo comprendía a medias lo que le pasaba; ese desconcierto no cuadra con el retintín de autosuficiencia que lo expresa.
No es solo un detalle, pero los aciertos de la novela lo compensan. Entre ellos, destaca el de haber puesto a dialogar, de manera muy sutil, el aprendizaje personal con el político. La autora dice haber concebido “una novela de iniciación” que “inevitablemente se mezcla […] con la Argentina siniestra de esos días”. Se refiere al momento en que, a poco de recuperar la democracia, el país empezaba a asumir la herencia de la dictadura y los desaparecidos, cuando quien no convivía con un fantasma tenía un esqueleto en el armario. Alegóricamente, pues, la historia de las muchachas que franquean el muro de contención se hace eco de aprensiones y euforias mayores. “Conocer y desconocer a Felisa fue el comienzo de la vida verdadera”, dice López, haciendo un guiño a Proust, para quien la “vida verdadera […], la única vida plenamente vivida, es la literatura”. Ahí tampoco sé si habla el personaje, la autora o una a través de la otra, aunque sin duda importa poco. Lo importante es que conLas poseídas, recientemente galardonada con el premio Tusquets de novela, Betina González ha escrito una de las mejores novelas escolares de la Argentina desde Juvenilia, acertando de lleno al anticipar en la escuela, como dice una de sus muchas buenas frases, “el miedo sin contorno y sin fin que llaman la adultez”. ~
(Buenos Aires, 1972) es crítico literario y traductor. Colabora en Revista de Libros, Revista Otra Parte y The Times Literary Supplement.