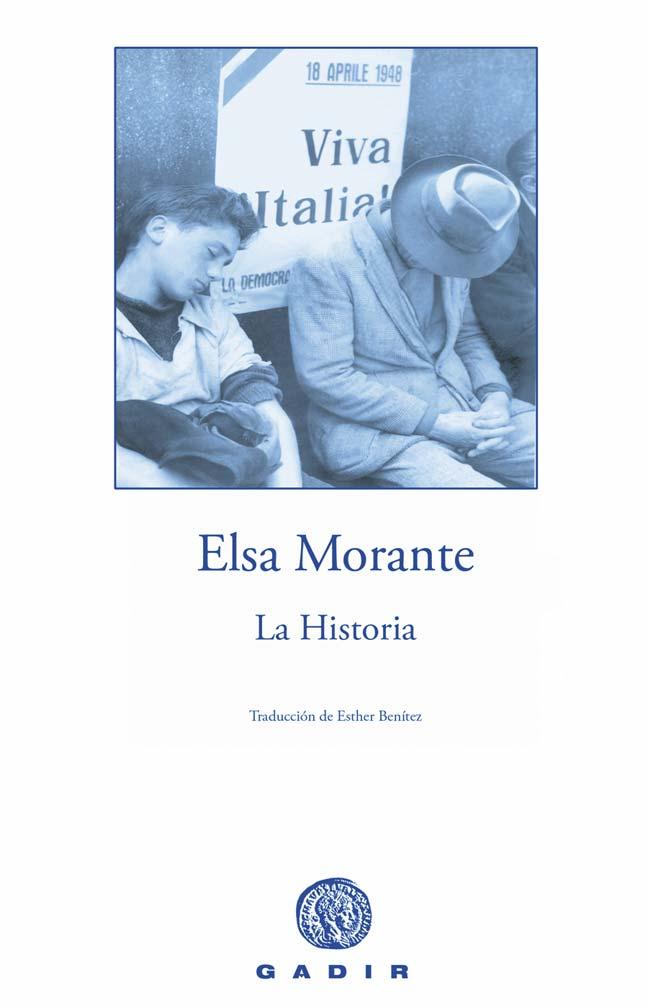Enrique Moradiellos
Historia mínima de la Guerra Civil española
Ciudad de México/Madrid, El Colegio de México/Turner, 2016, 298 pp.
La historiografía y la teoría política del siglo XX avanzaron considerablemente en la definición conceptual de la guerra civil, dentro de la amplia variedad de conflictos bélicos modernos. El historiador Enrique Moradiellos (Oviedo, 1961) parte de esa conceptualización en su más reciente ejercicio de historia compacta de la Guerra Civil española, entre 1936 y 1939. La española fue guerra civil por antonomasia, por la fractura de la comunidad nacional que produjo y por el exterminio fratricida de los bandos rivales, “viviendo la misma vida, rozándose en las arterias de las grandes ciudades con el sentimiento neto, constante, de que una de las dos debe matar a la otra”, como escribiera Víctor Serge.
Moradiellos advierte que, como toda guerra civil, la española transcurre en un lapso específico de tiempo, de 1936 a 1939, pero sus causas se remontan mucho más atrás y sus efectos pueden marcar a varias generaciones, durante más de un siglo. No hay guerra civil, en China o en Rusia, en Estados Unidos o en México, que no nutra la escisión ideológica del conflicto con viejas disputas por la nación. Y tampoco hay guerra civil que no legue a los hijos y nietos de quienes se mataron entre sí una pesada carga de memoria u olvido, verdad o justicia. Es cierto que el dilema de “las dos Españas”, que tanto obsesionó, en un sentido u otro, a los intelectuales del 98, ocultaba la multiplicidad del conflicto, pero, tras la sublevación militar de Marruecos en julio de 1936, una imaginaria frontera transversal, que iniciaba en Badajoz y terminaba al norte de Huesca, partió en dos al país.
Los antecedentes inmediatos de la Guerra Civil se ubican en el turbulento periodo de la Segunda República, que arranca con la caída de la dictadura de Miguel Primo de Rivera y, más claramente, con la consulta electoral de abril de 1931. Moradiellos ve a la España de entonces, no partida en dos sino en tres, como la mayoría de los países europeos. Las opciones más o menos delineables eran la Reforma, la Revolución y la Reacción. Dicho de otra manera: la democracia, el socialismo y el fascismo. En contra de una visión que, tanto desde la derecha como desde la izquierda, ha intentado identificar “república” con “comunismo”, al historiador le interesa comprender la complejidad del quinquenio republicano, en el que en muy poco tiempo se pasa de una hegemonía legislativa del psoe, a otra de la Confederación Española de Derechas Autónomas, y que culmina con el triunfo del Frente Popular en febrero de 1936.
Ninguno de aquellos polos era monolítico: en la izquierda había radicales partidarios de la bolchevización como Francisco Largo Caballero, socialdemócratas como Indalecio Prieto, republicanos liberales como Manuel Azaña, además de bases anarquistas, trotskistas, comunistas y socialistas de todo tipo, mientras en la derecha había líderes civiles como José María Gil Robles y José Calvo Sotelo, monarquistas, católicos, carlistas, falangistas seguidores de José Antonio Primo de Rivera y, sobre todo, una amplia zona de la oficialidad de las fuerzas armadas, que veía la España tradicional amenazada por el Frente Popular. Cuando se produce el levantamiento, aquella pluralidad interna de cada bando no se deshizo, pero sí contuvo sus disensiones en aras del enfrentamiento militar y político.
La sublevación militar, encabezada por Emilio Mola en el País Vasco, Miguel Cabanellas en Zaragoza, Gonzalo Queipo de Llano en Sevilla y Francisco Franco en Marruecos y Canarias, aunque encontró una fuerte resistencia en el este de la península, sumó pronto a más de 140,000 hombres sobre las armas. A esa mayoría militar se agregó una centralización del mando político, en la persona de Franco, que muy pronto comenzó a reproducir la simbología caudillista de los totalitarismos de derecha y que dotó de cohesión al bando nacionalista. Los republicanos, en cambio, además de poseer menor capacidad defensiva, estaban políticamente divididos entre los sindicatos “antiestatistas” de Largo Caballero, la Confederación Nacional del Trabajo y la Unión General de Trabajadores, los trotskistas del Partido Obrero de Unificación Marxista y diversas columnas milicianas, como la de Durruti en Fraga, los Aguiluchos en Huesca, Sabio en Guadarrama y el legendario Quinto Regimiento de los comunistas, que en muchos casos cuestionaban las órdenes de la jefatura máxima.
Moradiellos entiende las diferencias entre los líderes republicanos, Largo Caballero, Azaña, Prieto o Negrín, como proyecciones de la diversidad ideológica interna del campo republicano. Pero también –y esta es una las zonas en las que más ha avanzado su trabajo historiográfico, como prueba su anterior libro El reñidero de Europa (2001)– como expresión española de las divisiones internacionales del periodo de entreguerras. Franco tuvo a su favor un momento preciso de la geopolítica occidental, que le valió el apoyo de la Alemania de Hitler, la Italia de Mussolini y el Portugal de Salazar, a la vez que la causa republicana carecía de respaldos equivalentes a pesar de las simpatías que suscitó en Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos y de la solidaridad de la Unión Soviética y México. El Pacto de Múnich en 1938 hizo saber a los republicanos que estaban solos.
Moradiellos es consciente de que historia la Guerra Civil luego de varias generaciones de revisionismo historiográfico, probablemente, desde los libros pioneros de Gerald Brenan, Pierre Vilar, Hugh Thomas, Burnett Bolloten y Raymond Carr. De ahí que entre con inusual soltura en el espinoso tema del coste humano del conflicto. El historiador rehúye cualquier equivalencia pero señala tanto las ejecuciones militares sumarias y los “paseos” de los nacionalistas como los “asesinatos” de las milicias armadas socialistas, anarquistas o comunistas de los republicanos. A partir de los estudios de Paul Preston, Julián Casanova, Francisco Espinosa, José Luis Ledesma, Carlos Gil Andrés o Julius Ruiz, Moradiellos calcula unas 350,000 víctimas directas de la guerra, más los ejecutados de un bando u otro, 130,000 por los franquistas y 55,000 por los leales a la Segunda República. Hubo asesinatos emblemáticos como el de Federico García Lorca, pero pocas veces se menciona el de Pedro Muñoz Seca, un dramaturgo nacionalista ejecutado por milicianos anarquistas.
Dentro de la estadística sombría de la Guerra Civil, Moradiellos incluye al medio millón de españoles que se exilió y que, en su gran mayoría, comenzó a hacerse a la idea de un no retorno a partir de 1945. Frente a una rica historiografía que destaca el aporte cultural y económico de ese exilio a países latinoamericanos, como México y Argentina, Moradiellos enfatiza la “hemorragia humana” que aquel éxodo masivo implicó para la propia España. Concluye el historiador que “el país tardaría mucho en superar las consecuencias” de aquella privación de la “competencia de un altísimo número de brazos y cerebros”. Pero habría que preguntarse si hay “superación” para un trauma como el de una guerra civil tan sangrienta y un exilio tan cuantioso. ~
(Santa Clara, Cuba, 1965) es historiador y crítico literario.