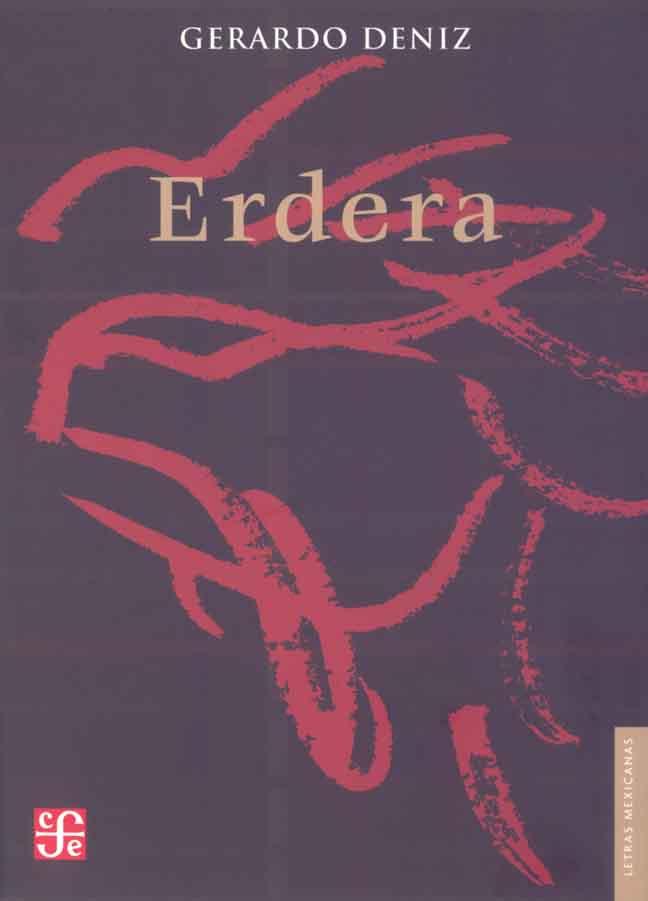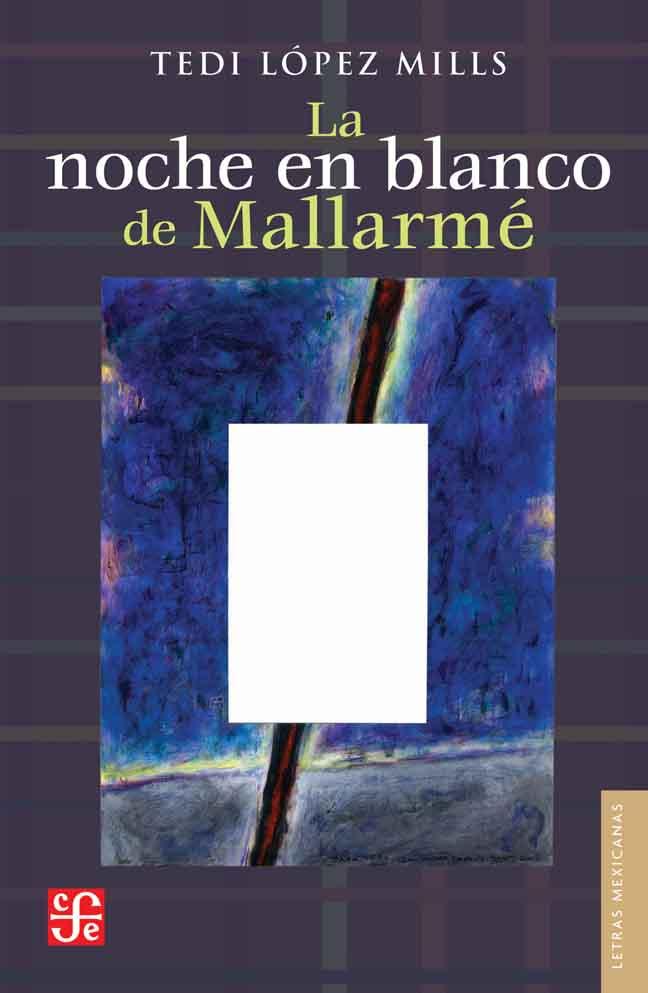1.
Comienzo con una confesión: he practicado el culto a la obra de Gerardo Deniz –es decir, la he leído al sesgo de la lectura misma– de modo resueltamente clandestino, al margen de sus numerosos adeptos y al margen de cualquier exégesis que me saque de mi perplejidad y me despoje de la sensación pasajera, casi mística, de que he podido atravesar esa superficie de palabras sin que importe entenderla de principio a fin, pues por una especie de marometa conceptual la incomprensión acaba por constituir la parte esencial de la claridad. Suena enredado, lo sé; como una de esas fatigosas dialécticas en que dar en el blanco significa, por lo general, ganar a cambio de perder. Sin embargo, no veo de qué forma aproximarse salvo con paradojas a una obra que tiende a utilizarlas de asidero y de muro de contención. Ante sus acertijos –algunos de cuyos desenlaces se desentrañan, parece ser, gracias a un complejo y exhaustivo fichero bibliográfico–2 no me queda más que oponer mi propio desconocimiento: al igual que el gato de la infancia de Deniz en el poema autobiográfico “Verano de 1942”, yo también sé no saber, y por ahora, ya terminado Erdera, recalco e, incluso, reivindico esta ignorancia. Sólo así puedo calcular su dimensión, hacerle un hueco para que ocupe el espacio que le corresponde, siempre a contrapelo, con el recurso elegante y melancólico de una ironía corrosiva que disuelve a la duda misma, por ingenua, la pobre. De lo contrario, tendría que fingir que si anduve a ciegas por esas páginas fue porque decidí, traviesa y vanidosamente, por un barroquismo muy personalizado, no encender la luz. A estas alturas, tal falacia equivaldría, moralina aparte, a una forma de usur-pación. Aunque sea por pura inercia, prefiero entonces adoptar el punto de vista de aquel gato: entre la ataraxia y la incredulidad por instinto.
2.
“¿Quién manda a nadie leer a GD?”, reclama Deniz. El campo está minado desde un inicio. Las advertencias contra las trampas de la poesía aparecen con tal constancia a lo largo de su obra que uno se pregunta si no serán como curarse en salud: “Tengo conciencia de no escribir poemas auténticos sino, a lo sumo, parodias vergonzosas del género arduo y sutil, exquisito y multiforme, conocido como poesía.” Supongamos que es cierto: “eso” que hace Deniz no es poesía verdadera, sino una serie de “textos” que aluden al género mediante negaciones y diatribas contra sus ritos habituales, su “neocursilería”.3 Entonces, por un rigor tan arbitrario como su condena, el espacio de excepción que abre el entrecomillado tendría que extenderse, según las anotaciones de mi entusiasmo subjetivo (y nada medular), a varios otros “poetas” predilectos: Rimbaud, Laforgue, Apollinaire, Vallejo, Eliot y, en especial, Pound, que han escrito a contracorriente de los usos y costumbres de la poesía –por ejemplo, la militancia por un régimen perenne, hermoso de sencillez– y han intentado desechar los lastres de una sensibilidad literaria que dicta escenarios de manera automática, con lirismo y vocabulario ya incluidos. Deniz en “Ignorancia”: “Cómo será que a mis / tíos y tías los poetas / les ocurre lo que relatan / y viven para contarlo.”
Tomarse en serio tiene, a la larga, consecuencias hasta estéticas; no hacerlo también. Con las advertencias se desliza la impresión de que se está jugando a postergar la perfección. “Al fin y al cabo –se disculpa Deniz en “Tolerancia”– mi poesía no aborda grandes asuntos.” Sobreviene entonces un diluvio de poemas, o “no-poemas”, incomparables (el adjetivo no podría ser más preciso) y un escollo, pues son tantas las cortapisas que imponen el ingenio, la sorna y el autoescarnio –erigidos, extrañamente, en autoridades– que el simple elogio se convierte en un problema teórico: cómo se admira una obra sin soltar las riendas de la inteligencia en su versión más socarrona, que a ratos descalifica a la lectura misma, sobre todo su embeleso, y que transformaría en sarcasmo cualquier homenaje; cómo se vence la fe subrepticia del escéptico. Tal vez tomándole el pelo con la maestría de sus argumentos: al pie de la letra; desmintiéndolo con el bulto milagroso de sus propias creaciones. Y yo, al menos, con una certidumbre a posteriori: en mi lectura de Erdera –cuyas 727 páginas fui devorando con avidez, como la trama intrigante de una historia en clave que no termina de contarse– me topé con atributos fundamentales, al borde de la pasión, del poema siempre en jaque, del sentimiento trágico, incluso de las bromas: “Por mi parte / puedo escribir bonito, pero no me nace… / En breve, no me da la gana” (“Copertino”).
Las categorías son de doble filo: sentimentalmente intelectuales y viceversa, aunque resulte forzado; las lecciones son múltiples, pero hay que aprenderlas con un guiño al dispositivo que las anula, casi a escondidas del autor: si Deniz supiera que en la balanza final su poesía cobra un peso completo tendría que reestructurar su vía negativa. Sin embargo, ¿para qué? Hay una suerte de noche oscura en su ascenso hacia aquella coherencia tan brutal que se asemeja al caos: la pura realidad. Simularla cuesta lo mismo que una revelación; al menos el esfuerzo ya representa una purga de esos cotos de luminosidad que sólo hablan de sí mismos, poema tras poema. Deniz pisotea las luces habituales, no porque sean falsas (él aceptaría, sospecho, los trucos con alarde de trucos) sino porque pretenden ser verdaderas a pesar de los datos que demuestran que, junto a los meros hechos, su destello empieza a lucir trillado, primitivo.
Lo excepcional, no obstante, es que una poesía tan llena de información se metamorfosee en misterio; que lo empecinadamente concreto se torne esotérico. La densidad es tal que uno puede confundirla con una retahíla de metáforas culteranas; las más arduas serían, claro, las fórmulas químicas que una y otra vez, entre versos, sacan de quicio al poema (por no hablar del lector incauto): aun el lirismo moderado tiene prejuicios contra tanta exactitud. El dilema, por lo demás, no se resuelve: difícilmente conoce uno lo que conoce Deniz. El mundo –“la materia vil o no”, como la califica él– está por todas partes en Erdera. ¿Por qué entonces da la impresión de ser recóndito, oscuro, íntimo? Como si fuera carne de otro poema. La respuesta es una dolorosa perogrullada: uno (o más bien, yo) nunca sabrá lo suficiente para descifrar los códigos. En consecuencia, el poder de los poemas se multiplica. “Vámonos a equivocar de otras maneras”, sugiere Deniz en “Cultura”. Desentrañar la hermenéutica deniziana requeriría de reglas diferentes: por ejemplo, averiguar por qué se fueron ocultando las evidencias.
Pero no bastaría con eso: cualquier definición o dilucidación de Deniz se opone, casi por naturaleza, a la siguiente.4 La lectura de Erdera lo demuestra: hay de todo, incluyendo un origen simbolista. El riesgo es caer en la hipérbole. Aun así lo corro: podría asegurar que este volumen de poemas lúcidos, juguetones, conmovedores, eruditos, lexicológicos, amorosos, sexuales, procaces, “animaleros”, com-plejos, brillantes, chistosos, tristes, aleccionadores, cala tan hondo que constituye un auténtico parteaguas: un antes y un después. Leerlo, releerlo, estropea el instructivo complaciente que nos permite hollar los mismos surcos, como si nada.
Déjalos
perder la peluca, vilanos, en una
nube de simientes insignificantes
y bonitas para mollejas crédulas;
qué es la experiencia, si no
maneras de conllevar la policía,
de hacer el té (la música,
el arte –dijo el maestro Hilarión
Eslava– de combinar los sonidos
con el tiempo);
pero la red no puede al agua: lo
que suben los tornos con cautela
huele a pescado, hermano; será
literatura. La lluvia, mientras
tanto,
crepitación en hojas frescas ante
las puertas del mundo,
anegando el asiento cálido aún de
la hermosura
cuando esa vez, aquel apego, estos
destiempos, tendidos boca arriba,
ponen los ojos en blanco y sienten en
el ombligo una pululación contenta
–es lluvia. ~
[fragmento de “Épodo”]
(ciudad de México, 1959) es poeta y ensayista. Por su libro 'Muerte en la rúa Augusta' (Almadía, 2009) ganó en 2010 el Premio Xavier Villaurrutia.