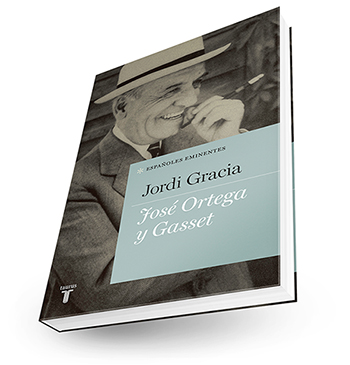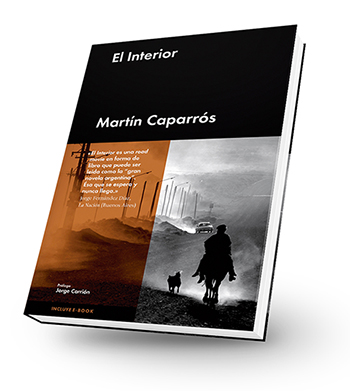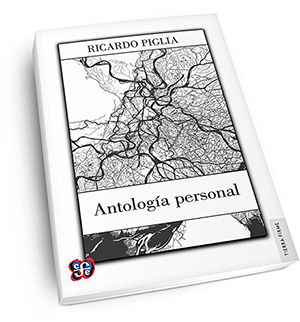Jordi Gracia
José Ortega y Gasset
Madrid, Taurus, 2014
712 pp.
Esta nueva biografía de José Ortega y Gasset (1883–1956) es obra del historiador literario peninsular más importante de su generación, el barcelonés Jordi Gracia (1965), autor de libros siempre notables, desde La resistencia silenciosa (Anagrama, 2004) sobre la cultura bajo los primeros años del franquismo hasta A la intemperie. Exilio y cultura en España (Anagrama, 2010) pasando por La vida rescatada de Dionisio Ridruejo (Anagrama, 2008), la historia de la conversión de un poeta falangista a la democracia. No podía ser sino Gracia la persona indicada para escribir esta biografía de Ortega. Allá, la alergia de origen hispánico frente a la biografía se va curando (no en México ni en otros países latinoamericanos): la convicción del propio Gracia ha sido importante en ese olvido del decoro y del secretismo.
Una figura como la de Ortega es de las más difíciles para un biógrafo: su vida es larga y movida, su obra inmensa. El biógrafo debe elegir entre el anecdotario y el comentario casi infinito de sus libros pues vida y obra en un caso como el de Ortega son indisociables. Una explica a la otra y elegir a cuál lector satisfacer, si al desdeñoso de la memorabilia que requiere de una introducción existencial a una filosofía o a quien quiere solo una biografía porque tiene claras y aparte las ideas del personaje es una tarea que se antoja imposible. A mí me habría gustado que Gracia fuese más sistemático en el examen de los libros y los no libros de Ortega, que discutiese su debatido estilo (al menos en esta orilla) y nos recordara, con Julián Marías (su libro sobre su maestro sigue siendo mi preferido) que Ortega, además de filósofo, fue un gran escritor, lo que no se puede decir de todos los filósofos decisivos.
Gracia desdeñó lo anecdótico (a diferencia de Javier Zamora Bonilla en su Ortega y Gasset de 2002) hasta la avaricia y muy probablemente hizo bien, pero al mismo tiempo batalló en la exposición de por qué la filosofía orteguiana fue tan importante no solo en España sino en América (incluyendo la del norte, lo cual vuelve al madrileño un verdadero conquistador) y en Alemania, su tierra electiva, siendo ignorado entonces como ahora por los franceses y en menor medida por los ingleses. ¿Por qué fue, como decía el chiste malévolo de entonces, Ortega el primer filósofo de España y el quinto de Alemania? No debe de ser fácil explicarle hoy día a un joven estudiante de filosofía la importancia de Ortega. Recuerdo oír disertar sobre esa dificultad a Alejandro Rossi –discípulo de Gaos que lo fue de don José. Las páginas de Rossi sobre Ortega, por cierto, las tuvo Gracia muy en cuenta, lo mismo que la desdeñada amistad ofrecida por Alfonso Reyes al filósofo, puntos a sumarse entre aquellos que vuelven afectuoso y simpático, leído desde México, este José Ortega y Gasset.
Está bien documentada por Gracia, desde luego, la pasión periodística de Ortega, hijo del director de El Imparcial, muchacho nacido entre las prensas, entre el periodismo y política, y al cual la temprana elección de Alemania lo convirtió en un filósofo que usó el periodismo e hizo política, mucha política con resultados controvertidos. Ortega fue uno de los grandes clérigos del siglo XX, en la acepción de Julien Benda y acaso el que más se esforzó en no traicionar su destino como hombre de ideas y no de creencias, lo cual lo convirtió en muy antipático para los comunistas, en indescifrable o mistérico para los republicanos y los demócratas. Fue un mal menor para la España nacional católica que lo recibió de regreso en 1945 y por la puerta trasera, en un intento de cooptación fallido y en un acto propagandístico incluido en el arsenal defensivo franquista para salvar la cabeza tras el linchamiento de Mussolini y el suicidio de Hitler.
Desde Leipzig, Marburgo y Berlín, y sin dejar de escribir en la prensa española desde 1902 (y luego en la argentina), Ortega se propuso la gran reforma intelectual de España, reforma filosófica y práctica, ansioso de no volver a oír el lloriqueo de sus hermanos mayores de la generación del 98, quejosos hasta el patetismo por la singularidad de España, llanto que ha vuelto a oírse en la segunda década del siglo XXI. Había que reescribir completa la historia española, le dice Ortega a su maestro precozmente fallecido Francisco Navarro Ledesma, para despojarla de majaderías, insensateces y fábulas. La angustia orteguiana, muy bien descrita por Gracia, era que los españoles, grandes protagonistas, fracasan tras sus conquistas y victorias, porque no piensan en qué hacer al día siguiente: no lo hicieron ni en la Primera ni en la Segunda República. (Algo hay de eso en el trauma actual provocado por la crisis económica y el separatismo catalán: daría la impresión de que, durante la eterna borrachera de la Transición, pocos pensaron seriamente en que cómo sería una España democrática a secas, sin ayudas de la ue, sin burbuja inmobiliaria y sin tocarle una coma a la Constitución de 1978).
Esa incapacidad previsora se debía, pensaba Ortega, al pernicioso providencialismo de la Iglesia católica que atarantó a la mente española durante siglos. Por ello, sabiamente y cómo lo explica Gracia, el filósofo no se dejó seducir por el anticlericalismo español, una forma invertida de clericalismo y propuso desvincular progresivamente la Iglesia del Estado no con discursos ni paseíllos, sino restringiendo el flujo financiero que las unía. Ese Ortega, práctico y pragmático, es acaso el que más me gusta del dibujado por Gracia, aquel que le enseñaba filosofía a su propio padre, a quien miraba, a la vez amoroso y severo, como uno más de los españoles a los cuales había que librar de las creencias decimonónicas. Lejos estuvo el filósofo de ser un señorito, aunque gustaba de aparentarlo; mientras otros pedían dinero, él le ofrecía a Ortega Munilla, libros de Hegel y Croce. Y a diferencia de Connolly, Ortega sí enfrentó a la carriola del bebé como obstáculo entre el intelectual y su biblioteca. En marzo de 1911, en Marburgo, acaso con un servicio doméstico muy limitado, se queja de las noches en blanco pasadas en babyland.
Un siguiente punto (que ya antes había estudiado Antonio Elorza en La razón y su sombra) es el periodo “socialista” de Ortega. Sus estadías alemanas lo convirtieron en un buen conocedor de qué era la socialdemocracia alemana pero fue uno de los pocos, entre los grandes espíritus del siglo XX, en ser impermeable al marxismo (su ídolo fue otro: Lassalle) y pese a su participación en la Conjunción Republicano-Socialista en 1910, es difícil catalogarlo, con etiquetas de entonces y de ahora, como un verdadero hombre de izquierda. Su socialismo era un nombre a la moda para llamar a la reforma moral que se proponía y los neokantianos (a quienes nunca se les reconoce suficientemente el mérito de haber salvado a la socialdemocracia del hegelianismo y en lo que acabó, la pesadilla bolchevique) lo convencieron de que aquella reforma, gracias a lo social analíticamente diseccionado, podía ser “científica”, palabra que todavía en 1907 y por un rato más, le llenaba la boca a Ortega, nos dice Gracia.
El socialismo era para él una forma avanzada de liberalismo, el camino más corto hacia la “europeización” de España, la democracia “una ley de la moralidad” y la política no una maniobra caciquil, sino una forma altísima de “higiene social y fértil”. Por ello, creyente de la Política con mayúsculas, la política a secas le parecía engorrosa y la ejerció despreciándola y por ello fue, a la vez, torpe y prepotente. En política, concluye Gracia, Ortega es “ciclotímico”. Sus listones eran muy altos y, vista desde la lejanía, la República de 1931 de la que fue diputado fue una anomalía rodeada de totalitarismos que no podía sino fracasar. A Ortega lo decepcionó esa República y, al decepcionarse, el filósofo decepcionó a todos.
Hay mucha actualidad en Ortega y si Gracia no fuera tan académico habría esperado de él –tiene la suficiente autoridad intelectual para hacerlo– un comentario al estilo de que las limitaciones del liberalismo en alianza con la socialdemocracia, aquellas percibidas por Ortega y ante las cuales no pudo pensar nada nuevo, siguen siendo interrogaciones contemporáneas. Sin duda, como lo subraya Gracia con brillo, Ortega nunca entendió el modo de funcionamiento de las democracias de su tiempo y por ello releer, por ejemplo, La rebelión de las masas (1930) fuera del contexto orteguiano y sin apetencia por su autor suele ser una experiencia decepcionante. A Ortega, como a Reyes, solo se le puede apreciar conociendo la ciudad entera, desde los callejones hasta trepar hacia la vista panorámica. Es decir, pasando una buena temporada, como no podía sino hacerlo Gracia, en sus Obras completas. Y allí uno descubre que, así como hay un mal Mencken y un buen Mencken, hay un mal Ortega y un buen Ortega. Yo encuentro páginas orteguianas perfectas o abominables. Nunca me topo con medianías.
Esa impotencia, cocinada durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera en los años veinte, hace que Ortega se prevenga contra las masas y su rebelión, olvidándose de aquel socialismo vaporoso y renovando el conservadurismo de sus maestros Taine y Renan: si las revoluciones son inevitables, propias de la modernidad, hay que embridarlas con el conservadurismo, que fue lo que no se pudo hacer durante la Segunda República, porque derechas e izquierdas eran de este mundo, no del otro, el de la filosofía, el de Ortega. El resto lo logró la gigantomaquia de la Guerra Civil española ante la cual Ortega no solo calló por razones personales (su hijo Miguel estaba en el frente con los nacionales) sino por una mezcla de honradez y vergüenza: casi todo lo que podría decir lo inculparía como un reformador fracasado.
Escribiendo en su casa de El Escorial o haciendo esa anchurosa vida social entre los ricos y famosos que tanto le costaría, dando una imagen de cansina frivolidad, durante los primeros años del franquismo, aquel Ortega incapaz de hacer el gran tratado filosófico (más allá de la discusión, en mi opinión ya caduca, de que lo hubiera hecho de no haberle comido el mandado Heidegger) ya dejó de importunarnos. Como lo demuestra Gracia en su José Ortega y Gasset, antes que el tratadista fallido y atormentado es más encantador e interesante Ortega como filósofo mundano, al estilo de ese hermano-enemigo suyo que fue Bergson. Podemos respirar tranquilos: el XVIII y el XIX nos dieron a los filósofos-tratadistas como Kant y Hegel y Schopenhauer, el siglo pasado a otra clase de filósofo, amigo de la tertulia, del artículo periodístico, de la cátedra abierta al público, de esa conferencia en la que los Bergson y los Ortega fueron maestros. El Ortega en Buenos Aires, sobre todo durante la primera visita, la de 1916, es un espectáculo formidable, el de un filósofo más verdadero (si es que la verdad en filosofía es lo que está más cerca de Sócrates) pensando en el centro de una ciudad letrada (por cierto, desde Atenas, todas la son). A lo lejos, estaba la Gran Guerra, ante la cual Ortega lamentaba la neutralidad española no siendo, pese a su amor por las universidades alemanes, germanófilo.
Aunque habla del encontronazo entre Victoria Ocampo y Ortega o de las relaciones difíciles del filósofo con su mano derecha, su secretaria y traductora alemana, a Gracia le faltó algo de impudicia y decirnos, aparte de subrayar la misoginia del todo decimonónica del filósofo, algo más de
Ortega y las mujeres, tema que a Rossi, por ejemplo, le parecía inagotable y nada exento de miga filosófica pues lo había propuesto Ortega mismo. ¿Fue el español un don Juan o un Casanova de la filosofía?
Mayor lugar debería dedicarle pero no me alcanza el espacio al Ortega antivanguardista, apenas tocado en su duro corazón manchego por los ballets rusos. Diagnosticó la famosa “deshumanización del arte” y, como señala Gracia, hizo un denodado esfuerzo por comprender el ser del arte moderno pero no fue, me temo, más allá de ciertos rudimentos de la sociología de la percepción. Imaginar una página de Ortega sobre Picasso o sobre Joyce como las gloriosamente escritas sobre El Greco o Cervantes es un sueño de opio. Entendía, sí, la importancia de lo nuevo, pero solo su importancia. Carecía del genio que permite su comprensión. Ni siquiera lo incluiría yo entre los modernos antimodernos, en el catálogo de Compagnon. Como crítico de arte y literatura, Ortega fue solo un antiguo obligado a pronunciarse sobre lo que no le interesaba ni entendía.
Desde 1923, tras la fundación de la Revista de Occidente, tenemos a un Ortega maduro, que según Gracia ya no es kantiano ni neokantiano, sino “una rara versión de desertor de la fenomenología por vía neonietzscheana, no tanto preocupado por los problemas del saber y la teoría del conocimiento como volcado hacia fuera, a indagar la condición histórica de la existencia humana”, motivo por el cual le indignaría a él –y a sus lectores antiguos, un Cioran o un Paz– que los existencialistas germanopratenses de la posguerra lo ignorasen olímpicamente. Gracia no es condescendiente: Ortega conspiró contra Ortega, por disperso, por ser un artista de la procrastinación: hizo sospechar a sus lectores más fieles que algo había por debajo de la publicidad orteguiana, un mundo subterráneo como el de Heidegger. No, no lo había. Póstumo o no, Ortega dejó todo lo que tenía que darnos sobre la mesa.
Vino su agrupación al servicio
de la causa republicana, muy al principio, y su pronta decepción de la República. Le aterraban más los comunistas que las derechas y a partir de 1936 calculó mal, a la manera decimonónica, pensando que Franco estelarizaba uno más de esos desagradables pero inevitables pronunciamientos a la española, después de los cuales, echado a un lado el jenízaro sedicioso (pocos como Ortega se atrevieron a expresar en público su bajísima opinión del valor personal del dictador), la gente inteligente podría negociar y recomponer el tablero y recomenzar. Ese es el significado del regreso de Ortega a España, desde Lisboa, en 1945, a dar una conferencia sobre teatro en el Ateneo de Madrid. Nada más lejano a esa extraña incursión que el viaje de Platón a Siracusa: no se trataba de asesorar al tirano sino de hacerlo a un lado por las buenas, reintroduciendo en el seno de la España nacionalcatólica el germen del ateísmo y el libre examen que, según los vencedores, lo había provocado todo. (Ortega es y será el Voltaire español.) La jugada salió bien a largo plazo (como demuestra el propio Gracia en La resistencia silenciosa) pero para Ortega el costo fue altísimo, perdió el favor del exilio republicano y quedó expuesto a toda clase de suspicacias y calumnias. En este punto, es imposible no comparar este José Ortega y Gasset con El maestro en el erial. Ortega y la cultura del franquismo (Tusquets, 1998), de Gregorio Morán, tan bien escrito por cierto.
Conozco varios libros suyos y no me engaño ante la propensión de Morán al ajuste de cuentas, a las verdades a medias o a las mentiritas, a la mala leche y a la encuesta inquisitorial tan española. Todos ellos son recursos ajenos a la amabilidad ensayística de Gracia pero, creyendo como creo que los regresos orteguianos a la España franquista, consecuentes o inconsecuentes, perjudicaron a Ortega a cambio de que no se apagase la llamita del liberalismo en España, misma que a muchos exiliados intransigentes les tenía sin cuidado, hay un punto no español que alarmaba a Morán y omitido por Gracia. Se trata de la perversa visita de Ortega en septiembre de 1949 a Alemania donde, a fuerza de no incomodar a sus anfitriones, no solo no menciona a Hitler ni al nazismo sino dice, campechano, en la Universidad Libre de Berlín: “Muchas veces la vida toma un rostro que se llama derrota. Bien y ¿qué?” Basta comparar esa chulería del madrileño con la carga que coloca Jaspers, contemporáneo de Ortega, sobre las espaldas alemanas para dejar muy mal parado al filósofo español.
Ortega no era un vendedor de embutidos, ni un sastre provinciano ni un vinicultor, sino “el” filósofo de su tiempo pensando en español: que no haya tenido nada que decir sobre el Holocausto, él, que no tenía una pizca de antisemita, es lamentable. Así que el mayor defecto del libro de Gracia es que para validar su generosidad uno debe volver a Morán para saludar a sus esqueletos en el armario. Pues es Morán –y no Gracia– quien sugiere que el descrédito orteguiano durante la posguerra no se debió solo a la ignorancia arrogante de Sartre y sus contertulios, sino que su fidelidad a la tradición germánica lo volvió intragable, para bien y para mal, para la dominante filosofía anglosajona. Durante la Guerra Civil española, Ortega perdió el hilo de nuestro tiempo.
Regreso a Benda (a quien lo une, con el español otra particularidad: el francés y el español fueron de los pocos europeos de su tiempo que llegados a los Estados Unidos se deshicieron de los tópicos antiestadounidenses tan propios de los europeos): Ortega fue el clérigo que, a riesgo de equivocarse gravemente, no quiso traicionar los valores del individuo, el genio de su liberalismo. Su grandeza y sus humanas miserias vienen de esa obcecación y Jordi Gracia en su José Ortega y Gasset lo deja muy claro.
Hará un par de años me presentaron en Coyoacán a un joven narrador español, muy dotado al parecer, que cuando le hice la pregunta, que habrá juzgado propia de un hombre del Precámbrico, de si alguien todavía leía a Ortega en España me dijo: “No, qué va. Allá a nadie le importa ese trepa.” Aunque estoy acostumbrado a que los poetas y novelistas no sean necesariamente las personas más informadas o más leídas aunque sí las más raudas a la hora de propinar opiniones contundentes, esa respuesta me dolió un poco, a mí que España no suele dolerme. ~
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.