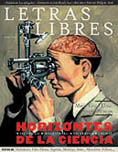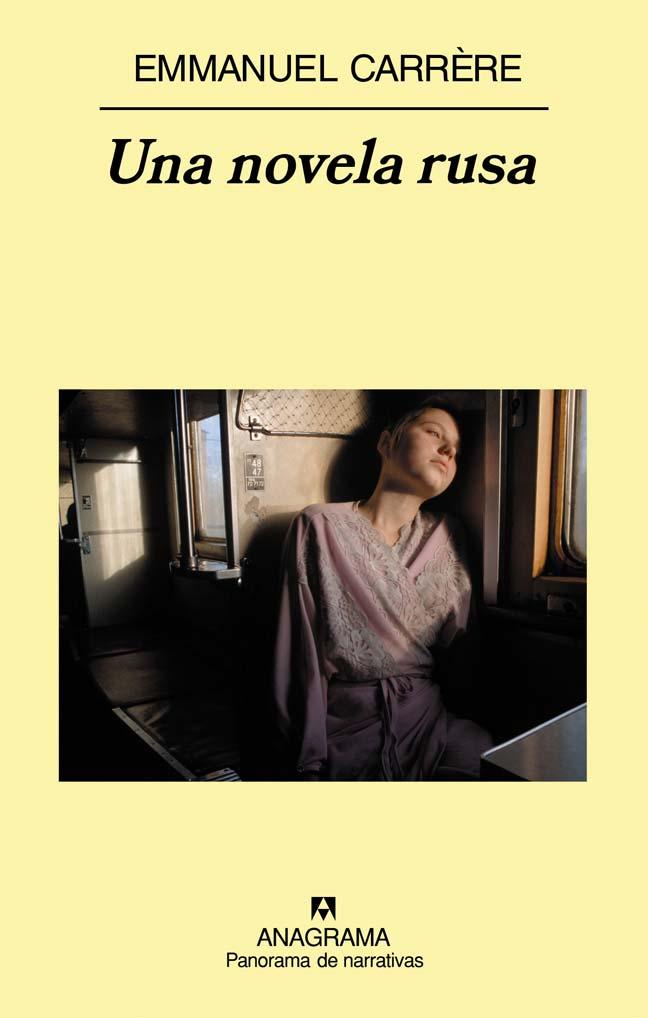Eugenio Montejo, Papiros amorosos, Pre-Textos, Madrid-Buenos Aires-Valencia, 2002, 67 pp.
Del amor terrenal
"Estoy cantando la vieja canción/ que no tiene palabras", escribe Eugenio Montejo en uno de los más breves y hermosos poemas de su último libro. No sabemos cuándo ni dónde surgió esa canción, pero sí que viene de muy lejos y que ha cruzado el tiempo y ha vencido al tiempo, para llegar hasta nosotros, en su más reciente avatar, con estos Papiros amorosos. En ellos resuenan, como en un lírico palimpsesto, los acentos del carpe diem horaciano y la metáfora femenina del ánfora griega, la fin'amors de Provenza y la dama que duerme mientras llega el alba, el anima mundi de los neoplatónicos y el sympathos estoico que tanto fascinaron a los poetas renacentistas, y también el erótico ritmo universal de los filósofos románticos de la naturaleza, las amorosas correspondencias de los simbolistas, la carnalidad moderna con sus miserias y esplendores, y, en fin, muchas otras referencias que sin duda se me escapan, pero que convergen todas hacia una sola verdad: "Ésta es la antigua ruta de la especie/ que nadie sabe adónde va, de dónde viene/ éste es tu cuerpo unido aquí con otro cuerpo/ éste es el misterio de ser, de nacer en la tierra…"
Arqueología del amor, los poemas —los papiros— de Montejo constituyen un recorrido singular por la historia plural de la poesía amatoria y erótica de Occidente, y acogen los más diversos registros de una tópica inagotable y tan antigua como nuestra civilización. Así, entre la celebración pagana del cuerpo y la música espiritual de las esferas, entre la intensidad del sentimiento romántico y el loco deseo vanguardista, cada poema va trazando las líneas mayores de una lectura que, lejos de cualquier eclecticismo, se asocia al sentido profundo del canto: la experiencia de ser y de estar en el mundo como parte de un todo, que Montejo llamó, en otro de sus libros, nuestra "terredad". Más que de un concepto, se trata de una visión poética de la existencia en la que conviven la sabia inmediatez de un Caeiro, el sutil panteísmo de un Supervielle, la sensibilidad postnietzscheana de un Ted Hughes e incluso aquella provocadora idea de Jorge Guillén: la convicción de que, en el fondo, el universo está bien hecho aunque el mal persista. "Creo en la vida bajo forma terrestre", escribía el venezolano hace ya más de veinte años. Orbe armónico, cosmos y no caos, la realidad se despliega en sus versos como el concreto y simétrico doble de su rigurosa prosodia: la reconciliada unidad que, en un mismo ritmo, va enlazando las palabras, los seres y las cosas. De ahí que el amor no sea en esta poesía de concordia ni un placer prohibido ni una fuerza transgresora ni menos todavía un vano juego libertino. Ajeno por igual a la culpa, a la represión y al escándalo, el amor es, en la aveniente terredad montejiana, el eurítmico misterio que mueve a la creación entera y le da un fin y un sentido. Ninguna definición lo agota, ninguna logra cifrar por completo su significado, pero todas aluden a las secretas nupcias de lo visible y lo invisible o, si se quiere, del espíritu y la materia: "el vals nocturno de la redonda bóveda/ cuyo compás palpita en nuestra sangre", "el fugaz epitafio de la espuma/ y la carne que muere en otra carne", "la música que nace del deseo/ con sus murmullos tonales y atonales", "la sangre joven de tus venas,/ la armoniosa corola hecha de música/ y tu rosa que tiembla con el mundo" o acaso "el tiempo sin tiempo que nos une/ y nuestro empeño de descifrar a ciegas/ las mismas viejas sílabas etruscas/ a través de la carne, el sueño, los sollozos,/ aunque su enigma aceche a cada nuevo instante".
Compleja, diversa y, por momentos, sencillamente hermosa, la imagen del amor que se desprende de este libro busca una difícil síntesis no sólo entre cielo y tierra sino también entre los aspectos nocturnos y meridianos de la experiencia erótica y amatoria. Místico, el poeta puede descubrir así en el cuerpo de la amada "el cántico tangible de quien ha creado el mundo"; pero, también realista, no ignora que a veces "solamente la luna/ sabe qué manos verdaderas se acarician,/ qué rostros ríen detrás de las máscaras/ y quiénes envueltos en la sombra/ con pasos furtivos se reencuentran". Las distintas aproximaciones al tema amoroso, como las analogías, son reversibles y se completan y se complementan en un juego de geometrías variables que preside, invariable, el fino oído de un poeta capaz de alternar de un modo siempre novedoso los acentos del endecasílabo, el dodecasílabo y el alejandrino, sus tres versos predilectos. Montejo construye con ellos y en ellos sus límpidas estructuras rítmicas y esa dicción depurada que es la equivalencia sonora del sentido o, dicho de otra manera, el soporte verbal de su densa y armónica visión del mundo: la ya mencionada terredad. Ninguna pasión humana le es ajena, ni la traición ni la lascivia ni el más amargo olvido, pero en su centro se alza como una luz la certidumbre de que "todo el furor, el polvo y la derrota/ con un amor, un solo amor, pronto se salvan". Si hubiera que encontrarle algún antecedente dentro de la poesía hispanoamericana, no habría que buscarlo en el sensual telurismo de Neruda o en la voluptuosidad de Rojas sino más bien en la gracia de un Eliseo Diego y, mucho más atrás o más lejos, en el mejor Darío. No es poco decir, para concluir estas apretadas líneas, que, con sus Papiros amorosos, Montejo pareciera haber hecho plenamente suya aquella vieja lección que una satiresa le da a Orfeo en un soneto de Prosas profanas: "Tú que fuiste —me dijo— un antiguo argonauta,/ alma que el sol sonrosa y que la mar zafira,/ sabe que está el secreto de todo ritmo y pauta/ en un unir carne y alma a la esfera que gira/ y amando a Pan y a Apolo en la lira y la flauta/ ser en la flauta Pan, como Apolo en la lira." ~