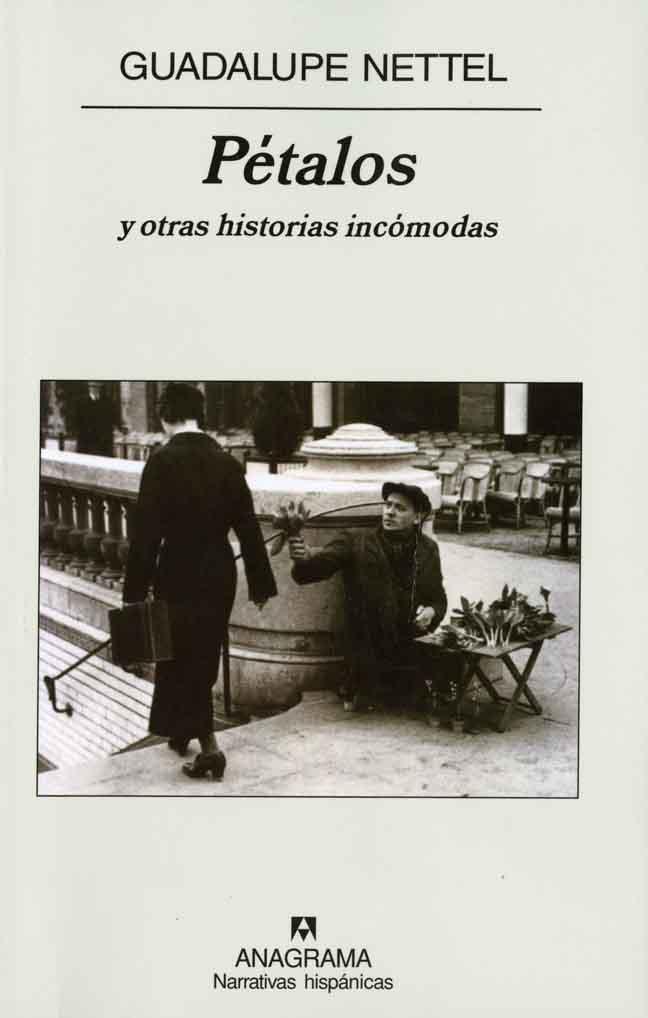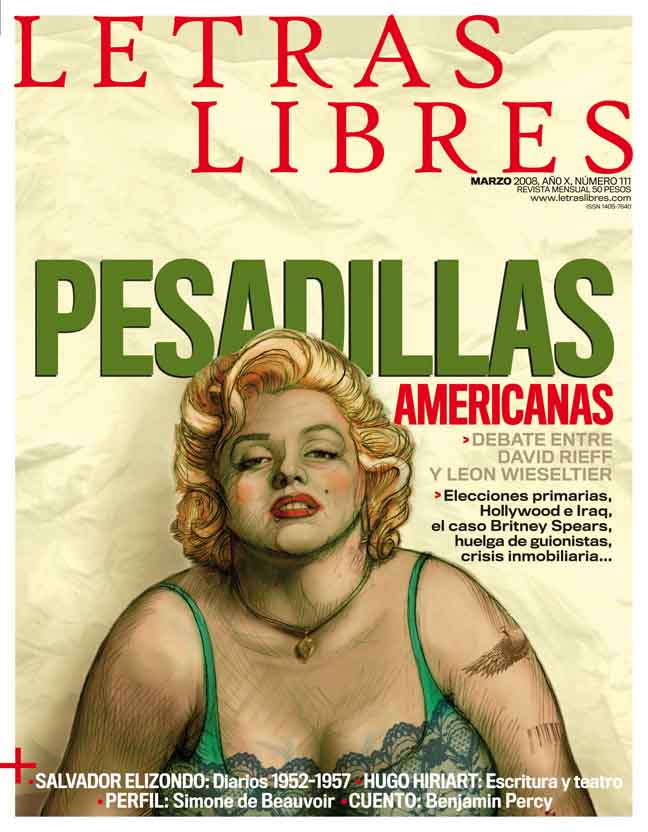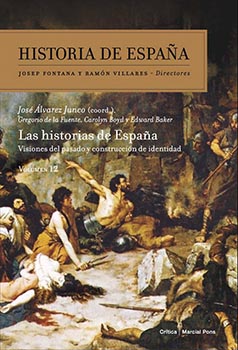Los hubo ingenuos y optimistas. Creyeron que el cuento era un género a propósito para la sociedad contemporánea. Celebraron su velocidad y ligereza. Anticiparon éxito, no escaso, para los narradores más breves y contundentes, capaces de ofrecer literatura en un relámpago. ¿Hoy? Nada más que humo. El cuento, en todas partes, languidece. Apenas si es necesario repetirlo: las grandes editoriales prefieren la novela, los lectores ocasionales prefieren la novela, los narradores más rentables prefieren la novela. Apláudase, por una vez, el fenómeno: despreciado por la industria editorial, el cuento no está obligado a complacer el gusto medio; desatendido por el público mayoritario, puede descreer de la superstición de lo novelesco. Para decirlo de otro modo: porque mora en un margen oscuro y propicio, el cuento es –podría ser– el hogar predilecto de la literatura. Mejor: no su hogar, su laboratorio.
No puede afirmarse, no honestamente, que los seis cuentos reunidos en Pétalos destaquen por su experimentalismo. Tampoco puede señalarse, por fortuna, lo contrario: no son nimios ni convencionales. Los relatos de Guadalupe Nettel –enemistados lo mismo con la apatía que con el radicalismo– son creaciones intermedias: más o menos tradicionales en su forma pero animadas por una sensibilidad poco ordinaria. Formalmente, dos cosas: la prosa, elegante y fluida, que delata –como quería Barthes– un sereno amor por los lectores; y las estructuras, firmes y típicas, que fingen contar una historia mientras narran –como quiere Piglia– otra oculta, doblemente poderosa. Una precisión: la prosa delata interés en el lector, no ganas de consentirlo. Aunque de factura clásica, estos relatos no intentan provocar en quien los repasa un placer sublime, equilibrado. Persiguen, felizmente, un objetivo menos saludable: incomodar, provocar comezón. Además: emplean las formas del cuento tradicional para celebrar no lo común sino lo extravagante; para iluminar los bordes y no el centro. Sugieren: sólo los monstruos y los dementes y los enfermos son poéticos. Sugieren eso y así se insertan en el pliegue donde descansan, sin sosiego, los cuentos de Amparo Dávila e Inés Arredondo y Guadalupe Dueñas.
Un hombre, fotógrafo, gasta sus días registrando párpados imperfectos. Un oficinista, japonés, cree amar a su esposa hasta que un día, en un jardín, descubre que sólo tiene afinidades con los cactus. Otro más fatiga, anhelante, las calles de París con el único fin de oler los baños de mujeres. Y quienes no gustan de las heces espían a sus vecinos o se arrancan los pelos o se truenan, sin descanso, los nudillos. Es decir: los personajes de Nettel (ciudad de México, 1973), antes que temperamentos, tienen manías. En vez de presumir complejidad, alardean sus obsesiones: el Hombre Cactus, la Mujer Pelona, el Que Huele los Retretes. Hay algo en ellos –como hay algo en las atmósferas y anécdotas– que recuerda a los seres, maniáticos y minimalistas, de Mario Bellatin, citado a la entrada del libro. Nada de que quejarse: si los escritores nacidos en la década de los setenta tienen que resentir la influencia de un escritor nacido en los sesenta, que resientan la influencia del Excéntrico, Arrojado Bellatin.
Hay mierda en uno de los relatos y, sin embargo, el cuento no provoca náuseas. Tampoco repelen los hábitos de la Mujer que se Arranca Nerviosamente el Cabello ni los ruidos del Hombre que se Truena Permanentemente los Nudillos. En otro caso esto preocuparía, no en el de Nettel: su intención, ya se sabe, no es turbar sino incomodar. En lugar de la experiencia del shock, aspira a provocar ansiedad. No pasmo sino tensión. ¿Cómo generar tensión? Por medio de personajes visiblemente desequilibrados, de atmósferas herméticamente cerradas y de tramas que, al desarrollarse unívocamente, cancelan –como decía Schlegel– la “libertad de ánimo” de los lectores. ¿Cómo mantener la tensión? De una única manera: clausurando todo resquicio. Ése, el problema: los relatos de Nettel tienen, de pronto, fisuras. Las hay, grandes, en su novela El huésped (2006), cuya extraordinaria, tensa primera mitad contrasta con una común, perforada segunda parte. Las hay en “Bezoar”, con una estructura fragmentaria poco pertinente, y también en “El otro lado del muelle”, de anécdota acaso demasiado profusa. No las hay en el arranque, ya celebrado, de El huésped. No las hay, tampoco, en “Bonsái” ni, menos, en “Pétalos”, dos relatos dignos de cualquier antología. Ése, el cometido de estas líneas: anunciar que la última literatura mexicana, aunque mezquina, acaba de producir dos cuentos inquietantes, maestros. Qué más. ~
es escritor y crítico literario. En 2008 publicó 'Informe' (Tusquets) y 'Contra la vida activa' (Tumbona).