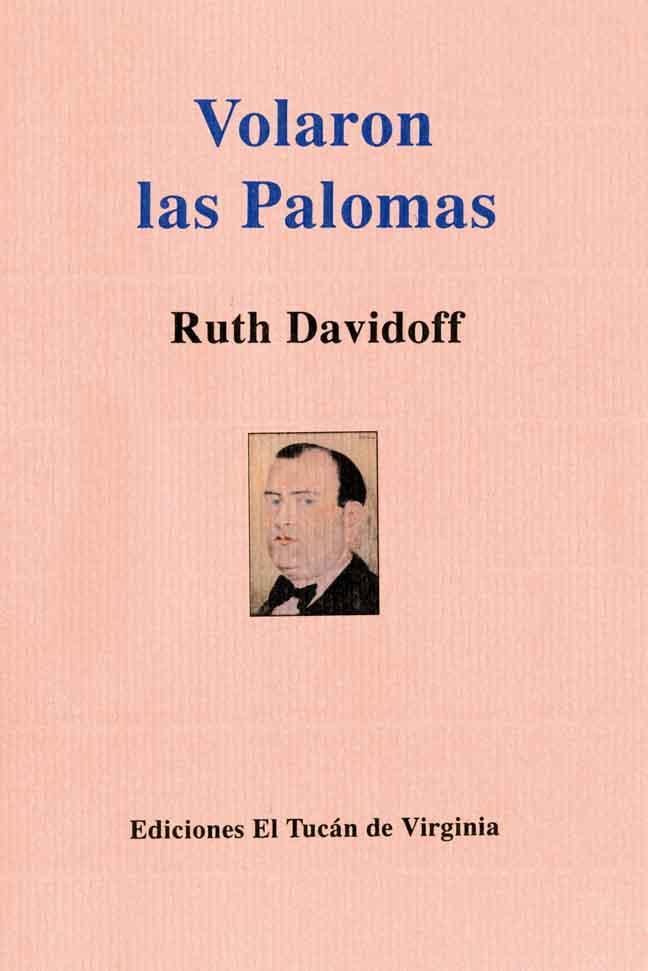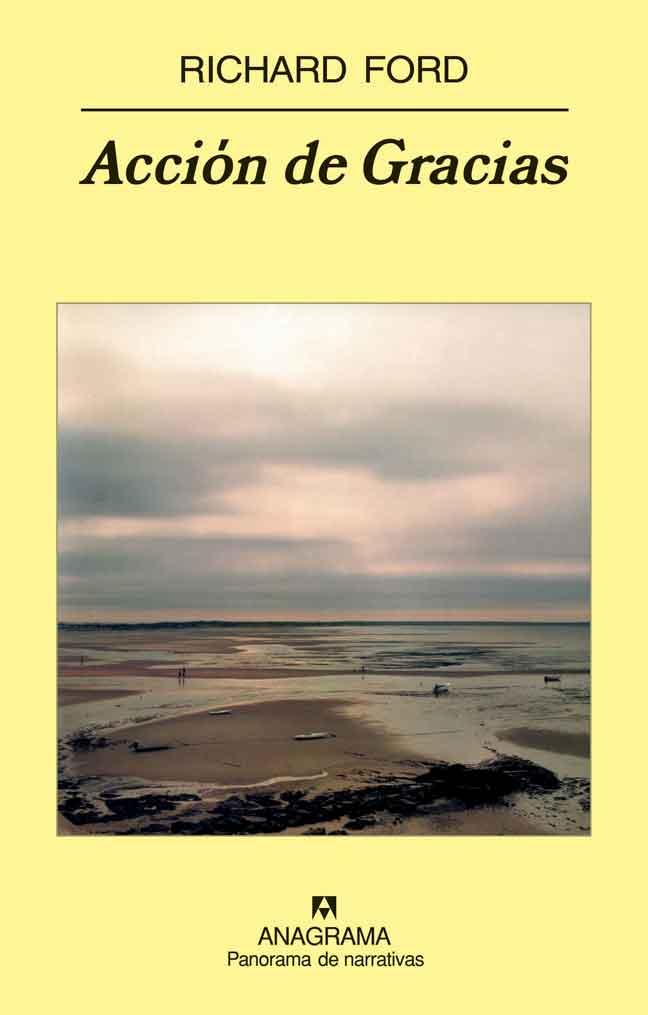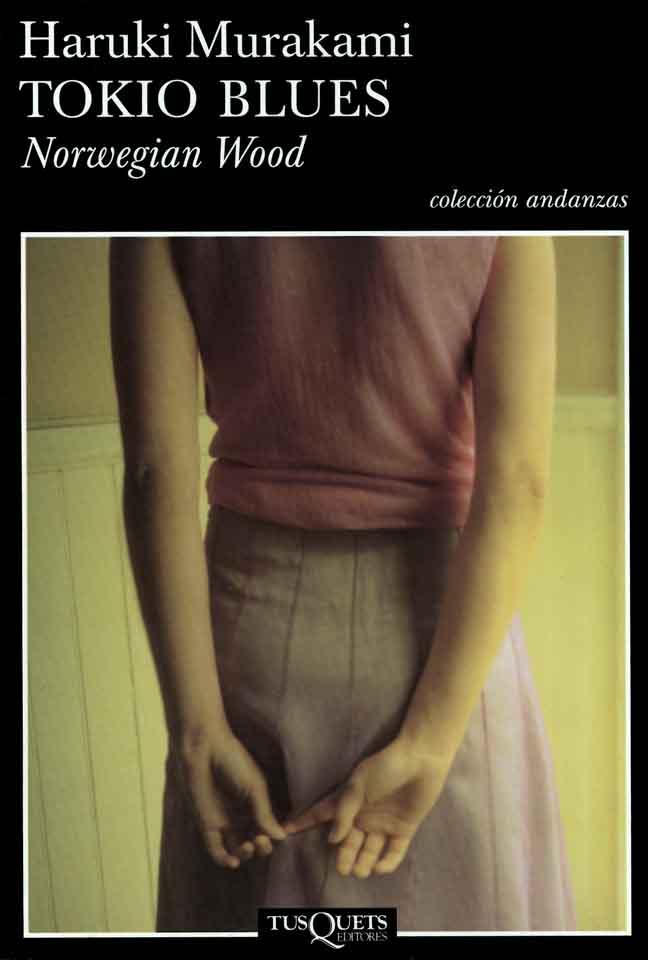Ruth Davidoff ha publicado un precioso tomo de memorias, su historia privada. Una breve nota biográfica da la clave: “aunque no los represente”, como se dice, Ruth cumple este año ochenta años y decidió celebrarlo con este libro. Quienes tienen el privilegio de conocerla –una gama muy amplia de gente que contará entre los buenos momentos de su vida haber visitado alguna de sus casas y convivido con Ruth y su marido León– no se sorprenderán de que se trata de un bello objeto: el tamaño, el color del forro (un perfecto rosa blanqueado de la pintura mexicana de los años cuarenta), la textura del papel, la elección de fotos, el formato sencillo y manejable: todo tiene su huella.
La idea de belleza de Ruth es parte de la historia que narra. Nos conduce directo al corazón de su vida: la niñez y juventud de tres preciosas hermanas que aprendieron a reír con una juvenil y relajienta Frida Kahlo, con Rosa Covarrubias, Salvador Novo y Chucho Reyes Ferreira. A los trece años de Ruth, ella y sus hermanas fueron invitadas junto con sus padres a visitar a los Roosevelt en la Casa Blanca. En ese momento, 1940, su padre, don Alberto Misrachi, brillaba en la escena artística de Estados Unidos y México. Editor de libros de arte mexicano (entre ellos, unas memorables monografías sobre flores mexicanas, aves y trajes regionales), empresario cultural en la Central de Publicaciones, la Editorial Nuevo Mundo y DIMSA, editor de una revista cultural (Síntesis), dueño de una moderna librería y de una galería que hizo época en la ciudad (la Galería Misrachi, justo frente al teatro de las Bellas Artes en México), don Alberto promovió desde los años treinta a Diego Rivera, colaboró cercanamente con artistas mexicanos conocidos en Estados Unidos, como Miguel Covarrubias, y estaba en contacto con los numerosos norteamericanos atraídos entonces por México: Spratling, Anita Brenner, Jackson Pollock, el fotógrafo Weston, o Fred Davis, quien le dio su prestigio a Sanborns, tienda que por entonces vendía buena artesanía mexicana. En ese viaje don Alberto y su mujer Anna, una belleza clásica de imperturbable elegancia y fino humor, inauguraron la exposición “Veinte siglos de arte mexicano” en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Ya en la posguerra, a sus veinte años, Ruth acompañó a su padre a visitar a los grandes editores de libros de arte europeos, como Skira, en Suiza, que reproducía las famosas acuarelas de Diego Rivera en láminas de color. Don Alberto buscaba alcanzar esa calidad en sus propias ediciones.
Una vida luminosa, poblada por inmigrantes de una colectividad perdida en el tiempo. Don Alberto era el moderno patriarca de dieciséis mujeres que gravitaban en torno a su casa, todas ellas, salvo la generación de las niñas, provenientes de un solo lugar: Monastir, pueblo de Macedonia. Hizo venir de Europa a sus futuros mujer y suegros, a su propia familia, y poco a poco a todos los demás miembros de las dos familias, en su mayor parte mujeres solas. Estas mujeres sefardíes, que por lo general hablaban griego, ladino y francés, y tejían incansablemente, marcaban los acontecimientos de la vida –nacimientos, matrimonios, muertes– y conmemoraban las fiestas religiosas del modo más amable y secular: con dulces. La despensa de la casa familiar –grande como para un hotel–, en la calle de Tlacotalpan, colonia Roma, recreaba en sus repisas frescas y umbrosas una cultura aldeana antigua, con sus naranjas en dulce o almendras acarameladas. Entre tantas mujeres brillaba Anna, la perfecta anfitriona, con sus pesados manteles de lino bordado. Anna, a quien don Alberto hizo cortar a su llegada a México su maravillosa trenza, su pelo que le llegaba debajo de la cintura, para darle, con su corte garçonne, una clara posición de mujer chic y moderna.
Ruth cuenta igualmente la historia de su marido, el “León de mi vida, ése con el que me casé y que hoy todavía ruge tiernamente a mi lado aunque otras veces no tan tiernamente sino como un verdadero tigre”. Su familia, antecedida aquí también por un Alberto pionero, llegó al refugio tropical que fue para ellos México, huyendo en la Segunda Guerra Mundial. Otra “fuerza de la naturaleza”, como su futuro suegro, León, solo con su madre a los diecisiete años, la convenció de empacar unas pocas pertenencias y huir con él, lejos del París que ella aún creía seguro, para alcanzar algún barco que los trajera a América (su padre y hermanos estaban presos). Los diez miembros de su familia materna, abuelos, tíos y pequeños primos, que quedaron en su ciudad natal, Grodno, en Lituania (entonces rusa), sucumbieron al horror nazi. La historia de la rama materna de León Davidoff, culta y refinada en el estilo de la aristocracia rusa, recuerda a la de Vladimir Nabokov, quien estudió en casa el inglés perfecto y literario que le permitió escribir en ese idioma varias de sus obras maestras. Nacidos ya en Danzig, León y su hermano Jacques hablaban ruso con sus padres y alemán entre sí, pero conservaron un acento sobre todo francés, pues fueron a establecerse a París, donde pasaron sus años juveniles. Ya en América, añadieron desde luego el español y el inglés. Como don Alberto, León tiene el don de los negocios y un fuerte instinto por el pensamiento, el arte y la cultura. Exitosísimo empresario textil en el pasado, ha sido por décadas un valioso promotor cultural entre México, París y Jerusalén. Esta vocación estaba en su destino: con sus padres y hermano, se embarcó rumbo a México en el Paul Lemerle, aquel barco histórico que viajaba con su escudo humano (“800 personas: 400 españoles y 400 judíos”), cargando minas magnéticas alemanas que serían sembradas en el Atlántico. Detenidos por los ingleses en Orán, que descargaron las minas; por los alemanes en Casablanca, que las volvieron a cargar; escoltados por un submarino alemán hasta Martinica; detenidos sus pasajeros por dos meses en un campo de la policía nazi francesa en Pointe du Bu. En ese barco alucinante los Davidoff viajaban con André Breton, Wifredo Lam, André Masson, Victor Serge y Claude Lévi-Strauss. León y Ruth vieron a todos ellos después, para recordar juntos esos días. Lam les “dijo que para él este encuentro era muy importante porque había llegado a pensar que ese viaje en el Paul Lemerle no había sido real”.
Las dos familias, Misrachi y Davidoff, no descansaron hasta lograr reunir a todos sus miembros. Don Alberto, en su viaje europeo de 1947, buscó hasta encontrar a su desaparecida tía Sara que, alimentada por vecinos piadosos, no había vuelto a salir de un cuartito que ocupaba en una azotea después de que los nazis se llevaron a su marido e hijo. De igual modo, los Davidoff recuperaron a la concertista Newta, la más joven de las tías maternas de León, que saltó por la ventana de un segundo piso con su marido y su pequeña hija para salvarse de los camiones de la muerte, y vivió ocultando su identidad en la Polonia ocupada por los nazis, y bajo la ocupación rusa después.
y, un día, Ruth Misrachi dirá:
Carlos Pellicer fue mi maestro.
Así, pues, Ruth contorna, de recuerdo en recuerdo, lo que es su objetivo principal: “Es la vida de papá la que siempre he querido contar, porque creo que de cierta manera marcó al México de su tiempo.” Al decir su apellido, la gente decía a las hermanas: “¿como la librería? Sí, era un nombre que llevábamos todas con orgullo y, cuando murió papá, su apellido fue la herencia más importante que nos dejó”.
Don Alberto enfermó del corazón en la plenitud de su vida y murió a los 67 años, en 1963. Un sobrino suyo, Alberto J. Misrachi, quien compró a su tío sus empresas cuando éste, enfermo, deseaba ya retirarse, con el tiempo se quitó la J., tomó posesión del archivo personal de don Alberto que permaneció en las empresas y se atribuyó tramposamente la vida de su ilustre tío. Ruth denunció esta ofensa en su momento y ahora, en esta memoria, la desenmascara. Así, cartas y diarios llenos de alegría y humor transportan a una alma dolida hasta el momento de la muerte del padre, hacia una herida “de las que no se curan”: sentirse “tristísima, igual que me pongo, y a veces sin saber por qué, cuando en el aire siento que ya casi es septiembre”.
Don Alberto y la bella Anna vivieron vidas buenas y justas, y perduran en el recuerdo amoroso de sus muchos descendientes y amigos. Los huevos duros “enjaminados” de los sábados; los dominicales helados de La Bella Italia, en la calle de Orizaba, y las chufas de la calle de Salamanca (“para mí esas son las chufas y eso que he estado en Salamanca y probado las que se dicen ser las originales”); la gran empresa que era preparar las borrecas durante dos días; la amastija, extraño chicle blanco de los Balcanes, quedan como el aroma querible de esta memoria que valía la pena contar, y que resultó muy bien contada. ~
(ciudad de México, 1956) es historiadora.