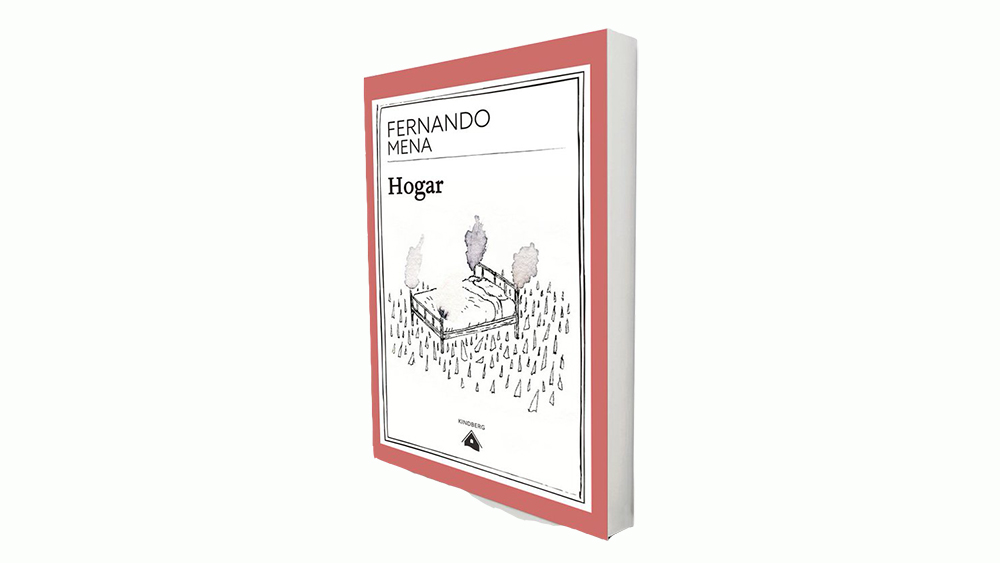En la carretera no había muchos coches, y eso que era viernes. Elegimos Coria para parar a comer porque nos acordamos de Ferlosio, como si él mismo nos hubiese dicho “Id de mi parte y os tratarán bien”. También nos acordamos del bufón Calabacillas, o Bobo de Coria, que pintó Velázquez. Para aparcar había sitio, no sabemos si por el virus o por la fecha, pero encontrar una terraza nos costó algo más, por lo mismo. Haría unos cincuenta y seis grados.
Los otros turistas, que los hay, debían de estar en la costa o en un hotel con piscina. Yo llevaba un par de ciruelas que no quería dejar pudriéndose en Madrid y las bajé del coche y recorrí las aceras por la sombra y miré la catedral con una ciruela en cada mano. Leímos en el teléfono que se habían detectado nuevos casos en Extremadura y salimos con la sensación de llevarle muy poca ventaja a la marea baja y densa que se iba extendiendo.
Allí donde parábamos encontrábamos silencio. Ni rastro de la España gritona y ruïdosa. Oíamos las chicharras al bajar del coche. El silencio era espacial, como un terreno sin recalificar, una herencia de roturaciones ancestrales. Días antes me habían regalado un abanico antiguo, rescatado de una casa de Montilla. Al probarlo produjo un rumor dormido durante décadas: así es como sonaban los veraneos en Montilla. Las estaciones se conocen por el sonido. No he leído nada sobre prohibiciones de abanicarse con el virus, pero parece evidente que abanicarse se ha vuelto peligroso, casi tanto como cantar.
De camino a Vegaviana nos pusimos un podcast sobre el Plan Badajoz y los poblados de colonización. Hay 300 de esos pueblos de nueva planta por toda España. Vegaviana, de Fernández del Amo, es el más famoso de todos y consiguió la mención de honor del Congreso de la Unión de Arquitectos celebrada en Moscú en 1959 y el Gran Premio de Urbanismo en la Bienal de Sao Paulo de 1961.
El paseo por las calles desiertas es onírico: a cada paso la perspectiva se rehace y se ve cómo las casas, contiguas, van cambiando la relación de sus volúmenes. A pesar de las simetrías asombrosas que encontramos en los cristales de nieve, siempre me ha parecido que existe una relación particular entre el calor extremo y la geometría. Visualizo a un griego clásico tumbado debajo de una higuera, soñando con los polígonos irregulares mientras una gruesa gota de sudor le rueda por la frente.
No veíamos nunca a nadie. Solo el coche habló con nosotras, para decirnos a través de la pantalla detrás del volante que “Sin AdBlue arranque imposible en 230 kilómetros”.
-¿Qué es AdBlue?
-No entiendo nada, no hagas caso.
Paramos en el Museo Vostell. Es precioso. Se notan los fantasmas mecánicos de las motos apiladas y los fantasmas mullidos de las ovejas que se esquilaron aquí durante años. Todo estaba en una calma densa que daba vergüenza romper, aunque por otro lado habría sido imposible hacerlo. Acercarse al límite del minúsculo espigón del lago era como introducirse en una acuarela. En las salas había vigilantes en proporción de a dos por cada visitante. Los ingenios mecánicos expuestos, al ponerse en marcha, añadieron nuevos elementos a nuestra colección de sonidos estivales. Al salir del aparcamiento marcha atrás vi las dos ciruelas en el asiento trasero.
Llegamos a Mérida a tiempo para ducharnos y buscar un sitio para cenar rápido. Lo más bonito del teatro es entrar por el vomitorio. Cruzar esa vía angosta y salir a las gradas y al escenario. Sientes de golpe a toda la gente que ha pasado por debajo de esos arcos. Y así era otra vez: te acercabas al teatro por el camino poco iluminado y había cada vez más gente, había animación, todos contentos de ir a ver una obra. Los actores nos parecieron buenos. La obra era de Plauto y estaba adaptada con bromas locales. El público se reía de algunas cosas que no entendíamos. Cosas de romanos.
Era muy tarde para mí, que llevaba meses acostándome temprano. El calor sale de la mascarilla condensado, me sube a las pestañas y me hace cerrar los ojos. No sé nada de teatro clásico ni de Plauto, pero cada vez que oigo mencionarlo me acuerdo inevitablemente de una sonora secuencia de tres nombres que aparece en En busca del tiempo perdido: “Plauto, Menandro, Kalidasa” (se dice después de otra: “Molière, Racine, Corneille”; “Hijo, tu amigo es tonto”, censura la madre de Marcel). Yo también soy tonta; me pasa lo mismo con otra secuencia que me asalta el cerebro de vez en cuando: bautismo, confirmación, penitencia, eucaristía, Málaga y Cádiz.
Por la mañana nos bañamos en la piscina del tejado del hotel. Se veía un campanario y al fondo el campo verde y ocre desde el agua. Solo permitían dos personas a la vez en la piscina, pero una mujer nos preguntó si nos importaba que se bañase con nosotras y le dijimos que no. Me compré una gabardina azul en las rebajas y nos fuimos.
Seguimos con los poblados de colonización que nos venían bien mientras bajábamos hacia el Algarve. Paramos en Valdecalzada, en Pueblonuevo del Guadiana y en Sagrajas. Todos tienen su encanto, en el trazado y en las casas cúbicas. Los reconocíamos desde la carretera, blancos y compactos. Las torres tenían nidos de cigüeñas. Las hojas de las palmeras resplandecían altas al sol.
Más avanzado el viaje nos enteramos de que las palmeras hay que cuidarlas mucho, son muy caras de mantener, porque si las descuidas se suben las ratas y anidan. Entonces lo mejor es talarlas. Lamento que nos perdiésemos La Bazana, de Alejandro de la Sota, pero había que hacer un desvío y lo dejamos para otra ocasión. En el coche se me ocurrió que no hacemos más que un único viaje en la vida, pero en varias etapas repartidas a lo largo de los años.
Los pueblos estaban vacíos y no les sacamos muchas aventuras que contar luego, no veíamos a nadie hacer nada, aunque en Sagrajas, bellísimo parque a la entrada, elegantísimos caballos pastando, un alegre grupo que estaba comiendo en una mesa a la sombra de un árbol nos saludó en la distancia cuando nos vio salir del coche para sacar una foto. Comimos un bacalao dorado y un calippo en Gévora, frente a la iglesia.
Como todas las iglesias ahora, estaba cerrada, así que no pudimos ver el fresco de Julián Pérez Muñoz que tiene dentro. En su defecto dimos la vuelta al edificio y así pudimos conocer por fuera el volumen que le diseñó Carlos Arniches, autor también del Hipódromo de la Zarzuela. En todo caso, en Gévora y en muchos de estos pueblos, a veces lo más alucinante se aprecia mejor en los planos de planta, al ver cenitalmente el entramado (habrá que preguntarles a los pájaros).
En cierto punto, en la carretera, el coche nos dijo que “sin AdBlue arranque imposible en 100 kilómetros”. El número había cambiado, el mensaje parecía más perentorio, así que como teníamos que echar gasolina salimos en un desvío y nos paramos en un surtidor de autoservicio. Parecía un cactus en el desierto, pero había un cartel que decía “AdBlue”.
-¡Oye, que AdBlue es algo, algo que necesita el coche!
Unos doscientos metros más allá había una gasolinera donde el gasolinero nos explicó que el AdBlue es un fluido que llevan los coches ahora, y que si no le hubiésemos echado la garrafa de AdBlue que él mismo vació en el depósito contiguo al de la gasolina, el coche se nos habría parado de golpe en mitad de la carretera, como le había pasado dos días antes, ahí mismito, a un conductor descuidado. Verdaderamente, estábamos de suerte. Consideramos el episodio un buen augurio para nuestras aventuras, nos despedimos alegremente del gasolinero protector y continuamos el viaje a lomos de un redivivo coche borracho de AdBlue. ¡Cómo adelantábamos!
En Olivenza B quiso ver la plaza de toros, que es donde empieza la temporada anual. Estaba cerrada, claro, pero miramos por un agujero de la cerradura y vimos parte del albero. La misión del viaje se iba despejando: íbamos a comprobar cómo todo está cerrado. En el Paseo Chico, antigo Terreiro de Santo António, las sillas y mesas de las terrazas brillaban seductoras pero vacías al sol.
Era como si todos los habitantes de Olivenza nos estuviesen gastando una broma. ¿Tú no crees ─aventuró B─ que lo encontramos todo desierto porque son las cinco de la tarde de un sábado de agosto? Vagamos por las calles oyendo de vez en cuando ráfagas de televisión al otro lado de las ventanas. Nos sentamos un rato a la sombra de la torre del homenaje, cada una en un banco diferente a pesar de que media hora más tarde entrábamos en Portugal sentadas en el coche la una junto a la otra (y cantando Grândola, Vila Morena).
No paramos hasta llegar a Tavira, primero recorriendo por pequeñas carreteras el paisaje ondulado, dejando atrás las playas de interior y los suavísimos cerros como lomos de animales dormidos, para luego coger la autopista que nos conducía a la costa a través de grandes puentes y de colinas plagadas de villas para veraneantes de toda Europa, cuyos tejados emergían de la fronda refulgiendo a la luz atlántica.
Llevábamos 36 horas de viaje y habíamos estado en diez pueblos, creo que por la anfetamina mental que traíamos de Madrid. En Tavira dimos cuatro vueltas sin conseguir dar con la calle que nos llevaba a la puerta del hotel y aturdidas acabamos por dejar el coche en un aparcamiento improvisado donde le dimos diez euros de propina a un tipo que andaba por allí. Teníamos que cenar y planear los siguientes objetivos.
[Continuará]
Es escritora. Su libro más reciente es 'Lloro porque no tengo sentimientos' (La Navaja Suiza, 2024).