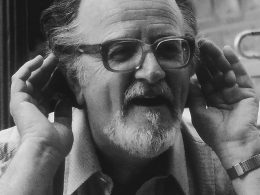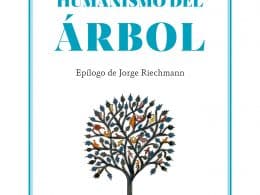Pierre Michon es la excepción a casi todas las reglas. Un escritor exquisito y de minorías, en plena civilización de lo gregario. Un personaje territorial y reclusivo, en medio de las turbulencias de un mundo que se dirige arrebatadamente hacia la inteligencia artificial – sin antes haber resuelto la estupidez natural– y que ha normalizado las migraciones forzosas y la chifladura de la guerra. Un defensor de la belleza del idioma, a contracorriente de la mensajería digital, las abreviaciones y los emoticones. Un artista obsesionado con la memoria, las vidas ajenas y las cavidades de la historia, en épocas de inmediatez y fugacidad.
Michon, quien dice sentirse como un cardenal cuando escribe (en su habitual estado de gracia), blande la pluma antes de que salga el sol, construye con perseverancia de forjador frases perfectas: extensas, equilibradas, sonoras y líricas, toma pausas leyendo en un sofá y después camina por los campos para ordenar sus pensamientos. Comenzando por esto último, en la esencia de lo rural, encuentra ciertos vasos comunicantes con Faulkner: “mi principal compañía en el mundo fue la de William Faulkner”, le ha dicho Michon, en 1992, a una publicación literaria. Pero sobre todo existe entre ambos artistas una suerte de simbiosis en la identificación de la literatura con algún tipo de milagro, y en sus respectivos tonos bíblicos: la literatura del francés y del estadounidense comparten cierta gravedad (en el sentido del peso, de la trascendencia de lo escrito). No es solamente el tono, sino también la sensación de que tanto en Faulkner como en Michon todo es definitivo y solemne; definitivo como una sentencia, solemne como la liturgia.
De la herencia de Faulkner, Michon ha intentado aplicar el designio de que el trueno de las palabras preceda todo, de que el tono evangélico sea el propósito mismo de la escritura. Con ánimo de admiración, nuestro autor nos deja ver de Faulkner (en Cuerpos del rey) que “Ha inventado una prosa en forma de bulldozer en la que Dios se repite sin tregua. La combustión de la prosa es tan irreprochable como la del lucky strike.”
Escritor tardío, publicó frisando los cuarenta años Vidas minúsculas, una colección de biografías cotidianas y simuladamente intrascendentes, en las que el propio Pierre Michon traza su existencia a través del relato de historias de los miembros de su familia y de la comunidad cantonal que lo circunda. Son verdaderamente, en la usanza grecolatina, relatos potestativos del autor (en el sentido de que devela únicamente lo que le place), más que tratarse de biografías al pie de la letra. Así, por “vidas”, Michon concibe pequeñas piezas a un tiempo biográficas y artificiosas, controladas por un narrador con conflicto de intereses: contar lo ajeno y construir una historia propia, no necesariamente verdadera.
En parecida tradición está un clásico de Javier Marías, Vidas escritas, conjunto de teselas biográficas de los escritores predilectos del madrileño que dice: “…lo que yo muestro en ellos es muy parcial, y precisamente en lo escogido y en lo omitido reside en parte el posible acierto o desacierto de estas piezas.” Michon y Marías se dan la mano en las inexactitudes intencionales y en la exploración de las lindes entre lo real y lo ficticio. Así como Michon y el prenombrado Faulkner se hermanan a través de la voluntad de la prosa poderosa y sublime.
Partidario de la lentitud y la brevedad –trabaja a mano pequeñas obras de arte que podrían ser concebidas como miniaturas– Pierre Michon suele tratar en su escritura lo que él mismo denomina “los temas de envergadura”, la inapelable precipitación del tiempo, el papel de los dioses, el capricho de la literatura (que, como los reyes, aparece cuando quiere), los límites del deseo y el papel del arte frente a la imperfección humana. Justamente, Michon está en el pico de sus capacidades cuando hurga en los légamos y sedimentos de lo que nos hace humanos: el deseo, la codicia y la identidad suelen ser tópicos frecuentes y preferidos.
Paralela a la obsesión michoniana por narrar vidas ajenas, bajo la óptica de la distorsión, de su tendido de puentes entre la realidad de la pintura y la irrealidad de la literatura, está la pulsión de este francés por las profundidades de la historia. Sus breves páginas están trufadas de antiguas abadías, monasterios medievales, reyes y lacayos, personajes comunes y corrientes cuya existencia transcurrió hace siglos, imperios que se desmoronaron. El impulso de Michon por lo histórico recorre la columna vertebral de su obra. Los entresijos de la Revolución francesa, precedidos por los años del antiguo régimen, además de la invención de un cuadro, en el caso de Los Once; los retratos de cinco pintores de siglos pasados, Francisco de Goya, Antoine Watteau, Vincent van Gogh, Piero della Francesca y Claudio de Lorena, en esa especie de mosaico de retratos de dudosa credibilidad, que es Señores y sirvientes; El emperador de Occidente, un relato situado en el año 410, que incluye a godos, romanos y bárbaros, publicado en España junto a Mitologías de invierno, doce historias entrelazadas acerca de Irlanda y el Causse francés y presumiblemente situadas alrededor del año mil.
Por otra parte Michon, en épocas de preeminencia de imágenes y banalidades, no esconde su ambición de ser un escritor de casta, un artista de propósito flaubertiano, que no responde ante nada ni nadie y que rinde cuentas solo al estilo. “Si por lirismo se entiende aquello que canta, no puedo escribir sin cantar. Por eso la prosa me parece muchas veces decepcionante, porque no canta. La que canta es la poesía. Me gustaría conseguir que cantara la prosa, como Mallarmé, Proust o Faulkner” ha sentenciado en Llega el rey cuando quiere, una compilación de entrevistas que publicó hace unos años la elegante editorial WunderKammer. Pero no es solamente el estilo como objetivo final, porque el francés ha sido capaz de manufacturar una voz literaria que parece venida desde el principio de los tiempos. Cuando Michon se sienta a escribir, también sombrea, proyecta, engaña y se divierte, en partes iguales.
Sus breves piezas –que no admiten clasificación alguna, más allá de ser narraciones– están provistas de la robustez de un acorazado y de un nervio vital comparable solamente a dos de los grandes constructores de párrafos de tiempos recientes, el prenombrado Javier Marías y John Banville, célebre como el más competente prosista del orbe anglosajón, indiscutiblemente. En El Origen del mundo, quizá la narración michoniana que más pudiera equipararse a una novela, Michon escribe: “El Beune, muy crecido, llegaba casi hasta el camino, que se ensanchaba delante de la casa, y lo inundaba algo más abajo; iba fangoso y atareado, se comía a lo largo de las orillas restos de carámbanos, andrajos de los fríos grandes que se habían quedado ahí; árboles desnudos goteaban enfrente, daban lástima como el mamut pequeño de Peche-Merle, que está hirsuto y chorrea en el trigésimo noveno día del Diluvio. Era todo más bien tétrico.”
Michon huye, como de la peste, de las rígidas estructuras de la novela, de la necesaria invención de personajes, de las manipulaciones del tiempo, de la obligación de estructurar los textos alrededor de capítulos o acápites, de que lo relatado tenga necesariamente principio y fin. Me da la impresión de que prefiere las libertades del ensayo, en el sentido de dejar ciertos conceptos a propósito inconclusos, de renunciar a la verdad absoluta en favor de zonas grises, abogar por la inexactitud y poner en duda lo contado. En este sentido, la obra de Pierre Michon se parece más al arte del daguerrotipo que al de la fotografía: el producto excepcional de un escritor deslumbrante, como no tuvo empacho en calificarlo hace años el exigente crítico Rafael Conte.
En relación con lo anterior, Pierre Michon ha sostenido, en un concepto no exento de disputa, que la novela larga y de gran ambición se ha agotado como producto de su propia perfección. Y para sostener su punto cita los triunfos literarios de Proust, Joyce y Faulkner. Argumenta el francés que tras la extinción de las grandes novelas él ha apostado por una especie de miniaturismo, por la perspicacia de la brevedad, cimentada en todo caso en las virtudes del ritmo, la sensibilidad y la armonía. Califica a sus narraciones como obras musicales: “Una partitura que procede del cuerpo, de la carne y del pensamiento más elevado. Los esponsales del ritmo y del sentido tienen que llegar a la vez, enseguida, desde muy hondo”.
Admite que procura escribir de un tirón, con la adrenalina del cuento palpitando en las venas y con la jactancia y la fragmentación de sus antepasados, los moralistas franceses. Por esto caracteriza a sus reducciones literarias como fugas, en el sentido de que se siente como un corredor de distancias cortas, un funambulista que procura equilibrios, al tiempo que evita vértigos. Y tocante al gusto por la escritura breve, aunque basada en la belleza barroca del lenguaje y en los juegos de cristales y azogues con la realidad, Michon seguramente habría hecho buenas migas con Jorge Luis Borges (a quien Michon, evidentemente, admira).
Pierre Michon asegura escribir rodeado de imágenes; de pinturas y fotografías que él mismo se encarga de distorsionar a través de la literatura. En Los Once imagina un cuadro supuestamente colgado en el Louvre que plasma a los miembros del Comité de Salvación Pública, órgano de gobierno de la Francia revolucionaria en la época del Terror. Se trata, por supuesto, de una obra de arte inventada por el propio Michon y de un pintor fabulado por él mismo, una pintura que, por su trascendencia histórica y por su probabilidad, bien habría podido ser verdadera: “…la pintura me libra de dudar del mundo, cosa que no siempre hace la literatura”. En este sentido, Michon es un saqueador de la historia y un falsificador magistral. A través de la literatura, Pierre Michon engaña y adultera, crea esa realidad casi espectral que Ramón Gaya (“Velázquez, pájaro solitario” es el mejor ensayo que se ha escrito sobre el sevillano) le atribuye a la pintura sin color de Diego Velázquez: “La realidad en los lienzos de Velázquez es como una realidad de humo, humosa, neblinosa, delgadísima. Velázquez ya hemos visto que no quiere pintar cuadros, pero aunque quisiera, con esa realidad casi fantasmal que tiene entre las manos, no podría formar cuadro alguno, porque los cuadros se forman, precisamente con cuerpos materiales, con presencias de bulto, con relieves evidenciados por el claroscuro pictórico.” Me gusta la hermandad, destilada por los siglos, del soberbio Velázquez y del imaginativo Michon, en cuanto a la realidad de humo, de la neblina que también suele tender la escritura sobre las cosas.
Pierre Michon está en la cumbre de sus capacidades cuando entiende (y se entrega) a la escritura como un fin en sí mismo, cuando entiende que está en una categoría por sí solo y cuando sabe que él es un puente entre los anales de la literatura y las contradicciones de nuestros tiempos. ~