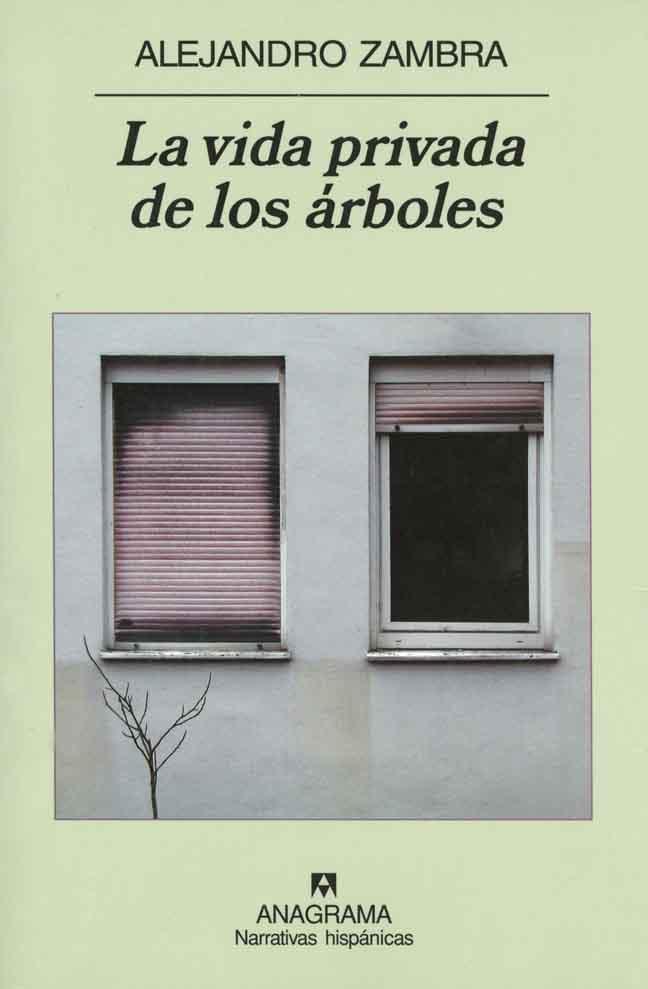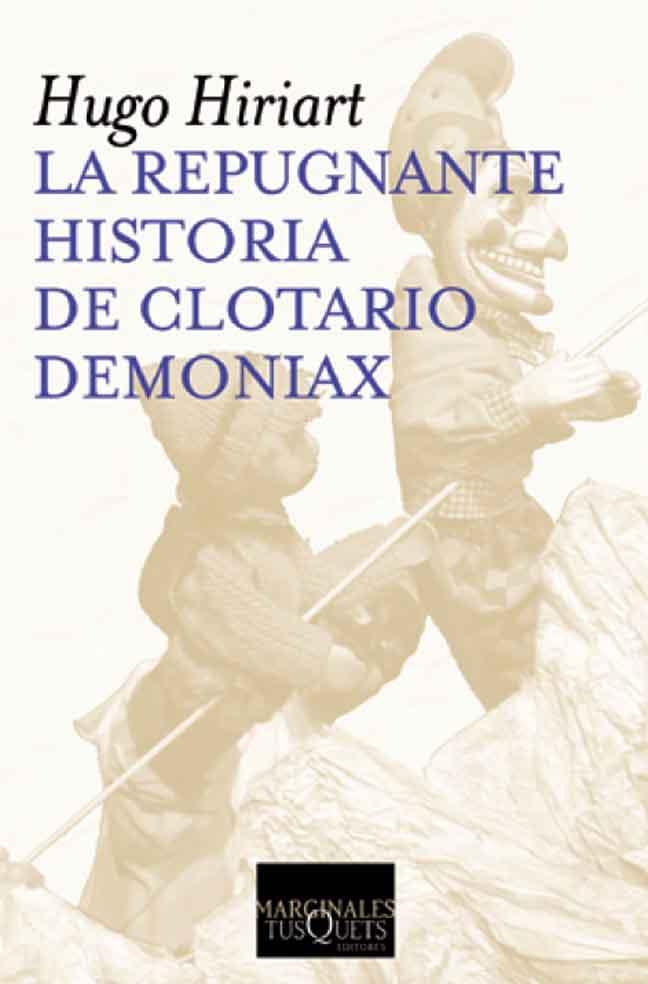¿Existe todavía la
literatura latinoamericana? –así, con minúsculas para que quede definida como
un fenómeno editorial y no como una asignatura–. Jorge Volpi ha dicho
recientemente (Revista de la Universidad de México,
31) que existe una literatura global y que entre sus filas se cuentan
latinoamericanos –o un latinoamericano: Bolaño–, pero que ya no queda nada
similar a lo que se percibía durante los sesenta y setenta del siglo pasado
porque el mercado sancionado por los grandes grupos editoriales españoles
impide la comunicación entre las literaturas nacionales.
Tiene mucho de razón y el
argumento es atractivo y desafiante, pero el problema tal vez sea sólo de
recepción, porque las cosas nunca fueron distintas. El éxito de los escritores
del boom estribó, precisamente, en
que su latinoamericanidad era más bien solidaria: todos se fueron de la región rapidito
y volvieron –los que volvieron– ya aislados por el estrellato internacional y
editados en España o Argentina por los fundadores de los grandes grupos
editoriales a los que hoy satanizamos como si no nos beneficiáramos de ellos.
Lo cierto es que existe una
región que se identifica a sí misma como América Latina y que en esa región se
produce una literatura. Alguna de esa literatura fluye generando consensos por
todo el continente –aunque casi nunca pasa, eso lo concedo, por los grandes
grupos editoriales, que les han entregado los criterios de calidad a sus
contadores–, antes de encontrar un reconocimiento claro en otras lenguas o
incluso sin encontrarlo: es autosuficiente. Ahí están, plenamente visibles,
Pitol, Sarduy, Bryce Echenique, Piglia, o Aira, Bolaño y Vallejo más
recientemente, por situar al vuelo una lista de referencias indiscutibles. Se
les lee, se ensaya en torno a sus obras, se hace narrativa detrás de ellos o
contra ellos; todos escriben –o escribieron– en castellano y su experiencia lingüística
natal trasmina sus trabajos. ¿Se requiere más especificidad que ésa para
etiquetar en un arte en el que el valor fundamental es la individualidad?
Sí hay una literatura
latinoamericana, lo que sucede es que ya no tiene los marcadores ideológicos
que la hacían parecer clara y distinta. Instaladas las democracias liberales en
la región, el destino político de los nicaragüenses o de los peruanos pasó a
ser sólo asunto de ellos y no de un mexicano de Londres o un colombiano del Distrito
Federal. En ese tenor, la escritura, la edición y la lectura siempre van a ser
gestos políticos, pero ahora dejan registros sólo individuales. Esto ha
permitido el surgimiento de narrativas regionales transnacionales tal vez menos
espectaculares pero igual de atrevidas y acaso más intensamente literarias en
el sentido de que su interés primordial es ser sólo lo que son: relatos
líricos, opiniones venales, construcciones peculiares levantadas con escrituras
idiosincráticas.
Siguiendo esa veta –tal vez
más fiel a la experiencia latinoamericana real que las epopeyas que le dieron
fama en el siglo anterior–, asoma la voz novísima de Alejandro Zambra
(Santiago, 1975), un escritor original e intenso, que
tal vez esté a uno o dos libros de la gran proyección continental.
Las novelas de Zambra son
concretas en el sentido de que narran a partir de escenas mínimas cuadros de la
vida común de la atribulada clase media, en plena crisis de tránsito a la
posmodernidad por toda la región: la virginidad, por ejemplo, dejó de ser un
valor de cambio, pero abortar sigue siendo ilegal para la mayoría aplastante de
las hispanoamericanas.
literaturas estadounidenses de los años ochenta y noventa –pienso en Richard
Ford–, el chileno cuenta a partir de imágenes –también es poeta y ahí la
chilenidad es importante, porque además de los gringos está también Nicanor
Parra– que dibujan grandes cuadros emocionales vistos desde cierta distancia,
más caritativa y hasta tierna que irónica:
ha dado por pensar que debería haber sido dentista o geólogo o meteorólogo.

Por
lo pronto le parece extraño su oficio: profesor. Pero su verdadera profesión,
piensa ahora, es tener caspa. Se imagina respondiendo eso:
¿Cuál es su
profesión?
Tener caspa.
porque está dotado de una sabiduría vital peculiar y su prosa tiene un lustre
que la exalta:
cerrar el libro, cerrar los libros, y enfrentar, sin más, no la vida, que es
muy grande, sino la frágil armadura del presente.
Y, sobre todo, porque es
capaz de reconocer la desdicha en las vidas comunes y de tono menor que narra:
“Es profesor de literatura en cuatro universidades de Santiago” –un cotidiano
cataclismo social, en mi opinión.
Su primera novela, Bonsái, cuenta una historia de amor y muerte
diferida. Julio, el personaje principal, ni es un amante memorable, ni quiere
ser de verdad escritor, ni se interesa realmente por nada que no sea su ombligo
y un arbolito japonés que cultiva obsesivamente en su departamento. El
truculento suicidio de una antigua amante organiza una serie de experiencias
vitales deshilvanadas hasta ese momento, que conforman un libro que crece
caprichosa y contenidamente, un libro denso y fino como el bonsái de su título:
estilo concentrado.
La
vida privada de los árboles, más atrevida y vertiginosa, cuenta la historia de una sola
noche: un hombre llamado Julián acuesta a su hijastra a la espera de que vuelva
su mujer. Conforme ella se retrasa él visita todas las estaciones del infierno
y reconstruye ciertos momentos clave de su vida hasta que se queda dormido
pensando en el día en que la niña, ya adulta, lea –precisamente– Bonsái. Su sueño empata con el de la
hijastra antes de que el relato, casi inexplicablemente trepidante, se
desenlace en una conclusión en la que todo es tácito y terrible.
Aunque escritas en tercera
persona y claramente obras de ficción, tanto Bonsái como La vida privada
de los árboles son novelas autorreferenciales: cuentan un tramo en la vida
de escritores que están trabajando en un libro que no es el que sigue el
lector. Se trata de algo entre El libro vacío de Josefina Vicens y los diarios
de escritura que Sergio Pitol ha publicado posteriormente a sus novelas. La
idea que parece sostener al edificio de las narraciones de Zambra, sin embargo,
está marcada generacionalmente y no podría oponerse más a la noción de lo
novelesco de sus mayores: para el chileno lo interesante de una novela no es
ella misma –un resabio de los años en que la épica era posible–, sino su
sombra: los registros que fueron grabándose en el mundo durante su escritura.
En La vida privada de los árboles
hay, además, un argumento que el autor eligió escamotear pero que impregna todo
el relato como una presencia asfixiante: una historia fatal en la que lo que
realmente está sucediendo sólo se refleja en la opresión padecida por Julián,
que procura una normalidad patética y descorazonadora frente a una muerte que
se resiste a ser enunciada.
Estamos con este libro,
entonces, ante una doble negación: la novela como género épico ya no tiene el
menor interés y la muerte no es narrable. O desde otro punto de vista: si los
valores ya cambiaron y ninguna muerte es prestigiosa –por amor, por servicio,
por valentía–, la novela como género es sólo personal; ya no cuenta el fragor
de las vidas ejemplares, sino la tímida medianía de los que enfrentan sin
gestos vistosos el momento definitivo de sus vidas; un paso más allá –paso al
abismo– de la desmitificación que proponía Ortega y Gasset como sentido de lo
novelesco.