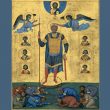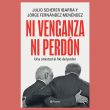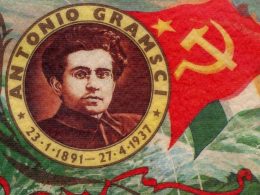Uno de los debates irresueltos que más inquietud genera en la investigación sobre la integración y el bienestar de minorías étnicas, poblaciones migrantes y sus descendientes es que las teorías que se utilizan para entender determinados procesos de ventaja y desventaja en la población general, no expliquen el comportamiento de algunos grupos minoritarios. En estos casos, es tentador tratar la identidad grupal como una verdadera “caja negra”: ya que no es fácil explicar por qué el vínculo étnico, nacional o religioso impone diferencias aparentemente recalcitrantes. De ahí, a esencializar y estigmatizar las identidades de estos colectivos, solo hay un paso. Por ejemplo, entre los japoneses y coreanos en Estados Unidos, los camboyanos y vietnamitas en Francia, parte de los indios (sobre todo sijs e hindúes) en el Reino Unido, y judíos y chinos en casi todos los países desarrollados, se aprecia una ventaja sistemática en dimensiones fundamentales para el éxito social como el rendimiento educativo o laboral. Su cultura, puede llegarse a decir, valora más el esfuerzo.
Por el lado opuesto, otras minorías padecen una desventaja sistemática que no parece deberse ni a su estructura familiar, su origen social u otros procesos generalmente asociados a la vulnerabilidad. Quienes proceden de países de mayoría musulmana son el mejor ejemplo. En Estados Unidos un tercio de los hogares musulmanes están situados en o por debajo del nivel federal de pobreza (el 37% no alcanza los $30,000 de renta, frente al 26% del resto de los hogares; ISPU – American Muslim Poll, 2019). En Alemania el riesgo de pobreza de los turcos y otros musulmanes es de 41% para los varones y del 38% para las mujeres, mientras para la mayoría alemana es del 9 y el 10% respectivamente. También allí, el riesgo de vivir por debajo del umbral de pobreza a pesar de tener un empleo a tiempo completo es aproximadamente del 21% para los musulmanes, pero solo del 5% para la mayoría (Salikutluk y Podkowik, Kurzbericht des Nationalen Diskriminierungs-und Rassismusmonitors, 2024). En Francia la tasa de pobreza de los africanos es del 39% mientras que para el conjunto de los inmigrantes es del 31%, y el 11% para los franceses autóctonos (2024-2025 Rapport sur la pauvreté en France). Si nos fijamos en la UE en su conjunto, el riesgo de pobreza en los hogares musulmanes supera el 31% comparado con el 19% de la población general. El 18% de los primeros no puede calentar su hogar frente al 9% de los segundos (Being Muslim in the EU, FRA, 2024). Estos datos sirven para orientarnos sobre la situación en España. La combinación de nuestro pobre sistema estadístico y la poca transparencia de los responsables de las principales encuestas, no permite estimar fácilmente el riesgo de pobreza por origen. Solo por ilustrar este punto: la famosa Encuesta de Condiciones de Vida que se usa comúnmente para estudiar la pobreza, solo permite diferenciar a los extranjeros más allá de si su origen comunitario o extracomunitario.
Una reacción común ante estos hechos es dejarse seducir por la pereza intelectual y por errores cognitivos, como la “falacia del factor único” que ensalza las explicaciones más simplistas para entender fenómenos más bien complejos. Un error común, por ejemplo, es pensar que existe un homo islamicus ontológicamente desgajado del resto de la humanidad, constreñido y orientado por múltiples males, entre otros los que el “orientalismo” ha vinculado secularmente con el islam, como es la pobreza (Edward Said, Orientalismos, 1978). Es cierto que la idea de que la cultura, y en particular la religión, explica diferencias en los resultados de los grupos sociales tiene raíces antiguas y profundas. Hoy, 121 años después de que Max Weber publicara La ética protestante y el espíritu del capitalismo, este tipo de argumentos reduccionistas han perdido preeminencia, aunque todavía aún cuentan con adeptos.
La idea de que hay algo inherente a la religión musulmana que empuja a la pobreza y la exclusión reduce al absurdo debates vibrantes y de enorme complejidad. ¿Es necesario recurrir a su religiosidad para entender la propensión de los musulmanes a la pobreza? Quizás sí, pero más bien de manera indirecta, y no en términos absolutos o de forma aislada. Entonces, ¿qué podría estar confundiéndose con la religión o la religiosidad de los musulmanes como causa de su persistente y extendida desventaja?
Comúnmente se barajan tres explicaciones alternativas.
Por una parte, su capital social, es decir, su capacidad para extraer recursos de sus propias redes sociales. En un número especial de la prestigiosa británica Journal of ethnic and migration studies (Irena Kogan y otros, 2020) académicos de varios países valoraron hasta qué punto la religión es el principal factor explicativo del comportamiento de los jóvenes musulmanes en Bélgica, Canadá, Inglaterra, Francia, Alemania, los Países Bajos y Suecia. Al parecer, los musulmanes, incluso más jóvenes, son personas más conservadoras que la media, lo que les impide establecer redes interétnicas. Esto limita de manera importante su capital social, ralentiza la adquisición de competencias y les aísla de flujos de información. Su religiosidad, por tanto, puede facilitar más la cohesión interna de sus comunidades que su interconexión con otros sectores sociales. En términos más técnicos, sus redes sociales pueden ser más bonding (asociados a los estrechos lazos familiares y a la comunidad cultural) que bridging (asociados a conexiones con otros grupos y comunidades que pueden brindar oportunidades, recursos e información). En contextos migratorios, esto puede verse reforzado por el papel de apoyo que suelen jugar las instituciones religiosas.
No hay que descartar, además, que la identidad religiosa, y algunas de sus manifestaciones más visibles, como el velo o la vestimenta, funcionen como un potente marcador que desencadene la discriminación elevando efectivamente el riesgo de exclusión social. Esto es compatible con el hecho de que los musulmanes sigan siendo, según todas las encuestas de actitudes ante la inmigración, el grupo que más recelo despierta en la población general. Pero en España, varios experimentos de campo sobre el acceso a la educación infantil o el mercado laboral descartan esta posibilidad (véase los resultados de los proyectos europeos EqualStrength o GEMMs). Sin embargo, no es posible descartar que la discriminación incida determinantemente con posterioridad a tal acceso.
Finalmente, no podemos ignorar que los contextos de salida y las historias migratorias de los flujos que han traído a las minorías actuales hasta sus destinos, son extraordinariamente heterogéneos. Un ejemplo clásico en este sentido: comparados con los hindúes o los sijs, los indios musulmanes en el Reino Unido raramente proceden de los principales polos de desarrollo económico, siendo más comúnmente originarios de zonas rurales.
Ignorar los matices que sitúan a ciertos colectivos por debajo (o por encima) de cualquier media artificial aumenta el riesgo de estigmatización, ahonda los prejuicios y fosiliza estereotipos. De todo ello podemos sacar, además, una conclusión más general: recurrir a argumentos simplistas al estudiar la estratificación social y al plantear políticas sociales para transformarla es una mala idea que impide un debate constructivo sobre lo social. En lugar de estigmatizar a determinados migrantes, habría que crear los canales para que los lazos fuera de su comunidad comiencen a tener tanta importancia como los lazos dentro de esta: las políticas culturales, comunicacionales y educativas deben abrir paso a la integración, lo que supone un esfuerzo de todos los actores involucrados, migración musulmana incluida.