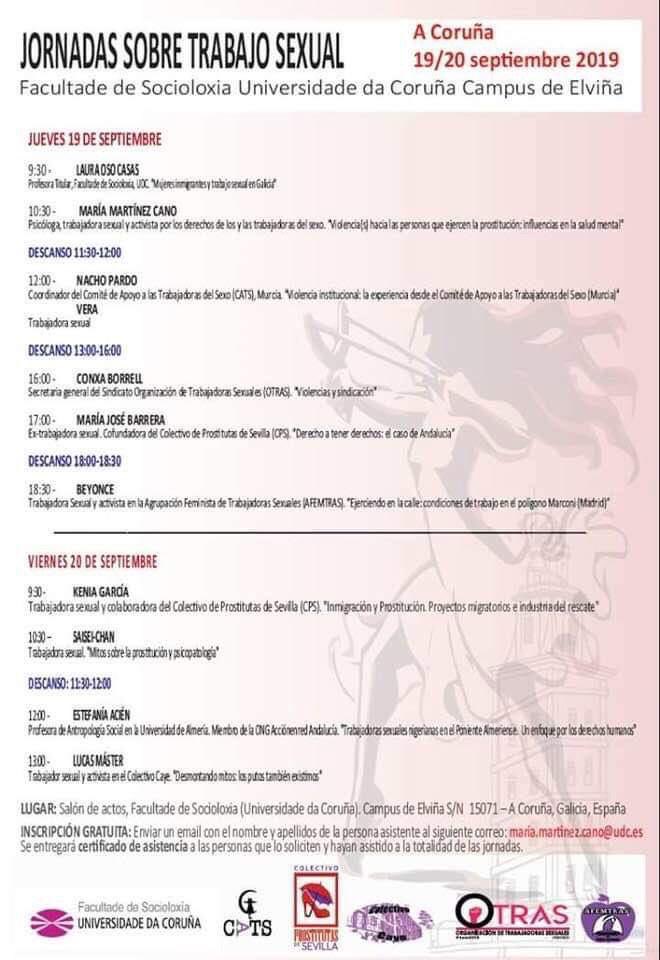“Lo único que importaba era la conversación”. Esa frase, sacada de Deshaciendo errores, el libro de Michael Lewis sobre Amos Tversky y Daniel Kahneman, daría para la investigación filosófica de toda una vida. Me explicaban en la Escuela de Arquitectura que en las obras de Oteiza o Chillida lo más interesante no era la forma sino el espacio que quedaba atrapado en ella (tensionado) o excluido (liberado). Esa reflexión me impresionó y empecé, sin darme siquiera cuenta, a observar no tanto los objetos como la relación entre ellos.
Estas semanas he leído dos libros que me han devuelto ahí. A las intuiciones que cambian la manera en la que miras el mundo. El primero es Blueprint (Little Brown & Co, 2019) de Nicholas A. Christakis. El segundo, The knowledge illusion (Riverhead Books, 2017), de Steven Sloman y Philip Fernbach. Ambos hablan de la conversación. De la complejidad que surge al poner muchas cosas cerca unas de otras formando un todo. De los sistemas. De que “somos” porque formamos parte de redes, de grupos, de sociedades. Moldeamos esas sociedades a nuestra imagen y semejanza mientras ellas nos moldean a la suya, como los genes hacen con la cultura y la cultura con los genes.
No hay una única forma de establecer vínculos, pero tampoco hay tantas que funcionen y en las que lo hacen hay ciertos elementos que siempre están: amor, amistad, cooperación, redes.
Christakis hace un delicioso repaso de las diferentes organizaciones humanas y animales con el empeño de mostrar que, contra lo que podría parecer, lograr una buena sociedad es bastante natural y advierte que deberíamos ser humildes si pretendemos hacer ingeniería social en contra de nuestros instintos porque “aunque el arco de la evolución es largo tiende a curvarse hacia el bien”.
Algunos naufragios retuvieron durante mucho tiempo a grupos de marinos en lugares remotos donde tuvieron que organizarse para subsistir. ¿Qué tenían aquellas minisociedades en las que los náufragos sobrevivieron que no había en las que casi todos murieron?
Hasta en las sociedades que desafían más radicalmente estándares generalizados, como la monogamia, podemos encontrar esos rasgos comunes. Por ejemplo, pensemos en la organización de los Na del Himalaya con sus distintos tipos de unión. Por un lado, están los “acia” o amantes cuya relación se basa en visitas furtivas que el hombre hace a la mujer (sexo). Por otro, “visitantes conspicuos”, que cuentan con una exclusividad sobreentendida y pública (esto ya va de sexo y amor) pero no tienen una vida compartida. Finalmente, la “cohabitación”, donde él se muda a la casa de ella: ahora estamos hablando de sexo y amor a veces pero, sobre todo, organización del trabajo (cooperación). “La fidelidad y exclusividad son los deseos prohibidos” en la sociedad Na, cuenta Christakis, y por eso sus historias de rebeldes tratan de amantes que se escapan juntos para vivir de forma monógama.
Christakis describe utopías sociales que fracasan por su empeño en separar a padres e hijos: para sobrevivir, deben relajar esas intenciones. Analiza sesgos universales y aprendizajes sociales que nos acompañan. Pero lo más interesante es cuando aborda la relación inseparable entre genética y cultura. “Hemos evolucionado genéticamente en respuesta a la cultura que estamos preparados genéticamente para crear”, explica. Como ejemplo sirva el predominio del tipo de unión reproductiva. En las sociedades monógamas los niveles de testosterona bajan cuando los hombres se emparejan y vuelven a bajar cuando interactúan con sus hijos. También descienden los niveles de criminalidad y violencia. En las polígamas esto no sucede. Así, dice Christakis, no deberíamos tratar evolución genética y cultural como entes separados, y si nos preguntan “Is it nature or nurture?” la respuesta es: “sí”.
Las creaciones culturales como máxima expresión social son un producto de nuestra biología. Nuestra biología resulta afectada por esa cultura que facilita la supervivencia de unos individuos frente a otros. Este aspecto –el viaje del individuo a la sociedad y de la sociedad al individuo– del libro de Christakis es el que me venía a la mente cuando leía a Sloman y Fernbach.
Lecciones de la ignorancia
Podríamos decir que La ilusión del conocimiento es un libro sobre la ignorancia. Una sucesión de razonamientos que resultan simples, casi obvios, cuando se enuncian pero que te dejan la sensación de una idea compleja cuando finalizan. Si haces el proceso inverso, sería como enfrentarte a un artefacto sofisticado que puedes acabar descomponiendo en unidades muy sencillas. Como en la relación entre el individuo y la sociedad, lo que resulta de la suma de las partes es de una cualidad distinta a lo que cada una de ellas aporta.
La base de la cognición humana es el razonamiento causal: predecimos (partiendo de una causa estimamos los posibles efectos) y diagnosticamos (ante un efecto buscamos las posibles causas). Además, sostienen los autores, la actividad mental no tiene lugar “exclusivamente” en el cerebro, sino que el cerebro es una parte del sistema de procesado que incluye además nuestro entorno y el propio cuerpo –también nuestras emociones, en lo que Antonio Damasio denomina marcadores somáticos– a modo de unidades de memoria externa. “El cerebro, el cuerpo y el entorno trabajan juntos para razonar, recordar y tomar decisiones”, escriben. Por si esto fuera poco, la mente no evolucionó en situación de aislamiento, sino que lo hizo en un contexto de grupo para cooperar con otros miembros. Compartimos conocimiento e intencionalidad y eso nos permite transmitir conocimiento de una generación a otra, posiblemente la habilidad más importante de la especie.
En resumen, los humanos somos excelentes pensadores causales y no lo hacemos únicamente con nuestro cerebro ni solos: vivimos en una sociedad del conocimiento. Ahí están nuestras inmensas fortalezas y también nuestras debilidades.
En el pensamiento causal nos resulta mucho más fácil predecir que diagnosticar. Cometemos errores de bulto con demasiada frecuencia: por ejemplo, cuando desconocemos cómo funciona un sistema tendemos a llenar esos vacíos con la explicación que es válida para otro sistema que nos resulta familiar (eso de subir el termostato varios grados por encima de la temperatura deseada para que así se caliente más deprisa la habitación, esas balas que describen tirabuzones y giros inesperados en sus trayectorias …). Aunque dichas soluciones sean físicamente imposibles, para nosotros son intuitivas.
También tenemos bastante dificultad a la hora de discernir nuestro conocimiento del conocimiento al que tenemos acceso (lo que está en nuestra cabeza de lo que está en la cabeza de otros) y por eso no somos conscientes de cuán superficial es nuestra supuesta y confiada “expertise”. Una comunidad de conocimiento se vuelve peligrosa, advierten Sloman y Fernbach, cuando sus miembros sobreestiman sus conocimientos y comparten una misma postura sobre algo. La combinación de esos dos factores “puede iniciar mecanismos sociales realmente peligrosos”. Esto nos resulta muy familiar: no hace falta pensar en sofisticados sistemas informáticos o de ingeniería, basta con ver las noticias de vez en cuando para asombrarnos de lo estúpida que puede resultar una especie tan inteligente como la nuestra.
El pequeño antídoto que estos investigadores han probado para detener esta tendencia a “venirse arriba” es obligar a las personas a no generar razones de por qué algo les parece muy mal o muy bien, sino enredarlos en un razonamiento causal: explícame qué efectos tendrá tu solución y qué consecuencias tendrán los efectos de tu solución. Es decir: dime cuánto sabes de cómo funciona el sistema que quieres cambiar, destruir o crear. La facilidad para formar comunidades ha crecido exponencialmente y la complejidad de los sistemas con los que vivimos también. Lo primero lo disfrutamos gozosos, lo segundo escapa totalmente a la comprensión de casi todos. Mientras leía no dejaba de acordarme de cuánto me reí con la frase de Rajoy “todo esto es muy difícil”.
“Obligar a las personas a pensar más allá de sus intereses y experiencias personales puede ser imprescindible para reducir la arrogancia y con ella la polarización”, sostiene los autores. Este enfoque “consecuencialista” debería ser el que utilizáramos mayoritariamente cuando exponemos opiniones sobre los asuntos públicos. Este mismo enfoque es con el que deberían ser presentadas y debatidas las propuestas políticas que se nos ofrecen a los ciudadanos. Y también el que deberían tener en cuenta los periodistas a la hora de analizar la actualidad y elegir el modo en que llegan a nosotros.
Como señalan los autores, a menudo tenemos opiniones muy fuertes sobre asuntos que podemos explicar muy poco. Pensemos en todas las veces que hemos defendido un asunto apasionadamente. ¿Cuántas veces la fuerza de nuestro argumento solo era capaz de expresarse a través de términos como “dignidad, vergüenza, crimen, vida, bien, mal, violencia, humillación”?
En cierto modo esa actitud no es tan distinta la que tienen los políticos y grupos de interés cuando defienden una posición apelando a valores sagrados en lugar de adoptar un enfoque consecuencialista de los asuntos: “es mucho más fácil esconder la ignorancia en un velo de tópicos sobre valores sagrados”. “El secreto, que las personas que practican el arte de la persuasión han aprendido durante milenios, es que cuando una actitud se basa en un valor sagrado, las consecuencias no importan”, dicen Sloman y Fernbach.
Esta observación me recordó la afirmación de Janet Radcliffe: “Las feministas se encaminan al desastre si dicen: consideramos que nuestros sentimientos son la fuente más importante de comprensión política”. Pero no es un problema solo del feminismo. También afecta a nuestro sistema de salud, educativo, laboral o de prestaciones sociales y quizás, y sobre todo, al mayor de los sistemas de la tierra: el medio ambiente. Todos nuestros sistemas más queridos son ya demasiado complejos para utilizar como justificación de nuestras decisiones y acciones valores sagrados que desconocen la multitud de efectos que tendrán sobre tantas otras cuestiones.
Hay motivos para la indignación, sí. La que produce recibir una respuesta moral a una cuestión técnica.
Elena Alfaro es arquitecta. Escribe el blog Inquietanzas.